Dado el interés que tienen los articulos que como colaborador nos envia José Elías, le he abierto esta página. AQUI, el indice de sus colaboraciones:
* El árbol en la vciudad - Problemas y soluciones
* Historias en verde .- Jardines de las Delicias de Arjona
* Historias en verde .- Jardines de Cristina
* Historias en verde ,- Jardines de Catalina de Ribera y Murillo - BIC
* Historias en verde .- Alameda de Hercules
* Avenida Constitución
* El Jardín Histórico en Andalucia
* Mantenimiento y restauración de los jardines históricos
* Árboles en la ciudad
** ****************<>*<>*********************
EL ARBOL EN LA CIUDAD.
PROBLEMAS Y SOLUCIONES
EXTRACTO DE L´ARBORICULTURE URBAINE
de Lauren Miller y Corinne Bougery -Traducción
libre
Editado por el Instituto para el
desarrollo forestal
No aceptar que un árbol, nace, crece
y muere, por aquellos que pretenden defenderlo, es una forma de admitir que
nunca lo han reconocido como un ser vivo.
Michel Corajoud. Paisajista
Existen lagunas en los
conocimientos fundamentales del árbol, de su funcionamiento y sus necesidades
en la ciudad.
La introducción del árbol en la
ciudad lo es como consecuencia de la mutación de la ciudad.
El árbol productor de madera, de
frutos de follaje (el fresno) de medicamentos (el tilo).
Los arboles forman la trama del
paisaje urbano, junto con los edificios.
Este periodo es pobre en
plantaciones de árboles y las que se han realizado en condiciones que no
garantizaban su futuro, elección de especies de efectos inmediatos, de rápido
crecimiento y poca longevidad, trabajos realizados sin respeto a las normas de
buena plantación, ausencia de mantenimiento juvenil y abandono de la gestión
tradicional.
Con la entrada de la democracia,
los políticos locales, utilizan las plantaciones de árboles en sus campañas
políticas para la consecución de votos por los ciudadanos. El árbol está de moda.
El árbol es un derecho de la ciudad.
Las disciplinas medioambientales
adquieren protagonismo, la ecología forma parte de la cultura popular.
Los higienistas del siglo XIX, plantaban
árboles para hacer la ciudad más humana en la que el árbol endulzara la
mineralización de las ciudades.
La iniciación y sensibilización
de los niños en las escuelas es una buena prevención contra el vandalismo., la
vegetación en general y el árbol en particular, mejoran la ciudad físico-química
del aire de las ciudades y contribuyen a la reducción de ruidos.
La participación general del
árbol a la mejora de la calidad de vida varia fuertemente en función de la
cantidad de arboles, de su situación, su modo de asociación (alineación,
parque, bosquete…)
Modificación
del clima urbano
Los arboles contribuyen a
refrescar el aire de las ciudades, aumentan la tasa de humedad, bajan la
temperatura e influyen en la circulación del aire.
La ciudad por su mineralidad y
superficies asfaltadas refleja y absorbe mucha energía solar.
La plantación de árboles como
signo de una expansión económica y de una confianza hacia el futuro.
Los higienistas utilizan los árboles
para airear las ciudades, y ofrecer a los ciudadanos un medio ambiente más sano
y agradable.
Las prácticas de poda no son una
preocupación moderna.
Disminución
de la tasa de CO2
Los arboles disminuyen la tasa de
CO2 a la vez por la fotosíntesis utilizando el gas carbónico y soltando el oxígeno
en la respiración, consumiendo el oxígeno y expidiendo el gas carbónico.
Filtración
de polvo y aerosoles
La filtración de partículas de
polvo y aerosoles ha sido demostrada completamente.
Efectos
sobre el ruido
Los arboles persistente de hojas
grandes y coriáceas orientadas son eficaces en la disminución de fuentes de
ruido.
Mejoran el ecosistema urbano,
haciéndose notar en todos los seres vivientes de la ciudad, insectos, pájaros, mamíferos
y comunidades vegetales.
El
árbol urbano y los animales
Los árboles en la ciudad son
albergue de una intensa actividad de la avifauna que puede ser utilizada como
bioindicador. El número de aves varía en función de la biodiversidad del medio.
Los árboles en la ciudad sirven
de enlace entre la naturaleza y la ciudad. -Corredores verdes.
El acercamiento ecológico de la
ciudad a la naturaleza.
Función
económica de los espacios con vegetación
Una casa rodeada de árboles se
vende mejor y más rápida.
Función
de representación del árbol, como elemento del paisaje urbano
Ya sea aislado o en el paseo o en
parques el árbol continúa alimentando el resto del paisaje urbano.” El paisaje es el lugar donde el cielo y la
tierra se tocan “es por ello que el árbol se convierte en verdadero
protagonista en la ciudad. (Michel Corajoud).
Funcionamiento
del árbol
El árbol es un complejo conjunto
donde todos sus componentes, raíces, tronco, ramas y hojas aseguran cada uno a
su nivel, la satisfacción de sus necesidades más elementales.
Las raíces alimentarias trabajan
en la sombra. Son los órganos menos conocidos del árbol. Constituyen una parte
importante del peso del árbol, de uno a dos tercios del peso total. Su estudio
es delicado por la dificultad de acceso y la diversidad del medio. El sistema
radicular asegura la nutrición, la fijación, y el anclaje del árbol, así como
el almacenamiento de sus reservas.
Diferentes
tipos de sistemas radiculares
Existen varios tipos de sistemas radiculares,
su descripción está basada sobre el reparto de las raíces principales y
secundarias.
Las raíces pueden ser fasciculadas,
pivotantes u horizontales.
Pero pueden evolucionar a través
de la vida del árbol. Las condiciones del suelo influyen enormemente en la
disposición de las raíces, más en la ciudad, donde los suelos son más alterados.
Se distinguen raíces leñosas y
menos leñosas.
Las raíces leñosas forman un conjunto
de gruesas raíces que aseguran el anclaje del árbol al suelo y permiten acceder
a los nutrientes y el agua situados en profundidad.
Algunas especies toleran cierto
exceso de humedad (hidromorfia), como el sauce, el plátano o la Nyssa, gracias
a la emisión de raíces adventicias adaptadas al almacenamiento de oxigeno, al
extremo que algunas especies como el ciprés calvo. -Taxodium distichum. -pueden
emitir raíces aéreas “neumatóforos “.
Las raíces no leñosas comprenden
las pequeñas raíces o raicillas que forman la cabellera radicular donde están
los pelos absorbentes. Estos pelos multiplican considerablemente la superficie
de contacto con el suelo y garantizan la casi totalidad de la absorción de los
elementos minerales. Su duración es limitada, en orden a tres o cuatro semanas
y el árbol no las puede reponer sin las condiciones de aireación y humedad en
el suelo no son satisfactorias, el ochenta por ciento se encuentran en los
primeros diez centímetros.
Equilibrio
radicular y aéreo
Existe un equilibrio poco
conocido en su mecanismo, entre las partes aéreas y subterráneas, condicionado
y mantenido por los cambios permanentes de materia en el conjunto del vegetal.
Cualquier causa que afecte la
parte aérea (, defoliación por parásitos o roedores, fuerte tormenta o poda…)
tendrá consecuencias no menos importantes sobre las raíces.
A la inversa toda destrucción
radicular entraña una disminución de aprovisionamiento de agua y sales minerales.
El flujo de savia montante es perturbado y las reservas del árbol suprimidas en
parte. Una inevitable decrepitud aparece. Ya sea de inmediato o unos años después.
En periodo crítico de la ablación radicular, parece situarse en la votación
cuando el árbol moviliza las reservas para su crecimiento.
La mayoría de los sistemas
radiculares tienen una relación simbiótica con un hongo. Son las microrrizas,
el micelio del hongo multiplica la superficie de absorción de los elementos minerales.
Que es multiplicado por cien y mil veces.
Este fenómeno es particularmente
importante en la absorción de fosforo y nitrógeno presente en el suelo, ya sea
en formas químicas directamente asimilables por el árbol.
Las
partes aéreas
Las hojas captan la energía. La
luz es captada por las hojas en las que la superficie de captación es mejorada
en el curso de la evolución. Las hojas son la red e de una intensa actividad
foto-química que condiciona en gran parte el funcionamiento del árbol.
La fotosíntesis se produce
gracias a los pigmentos presentes en las hojas y las ramas jóvenes herbáceas (en
particular la clorofila). Esta reacción permite fabricar las sustancias
carbónicas necesarias para la vida del árbol, a partir del gas carbónico, del
aire y del agua, gracias a la energía solar y desprender el oxígeno al aire.
La respiración tiene efectos inversos,
suelta el gas carbónico y consume el oxigeno. Lo que da como resultado, la
degradación por la planta de una parte se sustancias carbónicas necesarias para
su metabolismo. La transpiración que existe a todos los niveles de la planta,
proviene de la evaporación de la casi totalidad del agua bombeada del suelo.
Ella permite a las hojas de mantener una temperatura aceptable y resistir las
quemaduras del sol.
El conjunto de los cambios
gaseosos (oxigeno, gas carbónico, vapor de agua…) se producen a nivel de los
estomas, asegurando el contacto entre la atmosfera exterior y el interior de la
hoja.
Las
hojas son órganos vitales del árbol
Toda disminución de su número,
todo almacenamiento en su superficie (polvos, aerosoles…) reduce la producción
de materias carbónicas o sea el nivel de reservas del árbol.
Las hojas son órganos frágiles
con duración de vida limitada (siete u ocho meses como máximo por los caducos
en nuestro clima, y dos a cuatro años para los vegetales de hoja persistente),
pero que se renuevan regularmente.
Los
brotes, ramillas y ramas
Troncos
estabilidad, transporte y almacenamiento
Al igual de las hojas, la parte
aérea del árbol se compone de yemas, ramillas y ramas y generalmente de un
único tronco.
Las yemas son un conjunto de
escamas condensamente ensambladas alrededor de la yema de crecimiento
primaveral, constituyen una forma de resistencia que permite al árbol
protegerse de temperaturas extremas. Las yemas terminales emplazadas en la
extremidad de la rama aseguran el crecimiento en altura del árbol e inhiben el
desarrollo de las yemas insertas más bajas.
Su función principal, les da una
importancia capital.
Las pequeñas ramas del árbol,
ramos o pequeñas ramas, juegan un papel de soporte distribuidor de las hojas de
tal manera que la luz captada sea la máxima. Esta búsqueda de luz o
fototropismo adquiere una importancia vital en la ciudad donde es fácil
encontrar arboles desequilibrados para compensar el efecto de las fachadas. El
tronco y las ramas principales forman el esqueleto del árbol. Solo la parte
interna del tronco constituido por tejidos muertos, lignificados y solidos asegura
un papel de sostenimiento. La zona periférica, situada justo debajo de la
corteza y muy fina está constituida por algunas capas de células hiperactivas,
el cambium, es responsable del crecimiento en grosor del tronco y las ramas. El
cambium juega un papel particularmente importante. Engendra la formación de
burletes cicatrizantes que recubren todas las heridas.
Contrariamente a los animales los
arboles no se curan.
Los tejidos infectados o heridas
no se regeneran, pero son enquistados dentro de los tejidos sanos.
Cuando la corteza es arrancada o quemada,
la madera del tronco entra en contacto directo con el aire lo que produce un
cambio vital en entorno del árbol, temperatura y humedad.
Bajo el efecto del agua, la
madera tiene tendencia a pudrirse. Los organismos patógenos, hongos, bacterias
y las múltiples esporas presentes en el aire colonizan rápidamente la herida e
inician la alteración de la madera.
Para afrontar la agresión del
árbol actúa de dos formas, intenta aislar la zona infestada oponiendo a la
agresión de los agentes patógenos barreras químicas entre las cuales se encuentran
sustancias antifunguicas y antibióticas, desarrolla sobre toda la herida un
labio cicatricial que con el tiempo debe contrarrestar la herida.
El
árbol. Un sistema dinámico complejo.
-Equilibrio y nivel de reservas.
La noción de equilibrio, durante
mucho tiempo ha estado considerada como un estado entre los flujos
correspondientes a las necesidades de las plantas para su metabolismo (demanda aérea)
y los flujos provenientes de la capacidad de las raíces para suministrar en
tiempo real estos elementos (oferta radicular). Esta reacción es insignificante
para explicar el desplazamiento en el tiempo (lo más frecuente varios años)
observando entre una agresión y los primeros síntomas de decrepitud.
En efecto, la oposición a los
métodos modernos de producción industrial basados sobre el “cero
almacenamientos”, el árbol puede ser asimilado a un aparato de producción en el
cual los stocks y reservas de primeras materias son numerosos y repartidos en
diferentes puntos.
En el plan biológico, estas
reservas, regularmente renovadas tienen dos funciones importantes, permiten al
árbol defenderse sobre las agresiones naturales (sequia, heladas, ataques de parásitos…)
o las de origen antrópico. Sirven igualmente para asegurarse su metabolismo
basal.
La
arquitectura de los arboles
La complejidad de la estructura
arborescente ha mostrado la necesidad de una aproximación global y dinámica del
árbol, poniendo en aplicación conceptos de arquitectura desarrollados en botánica
por los profesores F. Halle (Profesor del Laboratorio de Botánica de Montpellier)
y R.R.A Oldeman (Profesor de la Universidad de Waningen en Holanda).
Las investigaciones en
arquitectura vegetal tienen por objeto describir la estructura de las plantas y
de trazar la secuencia de su desarrollo., lo que permite conducir a una
descripción muy avanzada del conjunto del desarrollo de los arboles
especialmente hasta la edificación de su corona y de poner en evidencia los
procesos en juego.
Los conocimientos sobre la
arquitectura del aparato radicular son hoy en día menos avanzadas en razón de
las dificultades de observación.
Unos estudios arquitecturales
están en condiciones de aportar un cierto número de herramientas a los prácticos.
Así el conocimiento de la unidad arquitectural permite seleccionar los brotes
de la planta, los más aptos para para el estaquillado, la marcota y el injerto.
Las determinaciones de las fases de desarrollo mejoran el diagnostico
concerniente al estado fisiológico de un árbol y permite prever su futuro.
El estudio de estrategias
reiterativas puede servir de guía para una práctica razonada de la poda, y a la
vez conforme con nuestras necesidades y las que el vegetal puede soportar sin
stress.
Modelación
y simulación de la arquitectura de los arboles
La arquitectura de un árbol es el
resultado del conjunto de sus meristemos.
Su modelización necesita un análisis cuantitativo de los procesos
observados.
El laboratorio de modelización
del CIRAD (Centro de Cooperación Internacional de Investigación Agronómica para
el Desarrollo) ha puesto a punto un método de análisis que permite a partir de
datos estáticos levantados sobre el árbol, calcular los parámetros dinámicos
que caracterizan el funcionamiento de los meristemos. Este método matemático
acoplado a técnicas informáticas ha permitido simular sobre pantalla el
desarrollo de un árbol.
A partir de especies intensamente
estudiadas, ahora en posible visualizar la evolución de un paisaje a través de
los años y las estaciones.
Los
estados de desarrollo de un árbol.
El nacimiento
La reproducción por semilla o sexual,
es problema en la mayoría de los casos, una fecundación cruzada nos transmite
una mezcla de características propias de los padres. Para las especies llamadas
monoicas (plátano, nogal. olmo.) las
flores masculinas y femeninas son bien diferentes y están presentes en un mismo
individuo.
En el caso de las especies dioicas,
como el chopo o el Ginkgo biloba tienen pies hembra poco apreciados en las ciudades,
ya que sus flores son alergógenas y sus frutos tienen un olor desagradable.
La certificación de origen de las
semillas constituye un criterio de calidad del material vegetal y es
escasamente utilizado en la arboricultura ornamental.
La reproducción vegetativa o
asexual, es una particularidad del mundo vegetal. Este sistema produce
individuos genéticamente parecidos a los que tienen problemas los “pies madre “.
Se distinguen por una vía natural con rebrotes de raíces en los bosques o por
vías artificiales producidas en los viveros (estaquillados, marcotas, injertos…)
o en laboratorio (micro propagación o estaquillado en vitro.)
Esta forma de multiplicación
ofrece la ventaja de disponer de un material vegetal de calidad procedente de
los pies madre seleccionados. Presenta sin embargo problemas de sensibilidad a
las enfermedades y parásitos y/o accidentes climatológicos idénticos para todos
los individuos, causando la desaparición del patrimonio en caso de ataques
mortales.
El enraizado de plantas
multiplicadas artificialmente pueden ser menos adecuadas que las producidas por
semilla, con el riesgo de que su anclaje en el suelo sea menos bueno (sensibles
al viento.) y una disminución de la longevidad. Asimismo, en las variedades
injertadas, la porta injerto que compensa estos defectos, es utilizado para
reforzar algunas cualidades de enraizamiento o adaptación a criterios
particulares del suelo.
El
estado juvenil
En este estado, por una actividad
intensa de la yema terminal, el crecimiento es muy fuerte y corresponde a una
búsqueda óptima de luz.
El sujeto tiene entonces un
fuerte poder de adaptación, sus capacidades de desarrollo radicular y de
resistencia son importantes, La intensidad del crecimiento está estrechamente ligada
a las condicionantes del medio y puede en extremo, devenir nulo, en suelos de
mala calidad.
El
estado adulto
En este estado, el árbol alcanza la
altura máxima que le autoriza la fertilidad del suelo y las características de
su especie. Persigue esencialmente su crecimiento en volumen (tronco, corona, y
sistema radicular) y débilmente su crecimiento en altura.
La altura de los arboles adultos
los más frecuentes anunciados por la literatura, son frecuentemente reducidos a
un medio tan difícil como el de la ciudad.
La
fase de senescencia
El envejecimiento y luego la
muerte del árbol, parecen regidos por un conjunto de componentes actuando en
sinergia y conduciendo a dificultades de crecimiento para hacer llegar el agua
y las sales minerales a lo alto de la
copa
Este fenómeno entraña un
desecamiento de la periferia de la corona del árbol, y después de una “descente
de cime “progresiva. Un cierto número de parásitos secundarios (hongos, bacterias,
muérdago…) tienden a aparecer sobre el árbol debilitado y acaban con su muerte.
En este estado, el conjunto de
agresiones exteriores, tales como las podas severas, los daños a las raíces, o
las de modificación del medio…agravan considerablemente este proceso.
El
medio urbano
En ecología, el término medio
designa el conjunto de valores físicos y biológicos que gobiernan el reparto y
el crecimiento de los organismos sobre un territorio dado. Por extensión, el
medio urbano es la serie de componentes químicos, físicos, biológicos y
antrópicos que interactúan sobre el territorio de la ciudad.
La ecología distingue el medio
exógeno que preexiste antes de la instalación de los organismos y no comprende
que los factores abióticos, y el medio endógeno que proviene de la modificación
del precedente bajo la influencia de otros organismos. Por analogía, en la
ciudad es posible distinguir el medio exógeno que preexiste donde la acción del
hombre no ha modificado las condiciones iniciales (centros de pequeñas comunidades,
parques urbanos, extensiones urbanas recientes sobre terrenos agrícolas…) y el
medio endógeno que proviene de la modificación del precedente bajo la
influencia del hombre. El medio urbano es pues, multiplicado y depende de la
intensidad de la acción antrópica sobre los diferentes factores que lo
componen,
El
árbol vive a la vez en la atmosfera y en el suelo.
En la atmosfera, el aparato aéreo
y más particularmente las hojas reaccionan a cualquier modificación de los
factores ecológicos, luz, temperatura, tasa de humedad. (Higrometría), rapidez
de desplazamiento del aire y carga de gases contaminantes (gaseosos o
particulares…)
En el suelo las raíces y sus
órganos de absorción, los pelos absorbentes, son sensibles a las variaciones de
los factores, como la disposición del agua (relacionada con el
aprovisionamiento y la capacidad de retención…) la composición gaseosa del aire
del suelo, principalmente la tasa de oxígeno, la penetrabilidad relacionada con
la textura y la compactación, los obstáculos encontrados y en fin a la
disposición de elementos minerales solubles. La acción directa del hombre se
traduce por ciertas agresiones como la tala y las podas, el vandalismo, los
golpes de los automóviles o la supresión de algunos órganos vitales en los trabajos
viarios.
Todos estos elementos son muchos
factores ecológicos de origen abiótico de orden climático, atmosférico, hídrico
o de origen biótico por lo que se refiere al suelo, de acción humana o de seres
vivos en general.
Modos
de acción
El efecto de un factor sobre el
vegetal se caracteriza por un “umbral mínimo “sobre el cual todo desarrollo es
imposible por un “ umbral óptimo “ que asegura el mejor desarrollo del vegetal
o más allá del cual ciertos efectos negativos aparecen y el “ umbral máximo “ más
allá del cual las perturbaciones sobre el metabolismo son tales que el árbol muere.
La reacción de adaptabilidad de una especie al factor estudiado responde a
estos umbrales.
Un factor ecológico se considera
discriminante cuando una clase de factor corresponde a una especie indicadora.
Un factor ecológico se considera
limitante cuando su presencia o su valor, reduce la acción de otros factores
que entorpecen el crecimiento y/o el desarrollo de un organismo. Los factores
ecológicos actúan en sinergia, ya que su acción de conjunto es superior a la
suma de las acciones tomadas individualmente.
Interacción
sobre diferentes factores
Los factores ecológicos
influyentes en el comportamiento del árbol en la ciudad, corresponden ya sea a
la sinergia o en compensación por el efecto “cascada”.
La sinergia multiplica el efecto
de los factores por compensación los vegetales, por ejemplo, los poco adaptados
a suelos calcáreos pueden desarrollarse al menos, si disponen de una buena
alimentación con agua. La acción de un agente patógeno secundario que no se
desarrollaría en condiciones normales, se ve favorecido por un árbol mal podado,
hay entonces “un efecto cascada “.
Los
factores climáticos
LUZ.-Disminuyendo
la actividad fotosintética, la sombra puede suponer una reducción de los sistemas
aéreos y radiculares. En algunos lugares muy sombreados, puede ser mejor o
preferible no plantar. La reverberación de los rayos luminosos sobre las
paredes de los inmuebles y las radiaciones reflejadas en los revestimientos del
suelo, atemperan ciertos factores de la sombra. El alumbrado público puede
ligeramente estimular el crecimiento, pero, en este caso, aumentar la
sensibilidad del vegetal a la polución y a la llegada de fríos precoces.
TEMPERATURAS. -Las
elevaciones de temperaturas observadas en las grandes aglomeraciones urbanas
alargan el periodo de vegetación de los árboles y posibilitan la selección de
especies más meridionales. En verano las elevaciones de temperaturas, asociadas
a las fuertes reverberaciones de las fachadas y los revestimientos, pueden
entrañar quemaduras de hojas y sobre los troncos. Bandas de tela de yute,
enrolladlas alrededor de los troncos de los arboles más jóvenes de corteza frágil
(tilos, castaños, arces…) evitan estas
quemaduras.
VIENTO. -En la
ciudad, los golpes de viento adquieren con frecuencia el carácter turbulento
siendo muy significativos para la localización de los daños. En el conjunto,
los efectos del viento se hacen sentir sobre las poblaciones muy densas con árboles
antiguos y a nivel de todos los puntos débiles de un árbol viejo con heridas en
el tronco, y zonas de fragilidad relacionadas con las ataduras de los tutores o
protectores, el punto de injerto, horquillas ….) Las especies de crecimiento
rápido, con fama de desgajadoras deben evitarse en zonas muy expuestas ( por
ejemplo chopos, acacias, sauces…)
El
factor hídrico. -Exceso de agua en el suelo
El exceso de agua crea
condiciones de suelo asfixiante para las raíces por falta de oxigeno. Un
encharcamiento persistente principalmente en primavera compromete la actividad
del árbol y por consiguiente su supervivencia.
SEQUIA.-El marchitamiento durante las
horas más cálidas y la aparición de necrosis foliares marginales, transmiten
las dificultades de suministro de agua. En reacción al stress hídrico, algunas
especies pierden sus hojas desde el fin de julio (el castaño, por ejemplo). La
repetición de tales fenómenos debilitan al árbol y pueden producir a la larga
su muerte. Los efectos de una sequía climática son muy acusados en la ciudad,
por la filtración de las aguas de lluvia hacia los alcantarillados, la escasa
capacidad de penetración y retención del agua en los suelos urbanos, las
dificultades de acceso a las capas freáticas profundas por el sistema radicular
y el aumento de las necesidades de agua por el vegetal, debido a la escasa
higrometría del aire y una mayor transpiración. La sequedad de los suelos
urbanos es difícil de compensar. En los arboles de alineación adultos, no
existe prácticamente ninguna solución al problema del riego, si no ha sido
previsto con antelación. Por contra, en los parques se puede realizar la
instalación de un sistema de riego automático que puede contribuir a mantener
cierta humedad en el suelo asegurando así, una parte de las necesidades del
árbol en agua. La instalación de estos sistemas no es siempre posible y el agua
peligra de ser rara y cara. La plantación en zanja precisa necesariamente la
instalación de un sistema de riego para desarrollar arboles de calidad.
Atendiendo el desarrollo de su sistema radicular funcional en seguridad, las
jóvenes plantaciones pueden resistir las fases críticas por riegos frecuentes
durante los tres o cinco primeros años. El factor sequedad debemos tenerlo en
cuenta al escoger las especies a plantar; los riegos, no reemplazan a largo plazo
la adaptación de los vegetales a tales condiciones.
Factores
atmosféricos. -Efectos generales
Los efectos de los distintos
contaminantes atmosféricos sobre los árboles son difíciles de poner en evidencia,
ya que los fenómenos son complejos y los síntomas afines. Se distinguen
generalmente los contaminantes inherentes a la ciudad. (Dióxido de azufre.),
oxido de nitrógeno, ozono, monóxido de carbono, partículas y aerosoles y los
problemas de los escapes industriales (derivados fluorados y clorados, polvo de
las fábricas de cemento.)
Según fuentes canadienses, los automóviles
contribuyen a la contaminación urbana un 39 %. La combustión de las
calefacciones en lugares de frio en invierno, domésticas y publicas, es
asimismo una de las fuentes de mayor contaminación. La resistencia de los
arboles a la contaminación varía según la naturaleza del gas emitido y el tipo
de emisión. Depende igualmente del estado de desarrollo del árbol (un árbol
joven es más sensible a la polución) y a las condiciones del medio (suelo,
clima, nutrición.) Es raro que la
concentración individual de cada contaminante sobrepase el umbral de toxicidad.
Por contra, la acumulación de contaminantes induce a la debilitación crónica de
los arboles donde la resistencia varía según el medio y el estado fisiológico
general.
DIOXIDO
DE AZUFRE. -Emitido principalmente por las calefacciones domesticas. La
concentración en SO2 es muy elevada en invierno (190 Ug/m3 contra 90 en
verano…) según Drach y Target, citado por Garres.
El dióxido de azufre, penetra en
las hojas por las estomas, entra en competencia con el CO2 y disminuye con este
hecho a la fotosíntesis. En la ciudad, las fuertes proporciones de gas carbónico
pueden reducir este riesgo.
Los síntomas son necrosis
internervarias de color marrón claro o marrón rojiza, que aparecen muy rápido
después de una fuerte contaminación. Estas necrosis son definitivas y el
desarrollo de la hoja no continua, solo si la afección no es demasiado grave.
El azufre toma frecuentemente formas iónicas en medios ácidos y participa así
con el fenómeno del “smog acido “. Contribuye igualmente a los fenómenos de “lluvias
acidas “. Los daños en el medio urbano son en parte limitados ya que el máximo
de emisiones se producen durante el periodo de reposo vegetativo, ya que una
presencia crónica a pequeña dosis (0´05 a 2´00 ppm) puede provocar serios daños.
Óxido
de nitrógeno y contaminación fotoquímica
El óxido de nitrógeno (NO)
producido sobre todo por la combustión de motores de explosión, es bastante inofensivo,
oxidado produce el dióxido (NO2) en la que la concentración puede alcanzar 0´01
a 0´06 ppm. En la atmosfera de las ciudades, aunque poco tóxicos en sí mismos,
estos gases pueden serlo cuando entran en sinergia con el SO2.Los óxidos de
nitrógeno (NO y NO2) pueden formar, en presencia de hidrocarburos, una mezcla
de productos orgánicos, el PAN (Peroxyl-Acety/ Nitrte) y de ozono (03)
particularmente tóxicos. Los síntomas característicos del PAN son la aparición
de reflejos metálicos de color bronce o plateado en la cara inferior de las hojas.
Provienen de una “plasmolysis “de las células mesófitas
El ozono forma un tejido de
reacción fotoquímica e interviene en la formación del “smog acido “o lluvia
acida y se traduce ya sea por lesiones sobre la cara superior de las hojas, sea
por forma de manchas punctiformes o bajo forma de clorosis.
Polvos
y partículas
El árbol sirve de filtro a
numerosas clases de polvos y partículas del aire urbano en tanto que la
cantidad no le es nefasta. Las partículas más abundantes pueden formar
verdaderas capas, dañando la absorción luminosa de las hojas o aun por corrosión,
producir lesiones de la cutícula foliar. Los persistentes principalmente las
coníferas son particularmente sensibles a estos efectos y deben ser excluidas
en zonas de riesgo.
Factores
edáficos, Diferentes tipos de suelos urbanos
Los suelos urbanos deber ser
tomados en consideración de una forma muy particular. Su preservación y la mejora
de su calidad condicionan el futuro de los árboles de nuestras ciudades. En la ciudad,
más que en otra parte, el suelo representa un verdadero capital sin el cual los
arboles no podrían desarrollarse, ni fructificar. Pero este capital, demasiado
poco conocido, es amenazado por numerosos males; sequedad, compactación, congestión,
salinidad, carencias minerales…etc.…
Más del 80 % de los problemas
encontrados en el arbolado viario tienen sus causas en el suelo. Las
características y potencialidades de los suelos urbanos dependen de sus
orígenes y en las condiciones bajo las cuales ha podido conservar sus
cualidades iniciales.
Suelos
“naturales “
Según la historia del centro de
la ciudad, el suelo ha podido conservar todas las características del “medio
agrícola “. Es el caso de la mayoría de jardines públicos y parques de
barriadas antiguas y de ciertas explanadas y paseos instalados sobre terrenos
agrícolas antiguos. Esta categoría de suelos concierne igualmente al suelo de
ciudades pequeñas que no han conocido ninguna modificación significativa de su parcelario,
así como de las extensiones urbanas contemporáneas (en condición de que no se
haya realizado ningún desmonte abusivo). Estos suelos si no son objeto de
compactación particular o de una modificación sensible del régimen de las aguas
,son potencialmente excelentes soportes.
Suelos
“naturales recubiertos “
Algunos trabajos de vialidad, de
renovación de un barrio o simplemente de renovación de una plantación, hacen
aparecer el suelo original sepultado bajo decenas de centímetros de suelo
estabilizado o de escombros. Cuando la superficie es de calidad mediocre, estas
tierras a condición de que no hayan sido compactadas, pueden explicar el buen
comportamiento de los arboles existentes. Una vez eliminada la capa superficial,
estos suelos constituyen un soporte de calidad.
Desmontes
heterogéneos
El término general de escombros
supone situaciones diferentes que condicionan el crecimiento del árbol. La
calidad de los escombros varía según su origen. Pueden provenir de productos de
demolición de edificios, derribos, horizontes profundos de excavaciones en
tierras agrícolas, de cascotes, de desechos industriales o de escombros
diversos.
La compactación de los desmontes
depende del modo que se efectúen...
Una compactación antigua
realizada manualmente, deja lugar a una cierta porosidad, mientras que la
fabricación de una plataforma con una compactación mecánica crea condiciones de
vida difíciles para los vegetales. En todo suelo es importante conocer las
cualidades físico químicas de las aportaciones de tierra, así como su capacidad
de retención del agua (porosidad y drenaje)
Tierras
y sustratos aportados
La mayor parte de las
plantaciones urbanas se realizan en un medio artificial con la aportación de
tierra vegetal. La calidad del suelo así reconstruido depende entonces muy directamente
de los cuidados que se tengan para crear un medio sano, fácilmente colonizado
por las raíces de los árboles.
Principales
características de los suelos urbanos. Suelos asentados o compactados.
La compactación de los suelos
urbanos tiene varias causas; pisoteo, la penetración de los automóviles sobre
las zonas ajardinadas, la compactación de las aceras, la vibración transmitida
por las calzadas por el paso de vehículos pesados. Pero también, desde el principio,
las, malas condiciones del almacenaje, del transporte y de la aportación al
lugar pueden ser responsables de la compactación muy perjudicial para su calidad.
Estas condicionan y provocan el debilitamiento progresivo de numerosos árboles...
Suelos
secos
El ochenta por ciento de la pluviometría
desaparece dentro de las redes de alcantarillado, en razón de una fuerte
mineralización de la ciudad y de la compactación de los suelos en superficie. Fuera,
en los parques, cerca de los ríos, los suelos urbanos no tienen un
comportamiento hídrico normal. Nuestros arboles tienen una formidable aptitud
de ir a buscar el agua donde se encuentra, principalmente en los jardines con pabellones,
cerca de las tuberías de agua o alcantarillado o sobre el asfalto (cuando hay
cierta humedad…)
Suelos
pobres en materia orgánica
La recogida o barrido de las
hojas constituye ciertamente un factor importante de la mala calidad de los
suelos suburbanos. Esto impide toda fabricación de capa propicia al desarrollo
de la cabellera radicular y proteger la superficie del suelo contra la erosión
y el pisoteo. Esta ausencia de restitución de los elementos minerales
contenidos en las hojas y los brotes tiernos constituyen un déficit que es
necesario compensar (en condiciones normales de restitución, cerca del 80% de
los elementos minerales retornan al suelo)
Suelos
de alimentación mineral perturbada
El suelo debe contener la
totalidad de los elementos minerales indispensables para el metabolismo del
árbol. Los “elementos mayores “son el nitrógeno, el fosforo, el potasio, el
calcio, el manganeso, y el azufre”.
Los “oligoelementos “reagrupan,
el aluminio, el hierro, el cobre, el manganeso, el cobalto, el zinc….
En la ciudad, los análisis
químicos de los suelos revelan sobre todo la heterogeneidad más que de la
pobreza de la composición mineral. La alimentación mineral de los suelos
urbanos puede conocer verdaderas carencias relacionadas a la pobreza del suelo
en tal o cual de los excesos de elementos provocando una toxicidad en el caso
de los elementos contaminantes minerales urbanos que son los metales pesados,
carencias inducidas por problemas de asimilación de los elementos en el medio
alcalino (blocajes debidos al calcáreo…)
La elección de las especies
adaptadas al pH es la mejor respuesta a los problemas minerales. Una fertilización
de fondo o la corrección de carencias, no pueden ser observadas si la planta no
tiene la capacidad de movilizar las reservas que uno le aporta. Una
fertilización sobre un árbol presentando síntomas de decrepitud o situado en un
suelo muy compacto, no constituye en ningún caso una solución eficaz a pesar
del efecto fugaz a veces registrado.
Suelos
contaminados
La contaminación de los suelos
proviene esencialmente de la acumulación de metales pesados, de la acción de
herbicidas, y de la presencia de escapes de gas. Localmente otros contaminantes
como los aceites usados, los alquitranes, los ácidos, pueden ser dañinos.
Entonces los hoyos de plantación pueden captar por acumulación, una parte
importante de materiales pesados que se depositan sobre las aceras. Parece sin
embargo que las toxicidades son raras.
Contaminación
del suelo por los metales pesados
PLOMO
(Ph). En razón de una
débil solubilidad el plomo es poco absorbido por los árboles, lo mismo si está
presente en fuertes dosis en el suelo (hasta 1800 ppm. en los primeros diez
centímetros de un suelo situado en la proximidad de una autopista).
CADMIUM
(Cd). Protegiendo la
superficie de los metales, es absorbido por las raíces y rápidamente se
convierte en toxico. Su presencia se manifiesta por una decoloración de las
hojas y la aparición de necrosis.
ZINC,
COBRE, COBALTO. Presente en los suelos urbanos en
dosis muy variables, pueden localmente volverse tóxicos y provocar amarilleamiento
de las hojas y después su destrucción.
Contaminación
por herbicidas
Los herbicidas utilizados para
eliminar la vegetación no deseable que se instala en los alcorques, o a lo
largo de una zanja o para eliminar la aparición de estas en los paseos o
caminos estabilizados, pueden presentar problemas de fitotoxicidad; acumulación
y migración de productos en el suelo, malas dosis de aplicación, malas épocas
de aplicación etc…
Los rastros de permanencia de los
herbicidas (simacina, atracina…) son a tener en cuenta a la hora de aportar
tierra vegetal, problema de suelos agrícolas. Hay que ser vigilante asimismo
sobre la procedencia de abonos orgánicos como el estiércol en los que las pajas
pueden contener residuos de herbicidas agrícolas.
Los casos de fitotoxicidad
provocados por la acumulación de herbicidas son cada vez más frecuentes;
conviene alertar al personal de mantenimiento sobre los efectos dañinos de su
uso intensivo a largo plazo.
Contaminación
por escapes de gas
Durante estos últimos años, las
instalaciones de las redes de distribución de gas ciudad, ha entrañado la muerte
de muchos arboles, mas en la Europa del Norte (desaparición del 5 al 20 % de árboles
de alineación en Holanda). El efecto del gas es indirecto, ya que el metano no
es toxico por sí mismo por las raíces. Por intercambio gaseoso, entraña una
reducción importante del oxígeno del suelo. La aparición de daños sobre los
arboles es muy rápida sabiendo que bajo el 13 al 15 % de oxígeno, el árbol está
en peligro. En caso de escapes de gas, conviene de acuerdo con los servicios
especializados de reparar el escape, expulsar el aire viciado gracias a la
acción de un compresor y reemplazarlo por aire cargado de oxígeno y aportarle
el agua y de abono, si el árbol no ha perecido. En caso de un árbol muerto, es
preferible no plantar antes de diez a doce meses después reponerlo a fin de que
el suelo, después de la aireación, haya podido liberarlos gases y la toxicidad.
Lo ideal sin embargo es sustituir toda la tierra.
Otros
factores específicos en el medio urbano
SAL.-Tres
casos hay que distinguir:
Las brisas y rociadas saladas
sobre la parte aérea del árbol imponen en función de la situación geográfica (distancia,
sentido de los vientos dominantes), una clase de vegetación muy particular.
La sal del deshielo de las calles
en lugares de fríos intensos y/o nevadas y vías de circulación peatonales,
fenómeno estacional y aleatorio, puede en inviernos duros, acabar con la vida
de muchos árboles sanos. Los efectos se hacen notar, a nivel foliar por proyección,
pero sobre todo a nivel radicular. El vertido de salmueras y de numerosos contaminantes
en ferias y plazas de mercados, asociados a la compactación de suelos, pueden producir
el marchitamiento de las plantaciones.
De otros productos aparecidos en
el mercado no se han realizado las pruebas convenientes. El empleo de especies
resistentes a la sal constituye una buena solución para estos problemas. Por tanto,
es cuestión de escoger los vegetales en función de este criterio.
Medidas
de protección
La elevación con muretes de
protección o borduras, el abombamiento de los hoyos de plantación puede
permitir evitar la penetración de aguas contaminadas por la sal hacia el
alcorque. En ciertos países de frio como Quebec verdaderas protecciones
aparecen cada año.
Medidas
curativas
Para los hoyos muy bien drenados,
riegos copiosos en primavera pueden permitir lexivar una gran parte de los
cloruros y reducir los efectos secadores el sodio. El aporte de materia orgánica
aumenta la capacidad de intercambio del suelo, puede reducir los efectos tóxicos
del suelo.
Las
redes y los arboles
Durante muchos años, los arboles
han sido los solos habitantes del suelo y subsuelo urbanos. Sin embargo, ellos
deben compartir estos espacios con otros utilizadores. En efecto, bien que
invisibles las redes marcan profundamente la ciudad contemporánea y entran
regularmente en conflicto con los arboles. Las principales dificultades
provienen no solamente de la multidiciplidad de los intervinientes, peor sobre todo,
de la ausencia de una verdadera política del subsuelo urbano. Si cada operador actúa
bajo el control de un único “maestro de orquesta “. No se trata solo de dar
prioridad a los arboles sobre las redes de distribución de gas, de electricidad,
de alcantarillado, de agua, de señalizaciones de tráfico o de fibra óptica,
sino de poner en orden una serie de valores de una verdadera gestión del
subsuelo en el cual los intereses de cada uno sean respetados (creación de
redes verdes.)
Tal propuesta de concertación,
donde la primera etapa es una simple coordinación de los distintos servicios
municipales y concesionarios, será producto de una mayor economía financiera (apertura
de una sola zanja) y social (reducción de molestias).
Canalizaciones
subterráneas
Los daños consecutivos de la
existencia de canalizaciones subterráneas provienen de una supresión de una parte
del sistema radicular cuando se procede a la apertura de zanjas situadas en las
proximidades de las plantaciones de los arboles. La reacción del árbol depende
de la proporción de los órganos dañados, del nivel de tus reservas y de su
estado fisiológico.
Algunos trabajos realizados cerca
de los troncos en periodo de vegetación, pueden producir la muerte del vegetal
todo o en parte. Medidas protectoras y curativas limitan los efectos.
Redes
aéreas
La caída de ramas cuando los
temporales de lluvia o viento, son peligros de degradación de las redes aéreas.
También los concesionarios han
tenido que establecer servitudes destinadas a proteger las redes aéreas.
Bajo pretexto de seguridad, las
podas drásticas se suceden, con un total desconocimiento de los principios
básicos de la poda, lo que ha producido daños frecuentemente previsibles a los arboles.
Cuando el enterrado de las redes no sea posible, es necesario modificar el modo
de mantener (poda en cortina, reducción de la corona…), reemplazar los arboles
existentes por especies de nuevo desarrollo o aun suprimir los arboles si las
contingencias exteriores son muy fuertes.
Normas o reglas de desarrollo en altura,
existen igualmente en los perímetros de seguridad de los aeropuertos.
El
alumbrado público y las señales de tráfico
Las hojas de los arboles no deben
reducir la eficacia del arbolado urbano. Es pues importante definir las franjas
a iluminar (calzadas y aceras…) con el fin de optimizar el funcionamiento de
las luces en función del desarrollo de los árboles y facilitar el mantenimiento
posterior. El funcionamiento de las señalizaciones de tráfico, semáforos,
prohibiciones, giros etc… necesarias, conduce a veces a podas muy graves para
los árboles.
Otros
daños a los arboles
VANDALISMO. Los
daños a los arboles ocurridos por el vandalismo precisan de intervenciones rápidas
de los gestores para reponer las copas en función de los tejidos dañados. Estas
medidas permiten la proliferación de microorganismos y aseguran las mejores cicatrizaciones.
En algunos barrios sensibles, la puesta en marcha de programas de educación,
asociadas a medidas de protección y al reemplazamiento inmediato de los arboles
afectados contribuye a garantizar la perennidad de una plantación.
Plagas
y choques
Las heridas en la corteza producen
alteraciones en los tejidos conductores de la savia y crean puertas de entrada
a los parásitos.
La reiteración de tales
accidentes; sobretodo en los sujetos jóvenes, afecta considerablemente al árbol
ya veces hasta su muerte. Las protecciones previstas se describen en la tercera
parte del libro.
Podas
inconsideradas
La aparición de la destoconadora
y de las tijeras hidráulicas, la incompetencia del “savoir faire “de ciertos
maestros de obra y podadores han ocasionado importantes daños a los árboles de
las ciudades. Estas prácticas tienden poco a poco a desaparecer. Después de una
decena de años en efecto bajo el patrocinio de la Mission du Paisage en
contacto con asociaciones de gestores de las ciudades, se han realizado
importantes progresos. Las consecuencias de las podas abusivas (acercamiento de
las fachadas, descopes) no tienen por el momento que pesar tanto sobre el
patrimonio arbóreo de la ciudad.
*****************<>*<>**********************
HISTORIAS EN VERDE - JARDINES
DE LAS DELICIAS DE ARJONA.
Por: José Elías Bonells. Ex.-Adjunto a la Dirección
de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla
La historia de los jardines ha sido descrita por varios
autores de los cuales he escogido parte de los textos que se refiere a los
jardines, el titulado D. José Manuel de Arjona –Asistente de Sevilla.-1825-1833.-Premio
Ciudad de Sevilla 1974 de Alfonso Braojos Garrido y el de Ignacio García Pereda del Laboratorio de Historia e Política
Forestal - Euro natura sobre Claudio Boutelou (1774-1842), jardinero de la
ciudad de Sevilla (1819-1842) datos
referidos a los jardines de las Delicias. Además de los datos historiográficos
que aparecen de forma generalizada describiendo los jardines y las aportaciones
transmitidas boca a boca por quienes vivieron y hemos vivido la evolución de
los jardines durante los finales del siglo XX y principios del siglo XXI.
El camino de Bellaflor (o de Bella Flor) pasó a ser en la
segunda mitad del XVIII un agradable paseo iniciado por otro asistente: Don
Pablo de Olavide y continuado precisamente por Ávalos. Don José Manuel de
Arjona completaría la obra de Ávalos, prolongando el paseo que tendría sus
comienzos junto al antiguo Colegio de San Telmo (hoy sede de la Presidencia de
la Junta de Andalucía) para terminar en los alrededores de la venta de Eritaña,
aproximadamente donde hoy se encuentra la Glorieta de México
CLAUDIO BOUTELOU JARDINERO DE SEVILLA.-(1819-1842)
En 1819, uno de los mejores jardineros y profesores de
agricultura del reino de Fernando VII fue a parar, por una serie de
circunstancias, a la ciudad de Sevilla. Tras una corta etapa de tres años en
que trabajó para el Consulado marítimo y terrestre de Alicante, se decidió a
aceptar una oferta para trabajar para la Real Compañía del Guadalquivir, “a
encargarse de todas las obras de agricultura, poner en estado de cultivo, y
poblar de toda especie de árboles los dilatados terrenos que SM ha concedido a
la Compañía.
El 25 de abril de 1825, un nuevo asistente (el equivalente a
alcalde en la administración municipal de Fernando VII, José Manuel de Arjona,
fue nombrado para la ciudad de Sevilla
En 1814, Arjona había sido uno de los miembros de la alcaldía
de Madrid, pasando a ser el Corregidor en septiembre de 1817. Fue con este
corregidor que Sandalio de Arias instaló un vivero municipal en Migas Calientes
y se abordaron nuevas plantaciones como las del Paseo de las Delicias de
Arjona.
En Sevilla Arjona contaría con la preciosa ayuda de su
secretario, Manuel de Bedmar, del arquitecto Melchor Cano y de Claudio
Boutelou. En junio de 1826, el cabildo
ya estaba contando con la asesoría de Claudio para ciertos temas, como la
elección de la finca más adecuada para la colocación de un posible “jardín
agrónomo”
Durante los ocho años que Arjona fue jefe político de la
ciudad, fue considerable la actividad urbanística y su esfuerzo por la creación
de nuevas “zonas verdes”, en una ciudad amordazada por murallas.
Como ha comentado Braojos, “encarnó la quiebra de una ciudad
paralizada en el tiempo. Con la ventaja del orden público restaurado y el hábil
logro de superávits en los presupuestos municipales, a Arjona se le deben pasos
notables en la adecuación de la capital andaluza a las exigencias de una traza
moderna.”. Entre lo que podemos contar, un nuevo acueducto para la traída de
aguas, la policía urbana y de limpieza, el alumbrado público, el pavimento de
un tercio de las calles, un cuerpo de bomberos o la edición de tres periódicos,
haciendo de Sevilla una ciudad admirada por los viajeros extranjeros como
Richard Ford.
Arjona encontró una ciudad que no destacaba por su amor a los
árboles: “Es un dolor que en nueve o diez mil álamos plantados de medio siglo
acá en la ribera izquierda del Guadalquivir a su tránsito por Sevilla, apenas
puedan encontrarse algunos que no se acerquen a la decrepitud, sin haber
llegado a la virilidad; que en la grande alameda interior del pueblo hayan
perdido la pompa antigua los enormes árboles de sus calles: efectos, en la
mayor parte uno y otro, de talas dirigidas por la torpeza de los operarios, o
por la codicia de los absentistas, que destrozan el árbol y le plagan de
heridas, por donde entra el caries que los destruyen. El Sr. Arjona ha
precavido desde un principio estos errores, en que no podía incurrir su
ilustración: también ha procurado y cuidará evitarlos, confiando al mismo
profesor la completa dirección de sus plantíos, la Compañía del Guadalquivir, a
quien no faltan experiencias de la ignorancia rutinaria de un capataz, de la
inteligencia científica de un agrónomo”.
2. Los paseos y los árboles de Cuba.
El primer paseo que Arjona, Cano y Boutelou prepararon juntos
fue el de Bellaflor. Comenzaba detrás del palacio de San Telmo, extendiéndose
durante casi tres cuartos de legua, ocupando una superficie triangular de nueve
aranzadas, entre el Paseo de Bella flor y el río. Adquirieron una máquina para
sacar el agua (dirigida por dos maquinistas ingleses de la Compañía) y un
vivero en donde se criaron más de cien mil árboles durante los tres primeros
años. La máquina estaba colocada dentro de un templo gótico diseñado por
Melchor Cano. Además de los árboles, había un criadero de flores delicadas
dentro de una casita rural y un estanque para aves acuáticas como gansos.
Si la ciudad de Sevilla contaba con el ilustrado Arjona, en
La Habana el jefe político era Claudio Martínez de Pinillos, que contaba con la
ayuda de otro profesor de botánica agrícola, Ramón de la Sagra.
Pinillos quiso enviar semillas y plantas cubanas a otras
ciudades españolas y el primer destino fue Sevilla, en parte “por la excelente
disposición de su terreno para aclimatarlas, antes de trasladarlas a otros de
más fría temperatura… En este país predilecto de la naturaleza pudieran
cultivarse muy fácilmente casi todas las especies de plantas de climas
templados y cálidos de las cuatro partes del mundo, siendo el más a propósito
de todos para formar un jardín botánico y de aclimatación.”
Si bien pocas eran las plantas que sobrevivían al viaje hasta
Sevilla, la Gaceta de Madrid y el Mercurio de España nos hablan de los
contactos de Arjona con Pinillos y de las remesas de árboles enviadas por éste
a Sevilla: mangos, mameyes de Santo Domingo, morales de papel, aguacates, Lagerstroemias,
nogales de la India, vomiteles, Campeches, limoncitos de olor, lirios,
sanjuaneros, paraísos y yerbas de Guinea. La Gaceta comenta cómo en la almáciga
se habían plantado“ árboles exóticos o raros en el país como plátanos y tuyas
de Oriente, sóforas de Japón, catalpas, almeces de Occidente, chopos de Lombardía,
sauces de Babilonia, moreras de papel, arces de hoja de parra y fresno, falsas
acacias, Gleditsias, fresnos comunes de flor y de la Luisiana, guayacanas,
ailantos, cedros de Virginia, castaños de Indias y otros varios que componen el
número de 87.277; sin incluir los que ya se han trasplantado a los paseos, ni
los 8000 olmos y más de 4000 cinamomos enviados a la isla Amalia, cuyas
plantaciones están a cargo de la Real Compañía del Guadalquivir.”
Los viveros de las Delicias no funcionaron sólo como un
vivero municipal, sino regional. Arjona suministró las plantas de los paseos de
árboles que el general Canterac mandó plantar en las inmediaciones de Algeciras
(ciudad que inauguró un Paseo de Cristina en 1834). El plantel de las Delicias
de Arjona surtía de árboles de todas clases los paseos de Cádiz, el Puerto de
Santa María, Tarifa, Jerez, y otros pueblos de Andalucía.
Desde Cuba, La Sagra enviaba a ciudades como Cádiz muchas de
las especies que también recibía Claudio. Al jardín del Hospital Militar gaditano
llegaron por lo menos semillas de treinta y seis especies...
Mercurio de España, julio de 1827, Tomo VII, p. 38,
Bellaflor, conocido en Sevilla por Delicias de Arjona, “apenas cuenta año y
medio. Está situado en una superficie triangular de 9 aranzadas, entre el paseo
de Bellaflor y la orilla del Guadalquivir, cercada por cuatro hileras de álamos
(…). No contento Arjona con haber reparado y embellecido las obras de fábrica
que le adornan, y las norias y cañerías que lo riegan, ni con haber repuesto innumerables
árboles que le faltaban, estableció un vivero para reponer y multiplicar
sucesivamente las alamedas, formando un delicioso vergel a que se da entrada
publica con las debidas precauciones”.
XIII Miñano (1828) p. 261, El de Bellaflor “que principia
entre el edificio de San Telmo y el río, y se extiende casi ¾ de legua;
demediado por una grande platea de fuentes y pirámides, y terminado por otra,
también con fuente, con un grande estanque a la espalda, y una rotonda, bajo la
cual está la máquina para sacar el agua, que las surte y riega el arbolado.
Con objeto de proporcionar su reparación y la de todos los
demás, se ha formado recientemente un plantel o vivero en un grande espacio
triangular, formado por calles salientes de este paseo, dividiéndose por
tránsitos guarnecidos de árboles, rosales y otros arbustos de flor, donde ya se
han criado sobre 100.000 arbolitos, muchos de ellos raros o exóticos… A este
plantel, que constituye otro nuevo paseo, se ha dado el nombre de Delicias de
Arjona…”. Álvarez (1849), p.97, “Vergel de las Delicias, cuyo centro es una
plazuela rodeada de llorones, de la cual parten ocho calles rectas hasta los
límites de este amenísimo recinto, que sirve de plantel … En su mayor altura
hay una casita rural de bellísimo aspecto contiguo un criadero de flores
delicadas, y un estanque para aves acuáticas.
En una de las extremidades del vergel está situado el templo
gótico, que contiene la máquina de vapor para extraer el agua del río”.
Si González (1839) p. 531, la máquina tenía una lápida en
latín que decía así: “D. José Manuel de Arjona, asistente de la ciudad; renovó
los paseos antiguos, hizo otros nuevos; formó un plantel para la reposición de
los árboles; construyó cañerías; puso y exornó con un templete gótico; esta
máquina de vapor; para regarlas alamedas y los sembrados inmediatos; año
de1829”.
Tv Miñano (1828) p. 384, Delicias de Arjona. Glorieta,
construía el año de 1832, con motivo de la venida a Sevilla del infante
Francisco de Paula y su familia. Esta glorieta es el punto céntrico de la
figura esférica que forman las Delicias; y de ella parten en distintas
direcciones hasta la circunferencia, seis radios simétricos, formados por otras
tantas calles de frondosos y elevados árboles: son éstos de distintas y
variadas clases, la mayor parte de América, como acacias y castaños de Indias;
chopos, moreras del país y multicaules, naranjos y otros frutales Braojos
(1976) p. 326, muchos de los árboles de las Delicias de Arjona fueron
facilitados por la cercana Compañía del Guadalquivir, entre ellos “34 falsas
acacias, 12 plátanos de Oriente, 16 Gleditsias, 24 fresnos de Luisiana y 24
fresnos comunes”. Se comenzó con “la mayor parte de las especies de árboles
cultivados en Aranjuez”. Pero poco a poco, otras especies comenzaron a llegar
desde más lejos. En sus lecciones menciona los gansos del vergel.
Vio Boutelou (1842) p. 49, en 1825 se dio principio en
Sevilla a nuevos trabajos de connaturalización de plantas, con la formación de
semillero y plantel de las Delicias. Se establecieron almácigas de la mayor
parte de las especies de árboles cultivados en Aranjuez… y después se trató
también de aclimatar otras plantas procedentes de varios puntos,
particularmente de la Isla de Cuba.
Si Mercurio de España, julio de 1827, Tomo VII, pp.35-38,
remesa de plantas de la Habana, de Claudio Martínez de Pinillos a Arjona, 14
cajones, “donde además de las plantas vivas, vinieron sembradas semillas de
varias otras, acompañadas de descripción
científica de todas ellas”. Pinillos eligió Sevilla como primer destino
de sus envíos, “tanto por el singular cariño que conserva por esta población,
donde pasó sus primeros años, como por la excelente disposición de su terreno
para aclimatarlas, antes de trasladarlas a otros de más fría temperatura”.
xx Mercurio de España, julio de 1827, Tomo VII, p. 36, las
plantas que llegaron vivas: un mango (Manguifera indica), árbol de pronto
crecimiento y fructificación maravillosa: su fruta en perfecta madurez y sin
cáscara, es un poderoso antiescorbútico–un mamey de Santo Domingo (Mammey
americana), de fruto indigesto cuando no ha llegado a la madurez – cuatro
morales de papel (Broussonetia papyrifera
o Papirus polymorphus, hermoso árbol que ya se cultivaba en el plantel
de Bellaflor; por la maceración de su corteza obtienen en China la sustancia de
que hacen el papel sedoso – un aguacate (Laurus persea o Persea gratissima),
fruto muy agradable, aunque no lo parece a los europeos, mientras no se
acostumbran a su gusto–dos gerstromias (Lagestroemia indica), Jupiter la más bella
adquisición que ha hecho Cuba en la jardinería, se cubre de flores rosadas
desde mayo hasta septiembre–un nogal de la india (Aleurites triloba), árbol muy
bello para alamedas–un vomitel (Cordia sebestena), de bellas flores purpúreas
en unos y blancas en otros, florece por abril y mayo, y nuevamente por
septiembre…
La mayor parte de las plantas ha llegado perdidas
enteramente, si bien algunas ya estaban en Sevilla, como el moral del papel, el
cinamomo (conocido por paraíso y propagado en toda España) o la yerba de
Guinea, que se cultiva en el plantel de Bellaflor.
Xxiii Boutelou (1842) p. 52: plantel de las Delicias y
terrenos anejos de Sevilla, establecimiento destinado únicamente “para atender
a la reposición del arbolado de los paseos de la misma; y para proveer de
plantones de árboles a los ayuntamientos de la provincia que tratasen de formar
en sus pueblos respectivos nuevas alamedas, o de reponer las marras de las
antiguas; y también a otras corporaciones y particulares que tratasen de hacer
plantíos con cualquier objeto que fuese…”.
D.JOSE MANUEL DE ARJONA - ASISTENTE DE SEVILLA
Por otra parte, Alfonso Braojos en su libro D. José Manuel de
Arjona Asistente de Sevilla, Premio Ciudad de Sevilla 1974 en el apartado que
dedica a los jardines de las Delicias podemos leer:
La viva presencia de los jardines nos recuerda la fecunda
tarea de D. José Manuel de Arjona en la capital andaluza promovidos por el
gracias a su “infatigable celo y perseverancia “
Sevilla contaba únicamente con los paseos de la Alameda y los
de la orilla del rio; desde la Barqueta a San Laureano, el Paseo de las
Delicias, desde San Laureano hasta el puente, el Paseo del Malecón y el del
Arenal desde el puente hasta la Torre del Oro y más allá el Paseo de Bellaflor
hasta Eritaña.
La ciudad estaba amordazada por las murallas y necesitaba de
zonas verdes en su concepto higienista...
La predilección de Arjona por los jardines y la
disponibilidad de fondos de la Extraordinaria gravamen destinado a obras públicas
locales facilitos la empresa.
De cualquier forma, las obras de jardinería imputables a su
quehacer personal se pueden circunscribir en tres; la Plaza del Duque en
intramuros; y dos en el entonces extrarradio, las Delicias y el Salón de
Cristina.
A través de la Gaceta de Madrid, desaparecidos los archivos
municipales, podemos seguir el nacimiento y evolución de estos paseos, hoy me
referiré solo al Jardín de las Delicias Viejas o Las Delicias de Arjona, que así
se conocieron a través del tiempo
Los jardines de las Delicias estaban emplazados junto al Paseo
de Bellaflor cerca de Eritaña. Su génesis se remonta al 1825, cuando la Junta
Municipal de Propios y Arbitrios el 8 de octubre acordó destinar un pedazo de
tierra de Bella Flor para establecer un almaciguero de árboles bajo la
dirección del profesor de agricultura D. Claudio Boutelou, los terrenos estaban
arrendados en aquel entonces a D. Natán Wetherel con quien se negoció para
dejarlos expeditos.
Las obras del nuevo jardín fueron patrocinadas exclusivamente
por el Asistente y debieron iniciarse en 1826.
En contacto con el Intendente de la Habana don Claudio Martínez
de Pinillos se recibieron remesas de vegetales enviadas por este a Sevilla
(mangos, mameyes de Santo Domingo, morales de papel, aguacates, gerstroemias, nogales
de la India, vomiteles, campeches, imoncitos de olor, lirios sanjuaneros,
paraísos, yerbas de Guinea a fin de resembrarlos en este plantel.
Se estableció un vivero para reponer y multiplicar sucesivamente
las Alamedas.
En estos almacigueros se habían plantado y prosperado en abundancia varios árboles exóticos como plátanos
y tuyas de Oriente, sófora del Japón, catalpas y almeces de Occidente, chopos
de Lombardía, sauces de Babilonia, morales de papel, arces hoja de parra y
fresnos, falsas acacias, Gleditsia, fresnos comunes , de flor y de la Luisiana,
guayacanas, ailantos, cedros de Virginia, castaños de Indias y otros varios que
componen el numero de 87.227,sin incluir los que se habían trasplantado en los
paseos….todo ello según la Gaceta de Madrid.
La climatología local haría después la labor de clasificar
aquellos árboles que se adaptaban a la ciudad y a sus jardines...
El propósito era crear un jardín botánico y de aclimatación
donde pudieran cultivarse fácilmente todas las especies de plantas de los
climas templados y cálidos de las cuatro partes del mundo.
Arjona a lo largo de 1827 introdujo nuevas mejoras en los
jardines que siempre basándonos en los artículos de la Gaceta de Madrid
describimos.
“En el centro de una de las plazas circulares de este paseo más
cercana al rio Guadalquivir se ha fabricado un pozo de nueve pies de diámetro y
39 de profundidad que recibe agua del rio por una robusta y capaz mina de 150
pies de longitud con los registros y precauciones para su limpieza y para
liberarla de las avenidas y con la bajada en el cañón del pozo para registrar y
componer la bomba doble que ha de sacar el agua “
Durante 1828 el mencionado plantel de aclimatación recibió
incesantes mejoras, a la doble bomba, movida por un caballo, colocada
anteriormente sobre el gran pozo construido en una placeta al extremo del Paseo
de Bella Flor que antes citamos, se ha sustituido por una bomba de vapor de
seis caballos de fuerza. Para sostenerla y apoyar la cisterna se han fabricado
varios arcos de piedra en su interior, un pozo adicional para uno de los tubos
y otras varias obras para la colocación de la caldera, hornillo, chimenea y
demás aparatos de control.
Con el fin de resguardar la máquina y embellecer aquel lugar
se está construyendo sobre un polígono de trece lados que forma el andén, un
templete de estilo gótico cubierto por una azotea cuya deleitosa y variada
vista dominara el arbolado y los Jardines de las Delicias.
La bomba extrae 243 arrobas por minuto con el tardo
movimiento que se le da todavía.
El cronista Chaves, sintetizando cuanto se hizo en tan breve
lapso de tiempo glosa la magnitud de la empresa. “escogió Arjona con buen
acierto aquel lugar para edificar los jardines. Comenzaron las obras en 1826 y
se dieron por terminadas en 1829 con gran satisfacción de los sevillanos.
Para contribuir más al embellecimiento de tal sitio se
trajeron plantas hasta entonces no conocidas en Sevilla, las cuales se procuró
cuidar con gran esmero.
Por último, se doto de abundante agua para el riego de los
nuevos jardines, instalándose una máquina de vapor próximo a la orilla del rio Guadalquivir
y para lo cual se llevó a cabo una construcción hecha al efecto obra del
arquitecto Melchor Cano.
En 1864 se incorporaron algunas obras escultóricas que
estaban en la Plaza del Museo y que provenían del palacio arzobispal de Umbrete
tras el incendio sufrido en 1762. Se trataba de obras de arte de estilo rococó
italiano, clasicista y de temática pagana, que fueron colocadas sobre
pedestales de estilo rococó.
LOS ANTIGUOS JARDINES DEL PALACIO ARZOBISPAL DE UMBRETE -
Extraído
del texto de Fernando Amores
Podemos afirmar que el primer jardín privado que se construyó
en el Sur de España, del tipo que podemos llamar “artístico “, ”clásico “, o “ formal “ para distinguirlo de
otros modelos considerados “ paisajistas “,fue el que existió en el Palacio
Arzobispal de Umbrete, que se debió a la iniciativa de Don Francisco de Solís Flocho
de Cardona (1713-1775 ) cardenal arzobispo de Sevilla.
Desempeñaba las funciones de lugar de recreo y descanso de
los prelados sevillanos, que existió como casa de labor al menos desde e el
siglo XVI.
Nada debe extrañarnos que el cardenal Solís mandase construir
estos jardines en su segunda residencia.
No carecía por tanto Francisco de Solís de recursos
económicos, ni formación, ni gusto por el lujo y la vida descansada, cuando
tuvo la idea de enriquecer su palacio de Umbrete con unos jardines, sino muy
extensos, si de una considerable belleza y de tipología única hasta ese momento
en estas tierras.
“el conjunto de fuentes y estatuas es de lo más bello que se
conserva en Sevilla y muestra excelente de la decoración de un jardín
palaciego; son tan poco frecuentes las de este carácter en la región, que puede
considerarse como único modelo “según D. Antonio Sancho Corbacho, solo comparables
con los que se construyeron en 1771 en el Retiro de Churriana. Málaga.
El espacio ocupado por los jardines. cuyo sencillo diseño
cabe atribuir al arquitecto Ambrosio de Figueroa, quien trabajo para el
cardenal al menos desde 1758, se situaba al norte de la edificación palaciega,
en el centro de la villa; estaba delimitado por tapias en las que se abría una
portada palaciega, mientras en uno de sus ángulos se hallaba la casa donde
vivía el jardinero con su familia.
En el centro se hallaba un espacio de considerable amplitud,
pues aparecía cerrado por 32 lienzos de rejas de hierro pintadas de verde, al
que se accedía a través de una portada del mismo material. Esta era el lugar
más interesante y bello del conjunto, pues en su centro se hallaba
una fuente de mármol y a su alrededor simétricamente dispuestos entre árboles y
plantas se erguían treinta y seis pedestales de piedra sobre los cuales figuran
veinticuatro esculturas de mármol, doce de tamaño natural y otras tantas algo más pequeñas, que
representaban dioses de la mitología
griega y romana, completándose la decoración escultórica con treinta y tres
bustos igualmente de mármol. Diez de los cuales se hallaban colocados sobre los
pedestales y el resto sobre u n frontispicio de ladrillo.
En este mismo espacio central se hallaba una alberca para el riego, rodeado por un pretil
sobre el que se situaban siete jarrones blancos de cerámica, y a su lado se
disponía de una noria cuya gran cubierta aún subsiste hoy; se trata de una
interesante construcción de ladrillo enfoscado y encalado de planta octogonal
levantada sobre una alta base a la que se accede por tres escalones formando
sus anchos pilares ocho arcos cerrados
por rejas en su mitad inferior, siendo la parte más notable la cubierta en
forma de chapitel con tejas coronada por una sencilla cruz patriarcal de
hierro……
Por el resto de los jardines se distribuían en gran número
flores y plantas de distintas especies,
algunas formando cuadros y otras plantadas en más de ochenta macetas, muchas de
las cuales eran de cerámica azul y blanca y entre las que había rosales de
diversos tipos, arrayan, bojes y cipreses: había igualmente numerosos árboles
frutales, como higueras, granados ,melocotones ,perales y membrillos, pero
sobre todo destacaba la presencia de decenas de naranjos chinos, los cuales
formaban una red tupida que a los
autores del inventario les resulto imposible contarlos. Finalmente,
entre cuatro de los cuadros formados por plantas se hallaba un merendero de
construcción octogonal con remates de cerámica.
Fecha de construcción de los jardines de 1757 a 1762.-
En 1844 de trajo a Sevilla el conjunto que formaban la fuente
y las esculturas de la residencia arzobispal de Umbrete, en el marco de las
obras que incluían la construcción del nuevo paseo, y formación del antiguo
edificio del convento de la Merced en el Nuevo Museo de Pintura y Esculturas de
Sevilla ,obras iniciadas en 1841 ,se construyó ante la puerta principal una
glorieta en alto con jardines alrededor y en ellas se colocó este año 1844, la fuente llamada de Baco( después
Neptuno Niño) y posteriormente se colocaron algunas esculturas y bustos que se
hallaban en el mismo museo quedando el resto almacenado en sus salas.
En el 1844 fueron trasladadas a la Plaza del Museo y después
a los jardines de las Delicias.
Fueron veinticuatro pedestales de distinta forma y tamaño, la
fuente de Neptuno y tres esculturas. En el Museo de Bellas Artes se conservan
dos bustos quizás los mejores del conjunto.
Los bustos que se instalaron primero en la Plaza de Museo
y más tarde en las Delicias, hay que
decir que en la segunda mitad de la década de los ochenta del pasado siglo XX
sufrieron al igual que las estatuas, los efectos del vandalismo salvaje, que
incluyo destrozos, pintadas e incluso robo de piezas completas, por lo que el
Ayuntamiento decidió su retirada, sustituyendo algunos por copias de poliéster
que también se hubieron que quitar de su emplazamiento y llevando lo que quedo
a los Almacenes Municipales,.
Cuatro esculturas representando a los dioses, Apolo, Juno y
Mercurio y una cuarta no identificada estuvieron colocadas, al menos hasta 1983
en el Salón Alto de las Delicias y las cuales desaparecieron siendo sustraídas,
repuestas en la última restauración por jarrones seriados.
El mejor elemento del conjunto es sin duda la fuente, que
aunque antiguamente fue llamada Baco, según Sancho Corbacho su figura
escultórica central debe corresponder a una representación infantil de Neptuno
o el Neptuno Niño.
Posiblemente la fuente de Neptuno Niño sea una de las más
simpáticas y quizás desconocidas que hoy podemos encontrar en Sevilla.
Esta deidad esculpida en mármol blanco se sitúa en una
coqueta glorieta de los Jardines de las Delicias de Arjona, estos jardines con
los cuales la ciudad recuerda a uno de sus Asistentes más populares, a pesar de
ser el pionero en la destrucción de sus murallas y puertas y llevarse por
delante la coracha que unía las torres del Oro con la de la Plata con la excusa
de dar continuidad al Arenal.
Después vendrían muchas más escusas y muchos más lienzos
demolidos, hasta lo que nos queda hoy.
Volviendo a nuestro regordete y rollizo protagonista, aunque
con un desarrollo abdominal bastante importante para la edad que se le supone,
Neptuno Niño o Neptunio centra todos sus esfuerzos en soplar una caracola con
la que quizás quiera invocar a otros dioses amigos perdidos con el paso de los
siglos y de los cambios de sitio.
Porque la historia de esta infantil escultura barroca se
remonta nada más y nada menos que a
mediados del siglo XVIII, cuando la encontramos adornando los jardines del
palacio veraniego que el arzobispo Francisco de Solís mando levantar en
Umbrete.
Pero el abandono primero y los enfrentamientos de la Iglesia
con el gobierno del general Espartero después, provocaron el desmantelamiento
del fabuloso conjunto artístico, siendo nuestro niño trasladado en 1844 junto a
otras esculturas, entre ellas 24 bustos de mármol blanco de Carrara a la recién
creada Plaza del Museo, ya en Sevilla.
Como hoy lo hace el genial Bartolomé Esteban Murillo, nuestro
Neptuno Niño se situaba en el centro de esta plaza, abierta tras la demolición
del convento Casa Grande de la Merced.
A sus alrededores se encontraban los bustos a los que antes
hicimos referencia y otras deidades clásicas como los Mercurio, Marte, Apolo,
Juno que sobre pedestales atribuidos al escultor Cayetano de Acosta (mediados
del siglo XVIII) guardaban las cuatro esquinas de un elegante espacio conocido
como el Salón Alto.
Un “lindísimo paseo “en palabras de José Velázquez, cronista
dela época en el que intervinieron el arquitecto Balbino Marrón y el paisajista
Andrea Ross, bajo el mecenazgo de Fermín de la Fuente y que sería inaugurado
con un baile el 27 de mayo de 1846 dentro de los actos celebrados en la boda de
los Duques de Montpensier.
En cuanto a las esculturas de las veinticuatro que existieron
en los jardines de las Delicias, en Umbrete solo se conservan tres en los
Jardines de las Delicias, la mejor conservada es Hispania, en la que se aprecia
aun la blancura original del mármol y en la cual la figura femenina tocada con
corona de laurel, es esbelta y de serena prestancia con sus atributos
característicos de la bola del mundo y la doble flauta.
Otra de ellas representa el Dios Pan, apoyado sobre el tronco
de un árbol, con rostro barbado, la mitad inferior del cuerpo de aspecto animal
y la superior humana, destacando la disposición de la misma con la dinámica y
bella curva praxiteliana. Desde este lugar, un tanto escondida por la
frondosidad de los jardines y la generosidad de la naturaleza a la que siempre
perteneció este personaje, descubrimos la estatua del dios Pan. Pelo y barba
erizados, cuerpo de hombre, patas de macho cabrío y un vellón que cubre parte
de su torso. Así se nos muestra el dios agreste, tal vez sus manos hoy pérdidas
portaran una flauta o caramillo.
Alzada sobre pedestal, la diosa Venus que aparece acompañada
por el niño Dionisio, figura cubierta en parte por un manto que le cae por detrás
con la pierna izquierda adelantada y la mano derecha. Sujetando el manto,
mientras que la izquierda la coloca sobre la figura infantil; a la imagen de
Venus le falta la cabeza, pero en la del niño se observa una talla bastante
lograda.
Por desgracia, la
diosa fue decapitada el acto vandálico debió producirse sobre mediados de los
años 80 del s. XX.
La figura de Mercurio aparecía tocada con sombrero y un
amplio manto recogido en el brazo derecho y que le cubría la anatomía por
detrás casi al completo. Recogido por el otro lado en la cintura a modo de
sudario, con un pudor propio del jardín de un eclesiástico esta fue trasladada
a la Plaza San Francisco.-
La figura de Apolo, de
gran clasicismo, con un perro a sus pies y con el acertado tratamiento
anatómico que vemos en las demás estatuas, y la misma melancolía en la
expresión, con la mirada perdida en el infinito Por su parte la de Juno solo
muestra el desnudo de uno de sus brazos y la pierna correspondiente, que deja
ver al recoger con su mano el ampuloso manto, mostrando como las otras un bello
tratamiento de cabello a base de mechones individualizados peinados hacia atrás
dejando ver el rostro.
Si seguimos hacia adelante, muy pronto encontramos la
Glorieta de Urania, que, como su propio nombre indica, debe su denominación a
la imagen que representa a la musa de la Astronomía. Mirando hacia su derecha y
cubierta con un manto de cintura para abajo, la imagen de Urania se nos
presenta sosteniendo en su mano izquierda una bola que representa el globo
terrestre, además de unas cartas de navegación. El basamento está rodeado de jazmines
en un parterre otrora plantado de flores...
En cuanto a los bustos, del conjunto de treinta y tres que se
citan en la descripción del jardín, solo se conservan en Sevilla veintiuno,
aunque cuatro de ellos están completamente destrozados.
Mención aparte merecen los pedestales elaborados con piedra
sipia extraída de las canteras de Morón de la Frontera y que constituyen una
singular muestra de la escultura pétrea de la segunda mitad del siglo XVIII.
Tanto por la calidad de la talla como sobre todo por la originalidad de los
diseños
Próximos al año 1929 se acordó remodelar los jardines para
incorporarlo a la Exposición Iberoamericana que se celebraría en la ciudad.
Como zonas reformadas por la implantación de algunos de los
pabellones de la Exposición Iberoamericana de 1929, quedan por describir los
extremos sur y norte del propio jardín.
En el primero se ubicaron los de Marruecos y Colombia, y el
de Guinea, este desaparecido, conservando, en torno a ellos, el carácter de
zona ajardinada en la que se plantearon construcciones dispersas y exentas. En
el sector contrario, la principal alteración del jardín se llevó a cabo como
consecuencia de la construcción del pabellón de Argentina. Esta edificación de
gran desarrollo en planta, alteró el espacio que se encuentra a su alrededor
principalmente en la parte anterior a la fachada principal, ante la cual se
diseña un acceso para el tráfico rodado a modo de apeadero que deriva desde la
avenida de la Palmera, similar al planteado en la acera frontera, coincidiendo
con una de las entradas del parque de María Luisa.
Más próximo al vértice del jardín por el extremo norte se
encuentra el pabellón de Guatemala, y seguidamente, una pequeña glorieta...junto
al pabellón en una época existió un área de juegos infantil con piscina de
chapoteo, los elementos de juego fueron donados por las Fuerzas Aéreas
Americanas.
En la actualidad, y abarcando la totalidad de la planta de lo
considerado como jardín de carácter histórico, los Jardines de las Delicias
representan para el sector de la ciudad en la que se ubica, una importante área
ajardinada que cuenta con interesantes especies botánicas y otros elementos de mobiliario
urbano original del momento de su diseño. Aunque separado del extenso parque de
María Luisa por el Paseo de las Delicias, conecta con este sector de gran
densidad de zonas verdes de interés patrimonial de la ciudad, con el cual y a
pesar de las diferentes razones que los crearon, se ejerció una unión en la que
la implantación de algunos de los pabellones de la Exposición Iberoamericana de
1929 otorgó un cierto carácter unitario.
Dos viviendas dentro de los jardines ocupadas por los
jardinero mayores de la ciudad, Manuel Romero y su hermano Agustín, una donde
estuvo el pozo de riego, habitada durante años por jardineros y ahora
arrendadas por el Ayuntamiento a un negocio de restauración, otra de las
viviendas es hoy el centro de trabajo de los jardineros que conservan los
jardines de las Delicias y el Parque de María Luisa.
Un kiosco, denominado Bar Líbano, que durante muchos años se
convirtió en un bar de ambiente familiar, ahora ha venido a engrosar los muchos
de ambiente nocturno.
EL MACETERO, ELPASEO DE LAS DELICIAS Y LA CALLE SANTIAGO
MONTOTO
. Los jardines pierden con la restructuración del Muelle de
las Delicias con el objetivo incumplido de incorporarlo a los Jardines de las
Delicias sin vallas, ni cerramiento. La supresión del tránsito rodado de la
calle Santiago Montoto que nos conducía a la zona portuaria, fue peatonalizada
en 2007 y el jardín aumento por elevación su cerramiento para proteger los
jardines de los actos vandálicos que había sufrido durante algunos años aislándolo
de la zona del Puerto.
Antonio Burgos en su recuadro de ABC ironizaba:
“Y en Puerto Delicias han borrado de un plumazo la memoria de
don Santiago Montoto de Sedas (1890-1973), el gran historiador de Sevilla,
articulista de ABC, comentarista radiofónico de la BBC o del programa
"Sevilla en la Historia y la leyenda" que desde Radio Sevilla enseñó
a tantos a amar a la ciudad. Montoto escribió libros fundamentales como
"Las calles de Sevilla", "Sevilla en el Imperio",
"Cofradías sevillanas", "Esquinas y conventos de Sevilla" o
una impagable "Nueva Guía de Sevilla" editada cuando la Exposición
del 29 por la Comisaría Regia de Turismo y que por estar encuadernada en tela
de ese color su autor llamaba cariñosamente "La Coloradita". A su
muerte, el Ayuntamiento le dedicó en 1974 la calle que iba de la Glorieta de
los Marineros Voluntarios a la avenida de Moliní, a espaldas del Pabellón de
Argentina. Esa calle ha desaparecido como tal con la ordenación de Puerto
Delicias y no han sido ni para ponerle a aquello "Paseo de Santiago
Montoto", tal como se llamaba y se sigue llamando oficialmente. Porque
llama usted al 010, pregunta, y le dicen que la calle Santiago Montoto va de
Marineros Voluntarios a Moliní. Pero busque usted el rótulo...y la calle. Ay,
si en vez de Santiago Montoto la calle se llega a llamar Pilar Bardem.”
Con anterioridad los jardines habían recibido un duro golpe
al ser taladas las cuatro hileras de árboles que los separaban del Parque de
María Luisa por el Paseo de las Delicias, la sumisión de la ciudad al automóvil
en un mal entendido progreso acabo con los árboles del paseo, quedando los
Jardines de las Delicias aislados del Parque por una vía de circulación rápida
que lo único que le ofrecía es más ruido y menos placidez para el disfrute del
jardín romántico que el Asistente Arjona soñó, a la vez se sustituye el
cerramiento bajo y transparente de los jardines dotado de rosales piti-mini, por
el vetusto cerramiento actual.
Antiguamente los jardines habían albergado la nave taller del
tren de la Exposición un macetero donde se cultivaban plantas en maceta, entre
ellas los tradicionales crisantemos Turner que lucían en las plazas y jardines
de la ciudad a la llegada del mes de noviembre y el invernadero que procedente
de los jardines del Palacio de San Telmo se instaló en el macetero. La nave fue
trasladada al Vivero de los Remedios, el macetero desapareció y la estufa
invernadero fue desmontada y vendida como chatarra.
La desaparición de estos elementos propicio la ampliación de
los jardines hasta la antigua calle Santiago Montoto donde se respetaron los árboles
y palmeras existentes entre las que se destaca un Phoenix reclinata.-Palmera de
Senegal, procedente de un plantel del propio macetero, así como las Jacaranda
mimosaefolia.-jacaranda y Púnica granatum flore pleno.-Granado balaustre o
granado de flor, con posterioridad se han agregado otras plantaciones de árboles
subtropicales como la Erythrina crista galli.- Árbol del coral de Argentina, la
Ceiba speciosa.-Palo borracho, el Brachychiton discolor.-Brachichiton rosa y el
Brachychiton rupestris los dos australianos y como autóctonas el Quercus
ilex.-encina y el Chamaerops humilis.-Palmito.
 |
| Phoenix reclinata |
Recuerdo todavía cuando se nos comunica que en el Sector Sur
en unas obras que se estaban llevando a cabo y entre escombros aparecieron unas
esculturas, estaba en el Ayuntamiento el Sr. Antonio Sancho Corbacho y el
alcalde era D. José Hernández Díaz, fuimos a recuperar las esculturas
aparecidas que resultaron ser las procedentes de la Plaza de los Conquistadores
del Sector Sur situadas al lado de la fuente que presidia la plaza en la Exposición
del año 1929.
Recuperadas las esculturas resultaron ser:
1. Iberia: cuyo
autor es Francisco Marco Díaz Pintado. La imagen aparece como una diosa, en una
mano lleva un racimo de la abundancia.
2. Río Magdalena:
cuyo autor es José Laffita Díaz. La escultura está inspirada en una alegoría
del río Magdalena en Colombia. Vemos un joven recostado sobre frutas y un
caimán. De estilo clásico.
3. Río
Guadalquivir: cuyo autor es Agustín Sánchez Cid. Vuelve a representar a un
joven, pero esta vez junto a la cabeza de un toro y un ramo de la abundancia,
igual que Iberia. De estilo clásico.
Esculturas que a partir de este momento fueron emplazadas en
esta ampliación de los jardines.
LOS JARDINES DE LAS DELICIAS DESPUES DELA RESTAURACION.-
De este a oeste, los Jardines de las Delicias se ordenan con
la siguiente secuencia: una franja extendida de forma paralela al Paseo de las
Delicias, donde se encuentra la trama de mayor carácter romántico, efecto conseguido
mediante la ordenación de los circuitos en torno a glorietas de planta circular
comunicadas por senderos de recorrido recto o curvo.
En ellas se conservan fuentes o pedestales con esculturas que
dan al conjunto un buscado carácter escénico. La primera de ellas, dedicada a
Venus, presenta una escultura central sobre alto pedestal; la segunda, a
Urania, también se compone de escultura central sobre pedestal; y en la
tercera, se encuentra una fuente central con escultura de un niño jugando con
una caracola. Pasado el paseo del Líbano hay tres glorietas más en el flanco
cercano al Paseo de las Delicias, mientras que en el contrario hay solamente
dos. De aquellas, una se dedica una al pintor Joaquín Sorolla (colocada en 1824
por el Ateneo sevillano) y otra al dios Pan. De las segundas, la primera es de
planta cuadrada, en la que existe una grada decorada con pedestales y
esculturas en las esquinas, uniéndose a otra de planta circular. Por último,
encontramos un espacio ordenado en torno a un estanque central de planta
rectangular.
La zona situada en el sector trasero al descrito, extendida
hasta el límite oeste del jardín, presenta amplias praderas de césped en la que
se encuentran tres glorietas y una ordenación muy clara compuesta por senderos
de albero. Esta área pertenecía al espacio en el que se encontraba el antiguo
macetero, razón por la cual presenta una ordenación muy diferenciada al resto
del jardín, al ser la más reciente en el proceso de incorporación en las
remodelaciones de todas las áreas ajardinadas que lo componen y por no haberse
planteado una ordenación de carácter simétrico.
En la actualidad, y abarcando la totalidad de la planta de lo
considerado como jardín de carácter histórico, los Jardines de las Delicias
representan para el sector de la ciudad en la que se ubica, una importante área
ajardinada que cuenta con interesantes especies botánicas y otros elementos de
mobiliario urbano original del momento de su diseño. Aunque separado del
extenso parque de María Luisa por el Paseo de las Delicias.
Su extensión es de 54.252 m², que debido a acontecimientos
como la Corta de Tablada, la celebración de la Exposición Iberoamericana (que
propició la construcción de algunos pabellones) o la ampliación del Paseo de
las Delicias, han reducido su superficie ajardinada.
Como fase definitiva en la ordenación espacial del jardín es
preciso destacar el momento en el que se incorporó el total de su planta al
recinto de la Exposición Iberoamericana de 1929. La vinculación con este evento
fue también la causa por la que se produce un incremento patrimonial en el
recinto, en el que se levantaron inmuebles pertenecientes al marco del
regionalismo y el historicismo de tradición colonial, consiguiendo unas
características de unidad estilística e histórica en su arquitectura que homogeneíza
el sector a ambos lados de la Avenida de la Palmera. (María Rosa, 2003; José
Alfonso Muriel, 2014).
Los jardines fueron declarados el 18 de mayo de 2004 Bien de
Interés Cultural BIC, dentro de la categoría de Jardín Histórico.
Otra obra civil es el estanque central, de planta
rectangular, que se encuentra delante de La casa del estanque, al cual le da
nombre.
En cuanto a esculturas, el Parque posee numerosos pedestales
y bustos de mármol ya descritos anteriormente
.-Glorieta de Haití.- Glorieta de gran tamaño, circular, en
el centro una fuente octogonal, rodeada por un seto de arrayan, a su alrededor,
cuatro bancos circulares forman la glorieta. Posee también pedestales con
bustos romanos en mármol de Carrara. Algunos bustos están decapitados por actos
vandálicos.
En los jardines estuvo emplazado en la alberca de la casa del
estanque la figura de Mercurio que preside hoy la fuente de Mercurio de la
plaza de San Francisco en el centro de la ciudad, asimismo la fuente que
preside la plaza de la Alianza en el barrio de Santa Cruz fue retirada de estos
jardines, se encontraba al lado de la casa del estanque y por el contrario
procedentes de restos existentes en los almacenes municipales se recompusieron
otras fuentes que no existían en los jardines
históricos originales,
ESPECIES VEGETALES MÁS
IMPORTANTES QUE PODEMOS OBSERVAR EN LOS JARDINES.
ARBOLES SINGULARES EN
EL JARDIN
Junto al que fuera pabellón de Guatemala, (Hoy dependencias
del Conservatorio de Danza de la Junta de Andalucía) en una zona que ha perdido
su ordenación compositiva inicial, encontramos grandes ejemplares de plátanos
de sombra y un enorme pino canario
(Pinus canariensis) acompañado de unos impresionantes Ombúes o bellasombra - Phytolacca dioica
 |
| Pino canario |
En la entrada junto al antiguo pabellón de Argentina, antiguo
Instituto Murillo y ahora Conservatorio de Danza de la Junta de Andalucía se
abre un amplio paseo de naranjos
amargos, Citrus aurantium var. amara, algunos posiblemente de los más
antiguos de Sevilla plantados durante la creación del jardín, un recorrido
marcado por el intenso aroma del azahar en primavera.
Junto al paseo la pradera grande antiguamente presidida por
una escultura de Diana Cazadora sobre un pedestal cubierto de conchas marinas,
que en un acto de vandalismo fue derribada y convertida en varios pedazos,
restaurada se encuentra en las oficinas del Servicio de Parques y Jardines en
el Pabellón Marroquí, destaca un magnifico Taxodium
distichum. - Ciprés de los pantanos y una magnifica Araucaria heterophylla. -Araucaria.
 |
| Taxodium distichum |
Dentro de los jardines destacaría un magnifico almez. - Celtis australis., una Magnolia
grandiflora y un grupo de toronjos sin
clasificar. - Citrus spp. una Thuya
orientalis. - Árbol de la vida de gran tamaño y un boj Buxus sempervirens por su gran tamaño en nuestro clima.
 |
| Celtis australis en invierno |
Próximo a la casa del estanque el único sapino o árbol del jabón que conozco en Sevilla. - Sapindus mukorossi y recientemente plantado un roble. - Quercus robur.
 |
| Sapindus mukorosii |
En el Pabellón Marroquí una Magnolia x soulangiana. - Magnolia de hoja caduca, una Plumeria alba protegida por el
edificio, un Hibiscos arnotianus. - Pacifico
de flores blancas y una de las más grandes Strelitzias
nicolai. - Strelitzia gigante que existen en Sevilla.
 |
| Magnolia x soulangeana |
EL ROMANTICISMO DEL
JARDIN
El intenso tráfico que discurre por el Paseo de las Delicias
que toma su nombre del Jardín, no ha podido acabar con el ambiente recogido y
tranquilo que todavía se puede respirar en estos jardines, bien sea perdidos
entre la espesura de su vegetación, o absortos en la contemplación de su
reducida pero escogida estatuaria, evocadores de un tiempo irremediablemente
pasado.
En el año 2004 fue declarado Bien de Interés Cultural dentro
de la categoría de Jardín Histórico
Desde el verano de 2007 cuenta con un cerramiento en todo su
perímetro. Las rotondas, los jardincillos, las fuentes, los estanques, los
árboles, las esculturas, todo ha sido restaurado y devuelto a su antigua dignidad.
Esperemos que permanezca así por siempre
este rincón mágico y que no sea de nuevo castigado por la ignorancia y el
vandalismo de personas irrespetuosas.
Es éste un lugar romántico de la ciudad que ha sido por fin
rehabilitado y adecentado de su lamentable estado
La restauración discutida y discutible se orientó más que
nada a un cerramiento de los jardines que nunca había existido con esta contundencia,
el que existía era más permeable, también más inseguro contra los actos vandálicos
que tuvo que afrontar y a la renovación del alumbrado por otro más moderno y a
la restauración de las esculturas e incorporación de jarrones en el Salón Alto
sustituyendo a las esculturas que habían existido. Bien después del abandono
que habían sufrido les vino bien estas restauraciones, sin embargo, nada se
hizo en lo que respecta a la vegetación, una ordenación de la misma es
necesaria ya que presenta un desorden y una mala lectura del jardín romántico
que quiso construir y construyo el Asistente Arjona. Esperemos que le llegue el
turno a la jardinería de este jardín declarado Bien de Interés Cultural en
todos sus aspectos
Destacaríamos de estos jardines no sólo su belleza
paisajística y su importancia histórica y ecológica sino también la cantidad de
esculturas y elementos relativos a la mitología grecorromana que se encuentran
allí, muchos de ellos copias de los originales en poliéster.
El Ayuntamiento de Umbrete, sin embargo, ha solicitado en
varias ocasiones la devolución de algunas esculturas expoliadas de los jardines
del Palacio Arzobispal en su momento, como reparación de una injusticia
histórica.
Sevilla Julio de 2016
****************<>*<>************************
HISTORIAS EN
VERDE.-JARDINES DE CRISTINA
Por
José Elías Bonells.-Ex -Adjunto a la Jefatura del Servicio de
Parques y Jardines del Ayuntamiento de Sevilla.
Recopilación de textos sobre los Jardines de Cristina que a
través de su historia han escrito insignes escritores e historiadores de Arte
de estos jardines desde su inauguración por el Asistente Arjona el 24 de julio
de 1830 hasta nuestros días.
Del libro D. José
Manuel de Arjona.-Asistente de Sevilla
1825-1833 Premio “Ciudad de
Sevilla 1974 “de Alfonso Braojos Garrido, extraemos los siguientes párrafos
relacionados con el jardín desde sus inicios como el Salón de Cristina.
“ El tercer jardín que vio a la luz gracias a la infatigable
actividad de Arjona se ubicó también en
los extramuros sevillanos, el primero fue la Plaza del Duque y el segundo los Jardines de las Delicias, y en tercero los Jardines de Cristina, llamados así en honor a la esposa de Fernando VII.”
los extramuros sevillanos, el primero fue la Plaza del Duque y el segundo los Jardines de las Delicias, y en tercero los Jardines de Cristina, llamados así en honor a la esposa de Fernando VII.”
Afirmaba la Gaceta de Madrid el 8 de agosto de 1828 que el “
Asistente Arjona ya tenía levantado el plano por el Arquitecto Mayor y de la
Extraordinaria don Melchor Cano, para otro gran paseo en la gran llanura que se
extiende entre la Torre del Oro y el edificio de San Telmo a orillas del Guadalquivir.
Su localidad y disposición lo harán uno de los más lindos de España “
“Este paseo ocupa un área, abandonada anteriormente, entre el
que viene, orillas del rio desde la Torre del Oro y el que sigue por su margen
de Bella Flor. Acomodándose el espacio que ocupa forma un trapecio, terminado
al S. parte por el Edificio de San Telmo parte por la Fábrica de Tabacos a más distancia,
al O. Por el Guadalquivir y de los otros
lados por el arroyo Tagarete, que antes de torcer a su embocadura, lame los
muros de la ciudad. Atraviesa a lo largo del paso una calle de árboles que
tomando en el centro una anchura de 20 varas de lado, se prolonga por 130,
haciendo a los dos tercios un cuadro de 35 varas de lado, cerrado al frente por
un semicírculo.
A la entrada a esta larga sala se colocaran dos estatuas sobre pedestales;
cuatro en los ángulos del cuadro y una de Apolo de Belvedere en la fuente que
tendrá en medio. La ciñen en todo su largo 28 bancos de piedra, puestos debajo
de los arboles. Otra calle que cruza por medio del Salón y terminara en un
bello casino con habitación para el guarda, divide el paseo en cuatro
compartimientos, cortados por calles
menores de árboles e intermediados de plateas con asientos. Los dos
mayores tienen en el centro de estas una fuente con pila cuadrilonga y su
estatua y un grande estanque circular para el riego, uno de ellos está rodeado
en su interior de veredas sinuosas; y los cuadros que forma en todos la foresta
son de figuras desiguales, imitando el natural por el gusto inglés, y
conformándose al exterior con la irregularidad del trapecio. Este paseo, cuya
descripción hemos formado sobre el plano que publico el Diario de Sevilla ha
sido trazado y dispuesto por el arquitecto de aquella ciudad don Melchor Cano,
de la plantación que ya está hecha, solo sabemos que ha sido dirigida por el célebre
profesor de agricultura y botánica don
Claudio Boutelou y esto basta para acreditarla. A fines de Julio iban ya
sentadas en el pavimento del Salón 1,230
varas cuadradas de losas que cubren algo más de un tercera parte; estaba
concluido el gran estanque de 63 pies de diámetro y 9 de profundidad, que
recibe las aguas y riega un lado del paseo y las comunica con las fuentes y
pila cuadrilonga de 36 de largo, 12 de ancho y 9 de profundidad para el riego
del otro lado “,
Casi ultimado en 1829,
tras la colocación de una máquina de vapor para riego, de 5.ooo rs. de costo,
alimentada por “ las astillas y madera inútil del puente de barcas”, en el 30 de julio de 1830
se hallaba baldosado y rodado de asientos con respaldo de hierro y tal vez por
eso Arjona lo inauguro el 24 de julio, onomástica de la reina Cristina.”
 |
| Salón Cristina |
 |
| Caseta guarda |
 |
| Apolo de Belvedere |
 |
| Paseo Cristina en 1833 / Litografía Ignacio García |
“A juicio de Chaves, el Salón de Cristina como así se
denominaba fue el plantel que con más cariño emprendió Arjona y tanta elegancia
albergo que “se puso de moda “y“ durante mucho tiempo fue el punto de cita de
la buena sociedad sevillana “
El conocido grabado
que hizo de él Richard Ford ciertamente
lo atestigua.
Sonsoles Nieto Caldeiro.- Doctora en Historia del Arte con
sus esplendidas definiciones nos introduce a la historia de este jardín
“El Cristina surgió dentro de un programa urbanístico que
pretendía abrir la ciudad más allá de sus murallas con la creación en la zona sur
de un entorno burgués, similar al que existía en Madrid y que tan bien conocía
el Sr. Arjona. Así, se dispuso una amplia zona de paseo, ajardinada, que
incluía también el jardín de Las Delicias, con la que se intentaba acercar a la
ciudad un campo cultivado según una idea "ilustrada" y romántica a la
vez, cuyo germen se produjo en el siglo XVIII y se desarrolló fundamentalmente
a lo largo del XIX. De este modo, hablar de Arjona es hablar de los jardines
sevillanos de entonces, para cuya ejecución contó con el arquitecto municipal
Melchor Cano y el botánico y profesor de agricultura Claudio Boutelou.”
 |
| Fragmento ilustración Gusdon 1860 |
El jardín en el siglo XIX
“El Paseo o Salón de Cristina ocupó un espacio trapecial
limitado por el edificio del Colegio de Mareantes de San Telmo, el río Guadalquivir
y el arroyo Tagarete, en un área abandonada anteriormente entre los paseos de
las márgenes del río, junto a la Torre del Oro, y el de Bellaflor. Tenía una
avenida elevada en su centro o "Salón", pavimentado con anchas losas
y rodeado de un inmenso canapé con respaldo de mármol blanco; una fuente con la
escultura del Apolo de Belvedere; un pabellón de carácter romántico y toda clase de plantaciones (plátanos,
fresnos, álamos, sauces, etc.); con una combinación de elementos del jardín
francés e inglés muy del gusto de la jardinería del XIX. Su extensión era de
8.652 metros cuadrados y fue inaugurado el 24 de julio de 1830, día de la
onomástica de Mª Cristina, esposa de Fernando VII, y en cuyo honor se le puso
ese nombre, aunque en un principio se conoció como el Jardín de Apolo, por la
estatua de la fuente.
El jardín fue descrito por el periódico La Gaceta de Madrid
de 29 de agosto de 1829, cuando aún no se había rematado, y a él se ha aludido
en numerosas publicaciones que sobre Sevilla han aparecido en los últimos años,
haciéndose eco igualmente viajeros y escritores que en el siglo XIX visitaron o
vivieron un tiempo en la ciudad, como H. D. Inglis, Richard Ford, T. Gauthier y Pierre Louys. Éste
último, en Le femme et le Pontín, se refiere a esa zona de paseos ajardinados
junto al río como "Campos Elíseos de árboles sombrosos a lo largo del
inmenso Guadalquivir"
De esas descripciones
quiero resaltar la impresión recogida por Richard Ford que, acompañada también
de una visión gráfica y no sólo literaria, plasma cómo se había conseguido ese
ambiente burgués y romántico que el Sr. Arjona había pretendido. Señalaba Ford
que "no se puede imaginar nada más español ni pintoresco que una tarde en
este paseo, donde se reúne la flor y nata de la ciudad, sin descontar, por
supuesto, al pueblo llano en sus trajes andaluces, que le dan el aspecto de un
baile de máscaras...". La imagen no puede ser más romántica con sus
conceptos de nacionalismo, pintoresquismo, folklore popular; y, a la vez,
ofrece el detalle aristocrático de las reuniones de la "flor y nata"
sevillana.
A pesar del éxito -o tal vez por ello- el jardín, inaugurado
en 1830, no se dio por definitivo y continuó renovándose y reformándose en años
sucesivos. Valga la comparación entre el plano de Álvarez Benavides de 1868 y
el de Juan Talavera de 1890 para apreciar las modificaciones acaecidas en poco
más de veinte años. El siglo se cerró con otra reforma, quizá la más
importante, llevada a cabo por el ingeniero Arturo Arnim en 1894, de la que no
se han hallado planos pero sin una certificación de D. Manuel Sánchez Pizjuán
corroborando la obra.”
El jardín en el siglo XX
“Al comenzar la nueva centuria, el jardín se encontraba, como
otros de la ciudad, en un total abandono, habiendo desaparecido prácticamente
el trazado primitivo. Por ello, se convertiría en protagonista de múltiples
proyectos que intentaban buscar el hermoseamiento y utilidad de ese espacio con
o sin ajardinamiento. El primero fue a raíz de un concurso arquitectónico para
la edificación de un pabellón permanente de Bellas Artes que habría de
asentarse en la parte norte, lindando con la calle Almirante Lobo, y cuyo
anteproyecto premiado –no realizado– correspondió a Aníbal González. El
siguiente intento de salvaguardar el lugar corrió a cargo del ingeniero
municipal Ramón Manjarrés que, en 1906, propuso mantener el estilo inglés que
el jardín poseía, acentuado por caminos
abiertos por el tránsito del público que destacaban sobre los del trazado
originario y que el ingeniero quiso conservar.
En 1916, por iniciativa de D. Luis Molina, Conde de Aguiar,
se decidió sanear y limpiar los jardines y realizar un proyecto de reforma de
dicho Salón, en cuyo entramado interior y exorno intervinieron el mismo Sr. Molina
y el arquitecto Aníbal González. El boceto mostraba una variación en el
recorrido de los caminos, mientras el Salón central se adaptaba a escenario de
espectáculos: el lado del arrecife de San Telmo dedicado a la música y la zona
hacia el río, a teatro. Poco después, se presentaron otras modificaciones
consistentes en un mayor ajardinamiento de los parterres que incluía la parte
semicircular del salón, transformándose también los arriates junto a la calle
Almirante Lobo. Sobre esta reforma existen muchas lagunas a causa de la
insuficiente documentación que alude fundamentalmente a facturas de jornales
pagados para su arreglo y cuidado en los años 1917 y 1922.”
“Sin embargo, la desidia continuó maltratando estos jardines
por los que un siglo antes paseaba la "flor y nata" sevillana. En su
defensa, el periódico El Liberal publicó en 1924 un artículo testimonial
considerándolo el único jardín urbano próximo al vecindario de Sevilla, como
una plaza del interior, y además el acceso desde la Puerta de Jerez a la
Exposición Iberoamericana que se estaba montando. Pero no parecía atraer ese
"Salón" o no se consideró procedente o ventajoso su arreglo, puesto
que a los dos años de esa llamada de El Liberal, se ofreció el paseo "a la
iniciativa de entidades y particulares que quieran coadyuvar al problema del
alojamiento, destinando parte del solar de dicho paseo a la construcción de
hoteles y viviendas”.
Esta decisión iba ligada a las obras de reforma y ensanche
que se realizaban en Sevilla de cara a la Exposición Iberoamericana y, más
concretamente, a la alineación que unía las Casas Consistoriales y la Puerta de
Jerez, pretendida hacía tiempo y confirmada el 19 de noviembre de 1926. El
terreno del jardín se ofrecía, pues, como una posibilidad de prolongar dicha
avenida hasta el nuevo puente de San Telmo.
Así, se trazó una nueva vía que dividió el antiguo espacio
ajardinado en dos mitades. En la parte limitada por la nueva calle y la de
Almirante Lobo se levantó el Hotel Cristina y unas viviendas anexas; en la otra
zona, se pensó en un momento construir el edificio de Capitanía General que,
por una serie de dificultades, no pudo llevarse a efecto, con lo cual quedó un
solar libre sobre el que surgió años más tarde el actual jardín,
aproximadamente en la mitad de la extensión originaria de lo que había sido el
Paseo de Cristina.
El encargado de llevar a la práctica la transformación y
ajardinamiento de esos terrenos fue el ingeniero de montes Juan José Villagrán
nombrado por la Alcaldía para dirigir todo lo referente a viveros, arbolado y
jardines municipales, desde febrero de 1925. Se contaba con un espacio
triangular que en nada recordaba, sobre todo por su extensión, al anterior. En
el lado de mayor longitud, frente al hotel Alfonso XIII y el Palacio de San
Telmo, Villagrán distribuyó una serie de parterres que circundan dos fuentes
oblongas y bajas de estructura de ladrillo; el resto está formado por tres
espacios triangulares que con el tiempo han ido variando su fisonomía. El
jardín se ordenó, por tanto, de una manera simple, con detalles ornamentales y
materiales propios de los jardines de Sevilla, como el ladrillo de las fuentes
o la pequeña pérgola que, aparte de crear un rincón íntimo, se convierte en
elemento transparente que separa espacios diferentes del jardín; del mismo
modo, se hizo con un concepto funcional, de pequeño parque inserto en la
población, con una finalidad de ocio para todos, más de medio siglo después
resaltado por la instalación de juegos
infantiles.
Cuando se inauguró la Exposición Ibero-Americana, estaba
inacabado, no concluyéndose hasta 1930, con la colocación del monumento a
Castelar y la instalación del alumbrado con farolas tipo "Sevilla" de
soporte clásico y de bancos y motivos ornamentales, algunos de ellos
procedentes del antiguo jardín de Cristina. La iluminación fue ampliada y
mejorada poco después, con la intención de crear un alumbrado más artístico que
incluyera reflectores también en las fuentes. El proyecto corrió a cargo del
ingeniero Armando Tirite.
La idea de erigir un monumento o una estatua al insigne
republicano comenzó a barajarse en 1903 con la intención, incluso, de abrir una
suscripción popular para sufragar los gastos que trajera consigo la obra. Sin
embargo, no volvió a hablarse sobre esta cuestión hasta que en enero de 1927 el
redactor de El Liberal D. Luis Rojas clamó en un artículo del periódico
"¡Castelar no tiene un monumento en Sevilla!". Pero habría que
esperar aún otro año para que el entusiasmo por el político y su escultura
resurgiera. El propio periódico sevillano abrió una suscripción pública y
comenzó a engarzar la cadena que culminaría en la construcción de dicho
monumento.
En 1929, contándose ya con algunos donativos, el escultor
Manuel Echegoyán, entonces alumno de la Escuela de Artes y Oficios y Bellas
Artes sevillana, realizó un proyecto apoyado por El Liberal que publicó la
fotografía y una detallada descripción del mismo. Aún no se había pensado en
ubicación alguna ).
Los materiales empleados eran piedra de Monóvar, bronce para
el busto del político y mármol para las escalinatas de la base. El conjunto lo
formaba un bloque pétreo, de estructura tripartita, cuya parte central, más
baja y rematada por el busto de Castelar, llevaba una leyenda alusiva a la
abolición de la esclavitud. Los dos bloques laterales servían de soporte a
sendas figuras alegóricas, la Justicia y la Elocuencia. La estructura
arquitectónica muy simple, de volúmenes puros, y las esculturas se sitúan en
una línea clásica en la que se mezclan el funcionalismo arquitectónico y una
tendencia humanista frecuente en la plástica de muchos artistas hispanos de
entonces. El conjunto recuerda, en su planteamiento, al realizado por Vitorio
Macho como homenaje a Ramón y Cajal en el Parque del Retiro madrileño,
inaugurado en 1926. La distribución tripartita, la pureza y simplicidad de
líneas y la limpieza de volúmenes es la misma, aunque la parte central se
resuelve de diferente manera.
El monumento a Castelar se hizo realidad cuando, en 1930, se
decidió su emplazamiento en el jardín, aún sin concluir, de Cristina, en el
ángulo que da a la Puerta de Jerez. Las obras de modelado y vaciado se llevaron
a cabo en el mismo taller de Echegoyán, a pesar de haberse ofrecido
anteriormente a realizarlo, sin interés alguno, el escultor Joaquín Martín
Ruiz. Al fin, el 15 de julio de ese año, quedó terminada dicha construcción. Se
habían recaudado a través de la suscripción pública 11.485'05 pesetas. Una vez
instalado, se dispuso ante él un parterre confeccionado por el arboricultor y
floricultor J. P. Martín, proveedor de la Casa Real, a modo de "obra
exquisita de orfebrería jardinesca". Posteriormente este pequeño parterre
que rodea el monumento tuvo que someterse a continuos arreglos, como el resto
del jardín, por los destrozos ocasionados por determinado público que muestra
una absoluta falta de respeto hacia todo y hacia todos.
Tras la remodelación, los Jardines de Cristina se han
convertido en un jardín poético, un jardín que homenajea a la Generación del
27. Las calles del espacio ajardinado reciben los nombres de los poetas de esta
generación y repartidas por todos los parterres aparecen grandes rocas
inscritas con los poemas de Pedro Salinas, Rafael Alberti, Federico García
Lorca, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Manuel
Altolaguirre, Emilio Prados, Jorge Guillén, Miguel Hernández y Joaquín Romero
Murube.
Aquel año de 1927, mientras la ciudad se transformaba día a
día organizando la Exposición Iberoamericana, un acontecimiento festivo, al que
los protagonistas no otorgaban más transcendencia, quedaría grabado en la
historia de nuestra ciudad. El 16 de diciembre de aquel año se cumplía el
tricentenario de la muerte del olvidado poeta cordobés Luis de Góngora. Por tal
motivo, el Ateneo de Sevilla, con los recursos económicos del torero Ignacio
Sánchez Mejías, invita a una serie de jóvenes poetas para que lean sus versos
y, de este modo, recuerden a Góngora. Acuden Gerardo Diego, Jorge Guillén,
Salinas, Dámaso Alonso, Lorca y Alberti, entre otros.
Los poetas han venido a recitar sus versos, y a vivir la
ciudad en un aire de libertad. El acto organizado por el Ateneo fue todo un
éxito. Lorca, Federico, desencadenó desbordadas pasiones al recitar algunos de
sus inéditos romances. Sobre él llovían pañuelos y chaquetas. El triunfo, la
apoteosis.
Hoy los jardines rinden homenaje a aquella Generación.
En 2010, con proyecto y dirección del arquitecto Antonio
Barrionuevo, se acomete la necesaria remodelación de los Jardines de Cristina:
instalación de un nuevo alcantarillado, reconstrucción de los parterres con el
ladrillo original de Guadalcanal, restauración de los elementos ornamentales y
del monumento a Castelar, y restauración de los jardines con ejecución de
nuevas plantaciones. Además las zonas peatonales del entorno se amplían hasta
conectarlas con los jardines, que habían quedado completamente aislados durante
décadas por las vías de circulación que los rodeaban.
En la fuente dedicada
a la generación del 27,, hecha con sillares de mármol de
Macael e interior de pizarra verde, tiene esculpidas poesías en sus laterales.
En lo alto la escultura de bronce de la
musa de la poesía leyendo un libro, una obra de Sergio Portela.
Los jardines, hoy, parecen extenderse de forma natural con las
zonas monumentales próximas, se procedió a realizar una poda selectiva de las
especies más importantes del jardín procediendo a la eliminación de las ramas
secas o enfermas y la ordenación de sus copas en el estado natural de los arboles,
a continuación se subsoló el terreno y se llevó a cabo la aportación de tierra
mezclada con abono orgánico, ya que el jardín se elevó de rasante al colocar
los nuevos bordillos que enmarcan los parterres.
Una de las finalidades de las plantaciones en la restauración
de estos jardines fue darles formalidad
y huir del desorden que existía. Se trazaron parterres formales en todo el
jardín salvando los arboles existentes formando los parterres con plantas
tradicionales de la época que se construyó el jardín.
Se sustituyeron la diversidad de setos que existían con una
sola especie.- Mythus communis.- Arrayan o Mirto unificando los parterres.
Como setos altos para aislar las glorietas se utilizó el laurel.-Laurus nobilis
en distintas alturas, lamentablemente los setos de laureles altos 2. 00 metros
fueron reducidos en la primera intervención de los jardineros municipales con
un cambio de criterio o sin ningún criterio, los setos debían aislar al
paseante del bullicio de la circulación de vehículos y por el contrario la
decisión municipal es que desde las glorietas se observara todo el jardín e
incluso la circulación de vehículos que lo entorna.
Clivias, cintas, agapantos, hemerocallys, durillos de flor
etc…más adelante se especifican las especies vegetales existentes en esta fecha
en el jardín
La hiedra.-Hedera hélix se utilizó como cubresuelos en todos
los parterres.
La inclusión de árboles de flor fue una de las premisas con
el fin de dotar de floraciones en las distintas estaciones del año.
Se instaló una nueva red
de riego localizado con goteros autocompensantes y aspersores para la
conservación del jardín y las jardineras de la pérgola, todo funcionando automáticamente.
Tras la remodelación, los Jardines de Cristina se han
convertido en un jardín poético, un jardín que homenajea a la Generación del
27.
Las calles del espacio ajardinado reciben los nombres de los
poetas de esta generación y repartidas por todos los parterres aparecen grandes
rocas inscritas con los poemas de Pedro Salinas, Rafael Alberti, Federico García
Lorca, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Manuel
Altolaguirre, Emilio Prados, Jorge Guillén, Miguel Hernández y Joaquín Romero
Murube.
Llama la atención la presencia de Miguel Hernández y Romero
Murube.
Miguel Hernández, más joven y componente de la llamada
generación del 36, estuvo más cerca de la generación anterior.
Sin embargo Joaquín Romero Murube, no parece pertenecer a
esta generación. Aun estando representado.
De hecho Dámaso Alonso lo consideró como “genial epígono de la generación del 27”.
De hecho Dámaso Alonso lo consideró como “genial epígono de la generación del 27”.
De todos ellos hay versos en piedra en los Jardines de
Cristina.
Excepto de Jorge Guillén, quien en su Clamor escribe:
Los árboles centenarios
De este bosque me
descubren
El gran enmarañamiento
De sus raíces ilustres
Como si fuesen visibles
Hipérboles del empuje
Con que en la tierra se
ahíncan
Para erguir tal
pesadumbre.
Raíces al sol, qué
alarde.
Retórico ya, me aturde.
En la zona peatonalizada que unen los jardines con la Puerta
de Jerez se ha construido una fuente en mármol blanco de Macael con la
siguiente inscripción:
La ciudad de Sevilla a los poetas de la Generación del 27.
La fuente, hecha con sillares de mármol de Macael e interior
de pizarra verde, tiene esculpidas poesías en sus laterales. En lo alto irá la
escultura de bronce de la musa de la poesía leyendo un libro, una obra de
Sergio Portela.
En la fuente, de gran tamaño, prismática, con inscripciones
poéticas poco visibles, brota una cascada de agua simbolizando el nacimiento de
un río.
Al lado se ha colocado parte de la calzada romana que se
encontró en la zona cuando se construyeron los aparcamientos subterráneos.
Además, en el Paseo de Cristina se ha construido una gran
pérgola que -poblada por glicinias, jazmines y lágrimas de amor- generará un
ambiente más fresco a lo largo de la avenida, esperando la instalación de dos quioscos
bar previstos en la estructura de la pérgola.
Por otra parte, en los jardines, en la Glorieta de Jorge
Guillén, se ha inaugurado en 2011 el monumento a la Duquesa de Alba donado por la
Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Obra del escultor
Sebastián Santos Calero, la obra en bronce muestra a Cayetana de Alba con
mantón de Manila y flor en el pelo.
En 1995 se erige el busto al poeta sevillano Adriano del
Valle, y a sus versos:
tiende al ruiseñor y al
grillo
y hundidos en fango
rosa
buscan peces los
olivos,
desde Córdoba a Sevilla
el agua sueña entre
lirios,
recostando en dos
Giraldas
la pereza de su arribo:
una de piedra, en el
aire;
otra de sombra, en el
río ...
Vicente Aleixandre está representado con la dedicación
de una placa de cerámica con uno de sus
versos.
“¿Para quién escribo?, me preguntaba el cronista, el
periodista o simplemente el curioso.
No escribo para el señor de la estirada chaqueta, ni para su
bigote enfadado, ni siquiera para su alzado índice admonitorio entre las
tristes ondas de música.
Tampoco para el carruaje, ni para su ocultada señora (entre
vidrios, como un rayo frío, el brillo de los impertinentes).
Escribo acaso para los que no me leen. Esa mujer que corre
por la calle como si fuera a abrir las puertas a la aurora.
O ese viejo que se aduerme en el banco de esa plaza
chiquitita, mientras el sol poniente con amor le toma, le rodea y le deslíe
suavemente en sus luces.
Par todos los que no me lean, los que no se cuidan de mí,
pero de mí se cuidan (aunque me ignoren).
Esa niña que al pasar me mira, compañera de mi aventura,
viviendo en el mundo.
Y esa vieja que sentada a su puerta ha visto vida, paridora
de muchas vidas, y manos cansadas.
Escribo para el enamorado; para el que pasó con su angustia
en los ojos; para el que le oyó; para el que al pasar no miró; para el que
finalmente cayó cuando preguntó y no le oyeron.
Para todos escribo. Para los que no me leen sobre todo
escribo. Uno a uno, y la muchedumbre. Y para los pechos y para las bocas y para
los oídos donde, sin oírme, está mi palabra.”
Vicente Aleixandre
ARBOLES SINGULARES A
DESTACAR
Entre toda la vegetación que alberga el jardín cabe destacar
por su singularidad los viejos Platanus x hibrida.-Plátanos de India que
posiblemente sean originales de la plantación que se realizó en 1830
.
Aparecen en el jardín unas de las primeras Jacaranda
mimosaefolia.-Jacarandas plantadas en Sevilla en un espacio urbano, así
como una Lagunaria.-Lagunaria patersoni en la glorieta del banco
circular.
.
 |
| Tronco de Platanus x híbrida junto al estanque en glorieta de Manuel Altolaguirre |
 |
| Lagunaria entre dos Jacarandas |
Un enorme Pinus pinea.-Pino piñonero junto a
unas altas Casuarinas.-Casuarina stricta enmarcan otra de las glorietas.
En la última restauración llevada a cabo en el año 2010 se
introdujo por primera vez en la jardinería urbana sevillana el Árbol del amor de Canadá.-Cercis
canadiensis.
ESTADO ACTUAL
 |
| Copa del Pinus pinea |
 |
| Cercis canariensis y sus frutos |
La obra civil llevada a cabo en la última restauración se ha respetado,
se ha observado sin embargo actos vandálicos en las piedras en las que están inscritos
los poemas de los poetas representados, en la fuente de beber y en los
alrededores de los dos estanques que deben ser reparados.
En cuanto a la jardinería se hace necesaria la replantación
de la hiedra como cubre suelos, el arranque y abonado de las clivias para su
reproducción y nueva plantación así como los Hemerocallys. Las plantas
liliáceas precisan cada tres o cuatro años ser subdivididas y plantadas de
nuevo en terreno previamente abonado.
 |
| Clivias |
 |
| Hemericallys |
En la pérgola la poda anual de las Glicinas.-Wisteria
chinensis, los Trachelospermum y los jazmines es una asignatura pendiente, así
como no podar las Russelias que cubren las jardineras.
Una revisión de la red de riego localizado sería de
agradecer.
Sevilla Julio 2016
******************<>*<>*********************
HISTORIAS EN VERDE.-JARDINES DE CATALINA DE RIBERA Y MURILLO.-BIC
Ver DECRETO 103/2002, de 12 de marzo, por el que se declara
bien de interés cultural, con la categoría de jardín histórico, a los jardines de Murillo y el paseo de
Catalina de Ribera, de Sevilla.
Ambos espacios pertenecían originalmente al Alcázar formando parte de “La Huerta del Retiro” pero fueron cedidos a la ciudad.
Ambos espacios pertenecían originalmente al Alcázar formando parte de “La Huerta del Retiro” pero fueron cedidos a la ciudad.
La primera cesión se produjo en 1862 por parte de Isabel II y
dio origen al actual Paseo de Catalina de Ribera. La cesión tenía como objetivo
dotar a los barrios colindantes de un espacio abierto. Este nuevo espacio
público fue bautizado como “Paseo del Pino” o “Paseo de los Lutos” y no fue hasta 1898 cuando comenzó el proyecto para
ajardinar y amueblar el paseo que en ese mismo año fue rebautizado con su
nombre actual “Paseo de Catalina de Ribera”.
En el año 1911, se produce la segunda cesión de lo que
quedaba de la “Huerta del Retiro” por el rey Alfonso XIII, este nuevo espacio
será el que en un futuro ocuparan los jardines de Murillo.
El conjunto del Paseo de Catalina de Ribera de Sevilla y los
Jardines de Murillo, se encuentran situados entre la Avenida Menéndez Pelayo,
la nueva muralla de los Jardines de los Reales Alcázares de Sevilla y el barrio
de Santa Cruz. El conjunto de esta zona ajardinada se encuentra dividido en dos
partes diferenciadas, el Paseo Catalina de Ribera y los jardines de Murillo
propiamente dichos.
El Paseo de Catalina de Ribera una de las zonas ajardinadas de mayor interés
histórico, artístico, paisajístico y medioambiental de Sevilla, tienen una extensión de 8.250 m2.
En 1915 el arquitecto Juan Talavera y Heredia diseña el nuevo
jardín que sería bautizado como el Jardín de Talavera hasta 1918 en el que el Concejal
del Ayuntamiento de Sevilla y abogado, Baldomero Laguillo Bonilla fue el que
propuso el nombre de Jardines de Murillo a dichos jardines por encontrarse
cerca de la casa donde nació el célebre pintor Bartolomé Esteban Murillo, otros
historiadores también en 1918 le atribuyen el nombre a, José Laguillo, director del diario El
Liberal, quien propuso el cambio de
nombre, dedicando los jardines al celebre pintor.
El actual Paseo de Catalina de Ribera tiene su origen remoto
en la cesión de terrenos a la ciudad por los Reales Alcázares entre 1849 -1862,
y que eran conocidos como Huerta del Retiro, con el objetivo de embellecer la
ronda exterior. A fines del siglo XIX se acometió un primer proyecto de
ajardinamiento y amueblamiento del denominado en esos momentos Paseo de los
Lutos o Paseo del Pino y en 1920, con
motivo de las intervenciones realizadas con vistas a la Exposición
Iberoamericana, el arquitecto Juan Talavera y Heredia, formaliza las trazas que
conserva en la actualidad.
En 2016 el centenario pino que dio nombre al paseo apareció seco
atacado por alguna plaga, él que había resistido durante más de 150 años los
embates de la climatología local, no pudo resistir esta vez la desidia de no
haberse preocupado de él ante los primeros síntomas de enfermedad y decrepitud.
En 1915 intervino introduciendo decoraciones cerámicas siguiendo el gusto regionalista del momento, así como restos arqueológicos y pérgolas. En el año 1916-17 se construyó la caseta del guarda vivienda aun hoy existente y en 1923 la conocida glorieta José García Ramos que más adelante detallamos.
En 1915 intervino introduciendo decoraciones cerámicas siguiendo el gusto regionalista del momento, así como restos arqueológicos y pérgolas. En el año 1916-17 se construyó la caseta del guarda vivienda aun hoy existente y en 1923 la conocida glorieta José García Ramos que más adelante detallamos.
Este mismo arquitecto, notorio representante del historicismo
regionalista, había diseñado pocos años antes los contiguos Jardines de
Murillo, fruto también de la cesión (1911) de otra porción, situada al
noroeste, de la Huerta del Retiro del Alcázar, para comunicar el barrio de
Santa Cruz con el Prado de San Sebastián.
El Paseo de Catalina de Ribera y los Jardines de Murillo conforman una de las zonas ajardinadas de mayor interés histórico, artístico, paisajístico y medioambiental de las existentes en la ciudad de Sevilla. Participando plenamente en la vida de la urbe, conservan interesantes especies botánicas (que mencionamos al final)así como muestras arquitectónicas, escultóricas y de elementos de mobiliario urbano originales del momento de su formalización en el primer cuarto del siglo XX.
El Paseo de Catalina de Ribera y los Jardines de Murillo conforman una de las zonas ajardinadas de mayor interés histórico, artístico, paisajístico y medioambiental de las existentes en la ciudad de Sevilla. Participando plenamente en la vida de la urbe, conservan interesantes especies botánicas (que mencionamos al final)así como muestras arquitectónicas, escultóricas y de elementos de mobiliario urbano originales del momento de su formalización en el primer cuarto del siglo XX.
Comunica la Puerta de
la Carne con la parte norte del Prado de San Sebastián y con la calle San
Fernando, recientemente peatonalizada. La antigua Fábrica de Tabacos que se
sitúa en este punto y las grandes masas arbóreas del Alcázar que sobrepasan la
muralla y lo delimitan del Barrio de
Santa Cruz, confieren a este amplio sector ajardinado, la idea de ser antesala
de una de las partes históricas de la ciudad más conocida y visitada..
El Paseo se estructura mediante un eje central y dos ejes
secundarios, paralelos a aquél y dispuestos a ambos lados, que se configuran
por parterres delimitados por pretiles de fábrica y azulejería.
El eje central es interrumpido en su punto medio por un
amplio espacio circular centrado por una fuente, también circular, sobre la que
se alzan, encima de un pedestal con bustos de Colón y los Reyes Católicos, dos
columnas que soportan un entablamento coronado por la figura de un león y, a
medio fuste, las proas de las carabelas. El monumento, que aporta el elemento
vertical de compensación compositiva al Paseo, fue diseñado por el arquitecto
Talavera y ejecutado por el escultor Lorenzo Coullaut-Varela, y está dedicado a
Cristóbal Colón, en consonancia con los eventos de la Exposición Iberoamericana
de 1929, momento en que se realizó, en una de las reformas llevadas a cabo desapareció
una segunda balaustrada circular que limitaba el monumento. La fuente fue
dotada de surtidores y el monumento iluminado.
La erección del monumento fue idea de don José Laguillo,
quien inició una suscripción popular para financiarlo y con la aportación
económica del empresario Vicente Llorens, a lo que se añade que tanto Juan
Talavera como Lorenzo Coullault-Valera trabajaron de forma desinteresada y consiguió
su propósito.
Muy cercana está la fuente parietal, adosada al muro de
cerramiento de los jardines del Alcázar, dedicada a Catalina de Ribera,
benefactora de la ciudad con la fundación del Hospital de las Cinco Llagas.
Cuenta con una estructura arquitectónica de estilo neomanierista diseñada por
el mismo Talavera y Heredia con pinturas alusivas a la dama, más los restos de
otra fuente del siglo XVI. La fuente cuenta con una imagen de Catalina de
Ribera con azulejos en su zona central de Manuel de la Cuesta y Ramos, y dos
frescos en los laterales pintados
originalmente por Juan Miguel Sánchez y restaurados después por el
pintor sevillano natural de Gilena,Francisco
Maireles Vela del Castillo.
Cuenta además con una placa casi ilegible con la siguiente
inscripción:
A la egregia fundadora
del Hospital de las cinco llagas Doña Catalina de Ribera y Mendoza madre
amantísima de los pobres a quienes dio su corazón y sus riquezas
A la entrada al paseo por la calle San Fernando o Plaza Juan
de Austria se encontraba una fuente hundida con escalones y decorada con
elementos de cerámica representando leones que fue desmantelada con motivo de
la ampliación de la Pasarela.-Plaza Juan de Austria por motivos de ordenación del
tráfico en la glorieta...La fuente era popularmente conocida en el argot
jardinero como el reñidero degallos.Hoy en día en su lugar aparece un parterre
circular con un drago.-Dracaena drago ,en el centro plantado por el Presidente
del Cabildo de Gran Canarias ,la glorieta que rodeada con setos de Juniperus pfitzeriana
var.glauca.-Juniperus y plantada aquella con plantas de flor de temporada
decora el jardín.
Adosada a la nueva muralla
y antes de la puerta que accede a los de los Reales Alcázaresdos placas
nos recuerdan la primera colocada por el Ayuntamiento de Sevilla a la Hermandad de la
Candelaria con motivo del XXV
aniversario de su nombramiento como co-patrona de Parques y Jardines y
en conmemoración de su salida extraordinariael día 1 de noviembre de 1992 al
regreso de su templo de la Exposición
“Magna Hispalensis “ ,la otra colocada por el Ayuntamiento y la Junta
del Centenario de Becquer colocada en 1970 en la que lee “ Estos jardines donde
se implanto La Feria Sevillana inspiraron a Gustavo Adolfo Becquer uno de sus más
notables artículos de costumbres, titulado La Feria de Abril.
El Paseo en las reformas llevadas a cabo perdió las decoraciones que se reproducían en la confluencia y encuentros de los paseos rematadas con unas copas de cerámica,quedan como testimonio las que todavía existen en la calle de nueva denominación Antonio el bailarín(antes conocida como calle Maternal,de acceso al barrio de Santa Cruz)...
El Paseo en las reformas llevadas a cabo perdió las decoraciones que se reproducían en la confluencia y encuentros de los paseos rematadas con unas copas de cerámica,quedan como testimonio las que todavía existen en la calle de nueva denominación Antonio el bailarín(antes conocida como calle Maternal,de acceso al barrio de Santa Cruz)...
El paseo pavimentado en una composición de juego de damas con
losas de Tarifa de piedra natural y el tradicional enchinado desde la calle Nicolás Antonio hasta las
proximidades de la puerta de acceso a los Reales Alcázares,desde Nicolás
Antonio a Calle Cano y Cueto,salida de los jardines con losas de cemento imitando a piedra de
Tarifa y enchinado,Una alineación diversificada de árboles antiguos y arbustos dentro del arriate que lo limita enmarca el paseo,
destacando entre ellos un magnifico ejempla de Eucaliptuscamaldulenses.-Eucalipto.
La pared de la muralla cubierta de trepadoras Partenocissus quinquefolia .parra virgen y Hedera
hélix.-hiedra acompañadas por la invasora Boussingaultia baselloides.-Liana de
Madeira, .al pie lucen en invierno los Acanthus mollis.-acantos con el resto de
algunos arbustos y bancos de cerámica adosados. Secuencia que se reproduce en
la denominada desde 2005, calle Antonio el bailarín.
JARDINES DE MURILLO
Estos jardines tienen una superficie algo menor de una
hectárea y se encuentran situados entre la calle Maternal (muralla del Alcázar)
hoy Antonio el bailarin y las plazas de Refinadores y de Alfaro en el barrio de
Santa Cruz, cerca de la Puerta de la Carne. A diferencia del Paseo de Catalina
de Ribera, que se usa como zona de tránsito,
aquí el jardín de desarrolla con un conjunto de glorietas mucho más
pequeñas y recogidas.
Los Jardines están divididos en dos partes por la calle de circulación
rodada Nicolás Antonio que da acceso a la Plaza de Santa Cruz y por los inadecuados
cerramientos instalados.
Los Jardines de Murillo, situados junto a la ronda histórica,
actual calle Menéndez y Pelayo, constituyen un espacio abierto imprescindible
para aliviar la densa ocupación que impone la trama urbana del barrio de Santa
Cruz. Lindan con el paseo de Catalina de Ribera, con el que definen la imagen
de la parte sureste del viejo casco urbano de la ciudad de Sevilla.
El Concejal del Ayuntamiento de Sevilla y abogado, Baldomero
Laguillo Bonilla fue el que propuso el nombre de Jardines de Murillo a dichos
jardines por encontrarse cerca de la casa donde nació el célebre pintor
Bartolomé Esteban Murillo ,otros historiadores le atribuyen a José Laguillo
como promotor del nombre actual.
Los jardines de Murillo, muestran una mayor integración con
las masas arbóreas del Alcázar, denotando la procedencia de los terrenos. En
fácil distinguir su límite con el Paseo de Catalina de Ribera cuya trazado
lineal a cordel parece quedar sometido al trazado que impuso en ese tramo la
ronda histórica. Presentan una composición basada en caminos en retícula
formados mediante setos y pavimentos que, en sus encuentros, crean glorietas de
planta octogonal en las que se disponen fuentes centrales y bancos de fábrica
recubiertos de azulejería.
Los parterres resultantes están ocupados por densas masas de
vegetación con hiedra como cubresuelos
que otorgan al recinto un ambiente íntimo...
En losJardines de Murillo podemos encontrar diversas
glorietas con fuentes cómo la dedicada a José García Ramos pintor costumbrista sevillano,
la misma fue solicitada por una serie de
artistas de Sevilla al Ayuntamiento el 14 de febrero de 1917. Los propios
artistas sufragaron las distintas obras, de cerámica, arquitectura, escultura o
cerrajería. La glorieta no se finalizó hasta mayo de 1923.
En su centro una fuente baja de azulejos, estando rodeada por
bancos de cerámica pintada que reproducen cuadros pictóricos de García Ramos,
en los cuales intervinieron Miguel Ángel del Pino, Alfonso Grosso, Santiago
Martínez, Vigil Escalera, Diego López, y Francisco Palomino. Uno de los accesos
está enmarcado por una puerta adintelada con frontón , en ladrillo entallado,
con un retrato de García Ramos ejecutado por Manuel de la Cuesta.,
desaparecido y una inscripción que dice
Glorieta de García Ramos y en la parte posterior “A la grata memoria del insigne pintor D José García Ramos. Por quien
el espíritu de la Sevilla de su tiempo alentara siempre sus cuadros, en que sus
pinceles aprisionaron chispas del sol de la ciudad de sus amores. Sus
discípulos para gloria del inmortal artista dedicaron este monumento”.
Ha sido intervenida en numerosas ocasiones, en 1965 fue
restaurada y en 1990 se sustituyeron los azulejos originales por copias. Los originales
se almacenaron en los almacenes del Servicio de Parques y Jardines.
Cabe destacar asimismo la presencia de la escuela infantil
María Inmaculada dentro del recinto de los jardines en la calle Antonio el
bailarín.
Junto a la Plaza de Refinadores se encuentra una construcción
de estilo regionalista dedicada a vivienda en la que durante muchos años habito
el Inspector de Parques y Jardines D. Fernando Real Balbuena ,formando parte de
la misma el centro de trabajo para
guardar herramientas de los jardineros que conservan el jardín.
En el año 2001 se llevó a cabo una importante restauración de
todos los elementos decorativos que habían desaparecido.fuentes
,bancos,respaldos de hierro, pérgolas etc…así como el Monumento a Catalina de
Ribera,las diversas glorietas de los paseos y jardines de Murillo y el propio
Monumento a Colon.
PLAZA DE ALFARO
Esta plaza se encuentra en un lugar privilegiado de Sevilla,
limitando con el callejón del Agua y los jardines de Murillo, y siendo una de
los accesos directos al Barrio de Santa Cruz.
Desde finales del siglo XVI era conocida como Plazuela del
Obispo Esquilache, en honor a Don Alonso Fajardo, Canónigo de Sevilla que vivió
en esta plaza.
A finales del siglo XVIII se rotuló con su actual nombre en
honor a Francisco de Alfaro, ilustre jurista de Indias, que nació allí hacia
1551.Este jurista publicó las Ordenanzas de Alfaro, donde señaló los abusos a
los que eran sometidos los indios.
El acceso a los Jardines de Murillo desde la plaza Alfaro
muestra desde hace unos meses un aspecto distinto. El templete completamente
recubierto por un Rosal banksiae blanco.-Rosa de piti mini.-que cubría la
pequeña fuente ha desaparecido dejando la estructura al aire libre con los
cuatro soportes metálicos como si fueran mástiles, desaparecidas las maderas que
conformaban la pérgola que desde siempre había decorado esta placita por donde
pasan diariamente cientos de turistas. Esperemos que alguien se acuerde de su
restauración.
PLAZA DE REFINADORES
Otra Plaza que se incorpora al conjunto de los Jardines de Murillo,
es la Plaza de Refinadores contigua a dichos jardines y como la Plaza de Alfaro
antesala de acceso al Barrio de Santa Cruz...
Se trata de una plaza de planta sensiblemente rectangular,
que se presenta bordeada de casas y edificios residenciales de poca altura.
Adosada a los Jardines de Murillo, la plaza está dotada de
los buenos espacios de sombra que le proporciona su arbolado de porte medio y
alto existente a su alrededor.- Styphnolobium japonicum.-sófora del Japón. En
el centro aparecen alcorques circulares y elevados a modo de bancos, de donde
parten dos esbeltas palmeras Phoenix canarienses
salvadas momentáneamente del agresivo ataque del Rynchophorus
ferrugineus.-picudo rojo.-que hadado muerte a tres en la plaza y a otras muchas
palmeras de esta especie en la ciudad ,estasayudan
a componer una agradable imagen de conjunto.
En el centro de la plaza se encuentra el monumento a Don Juan
Tenorio, del año 1975.Se representa en una figura de pie con el atuendo clásico
del siglo XVII, obra del escultor Nicomedes Díaz Piquero. En el pedestal
figuran la descripción del personaje, según los versos de Zorrilla, y el inicio
de la famosa escena del sofá.
Hasta la segunda mitad del siglo XIX todo el lado que da a los Jardines de Murillo estaba ocupado por la muralla de la ciudad, siendo la calle Cano y Cueto su salida hacia la Puerta de la Carne.
Hasta la segunda mitad del siglo XIX todo el lado que da a los Jardines de Murillo estaba ocupado por la muralla de la ciudad, siendo la calle Cano y Cueto su salida hacia la Puerta de la Carne.
Variedad botánica de los Jardines del Paseo de Catalina de Ribera y Jardines de Murillo
Uno de los puntos de más interés de los Jardines es su
variedad botánica, donde se pueden encontrar magníficos ejemplares de árboles y
palmáceas, por su edad y desarrollo de especies como la Magnolia grandiflora, .-Magnolio.-
Ficus macrophylla.-Higuera de Bahia Moreton -, Eucaliptus camaldulensis,
Eucalipto rojo .- Citrus aurantium var. amara o naranjo amargo.- Celtis
australis.-almez.- Cercis siliquastrum.-Arbol del amor.- Cocculus laurifolius o
laureola, cóculo.- Cupressus
sempervirens o ciprés común .-Jacaranda mimosaefolia.-Jacaranda.-Lagerstroemia
indica o árbol de Júpiter.- Phoenix canariensis o palmera canaria.- Phoenix
dactylifera o palmera datilera.- Livistona chinensis o latania, palmera de
abanico.- Robinia pseudoacacia o acacia blanca, robinia, falsa acacia.-
Styphnolobium japonicum o sófora, acacia de Japón.- Trachycarpus fortunei o
palmera de la suerte.- Washingtonia filifera o pitchardia, washingtonia de
tronco grueso.-
Otras especies arbustivas presentes en los jardines:
Abelia triflora o abelia..-Abelia floribunda.-abelia.-Bougainvillea
spectabilis o buganvilla..-Buddleja madagascarensis o budleya amarilla..-Buxus
sempervirens o boj.-Abelia floribunda.-abelia.-Bosea amherstiana.-bosea.--Cestrum
nocturnum o dama de noche.-Chaenomeles japónica.-Membrillo japonés.-Chimonanthus
praecox o macasar...-Dombeya x cayeuxii o dombeya...Duranta repens o duranta, Elaeagnus
pungens var.reflexa.-Eleagno.-Euonymus japonicus o bonetero de Japón, evónimo.
Eugenia mirthifolia.-Eugenia.-Jasminum officinale o jazmín.-Justicia adhatoda o
justicia..-Lantana cámara var.crocea.-Lantana amarilla.-Ligustrum japonicum o
aligustre de Japón.-.Lonicera japonica o madreselva.-Mahonia japonica o
mahonia..-Malvaviscus arboreus o malvavisco, abutilón sangre de toro.-Montanoa
bipinnatifida o margaritero.-Nandina domestica o nandina.- Nerium oleander o
adelfa-.-Parthenocissus quinquefolia o parra virgen, viña virgen.-Philadelphus
coronarius o celinda.-Pittosporum tobira o pitosporo.-Plumbago auriculata o
celestina, jazmín azul.-Punica granatum o granado.-Prunus cerasifera var. pissardii
o ciruelo japonés.Punica granatum fl.pl,.-Granado de flor-Ruscus hypoglossum o
rusco de hoja ancha..-Spiraea cantoniensis o espirea.-Taxus baccata o
tejo.-Thuja orientalis o tuya.- Viburnum odoratissimum.-Viburno reluciente.,-Viburnum
tinus o durillo de flor.-Viburnum rhytidophyllum-Viburno arrugado.-Viburnum suspensum.-Viburno
perfumado.-Vitex agnus-castus.-Viteagnoo sauzgatillo...-Yucca elephantipes o
yuca ata de elefante.
La Plataforma Ciudadana por los Parques,los Jardines y el
Paisaje de Sevilla ha puesto de manifiesto en varias ocasiones y desde hace años,los actos de vandalismo que
han sufrido y están sufriendo estos jardines tanto en sus elementos
decorativos, bancos fuentes y glorietas, como en las plantaciones existentes. A
modo de recordatorio los daños ocasionados en las fuentes que han sido restauradas
sin reproducir su estado original, bancos y
reproducción de capiteles rotos (
los originales fueron depositados en el Museo Arqueológico Municipal ante la
sustracción de alguno de ellos). Las columnas de mármol que conforman las
glorietas sucias de óxido de hierro producido por el riego con las aguas
freáticas que se utilizan para el riego de los jardines. La pequeña pérgola y
las cadenas que cierran las glorietas desaparecidas, la vegetación falta de reposición,
todas estas denuncias quedan recogidas en distintas informaciones denuncias
remitidas al Ayuntamiento.
Estos jardines bien merecen una mayor atención por su
historia y por su declaración como Bien
de Interés Cultural.
Para paliar los actos de vandalismo y llevar a cabo un
control de uso de los jardines el Ayuntamiento construyo un cerramiento,
horrible de los jardines, estos se enjaularon, divididos sobre todo los de
Murillo, La ineficacia de la obra que
además de haber alterado el
paisaje y la historia de los jardines ha dado como resultado a todas luces, una
inversión infructuosa ya que los actos vandálico han seguido produciéndose
después del cerramiento de los mismos, ahora revestido de plantas trepadoras
como Wisteria chínensis, Glicina, el Jasminum polyanthum, Jazmín de invierno etc…que los
aíslan del bullicio del tránsito rodado en el lado de la Avda. Menéndezy
Pelayo.
Separados por el cerramiento
y el carril bici instalado con fachada a la Avenida, desde hace años
aparecen los kioscos bares arruinados y los de chucherías cerrados, que junto
al pino secado ofrecen un paisaje urbano desolador para el que entra por
primera vez a Sevilla, los autóctonos nos hemos habituado a estas imágenes a
pesar que nos desagradan, el Ayuntamiento debe hacer algo para evitar estas
desagradables vistas de la ciudad.
Podemos decir que el Paseo Catalina de Ribera y jardines de
Murillo toma un cierto papel protagonista en las fechas de Semana Santa, pues
algunos pasos de los que procesionan por las calles de Sevilla cruzan por él y
llenan el momento de gran belleza. Es un lugar muy recomendado y en el que se
puede disfrutar de la Hermandad de la Candelaria, aunque otras como Redención también han tomado este
itinerario alguna vez...
Cinco enormes Ficus macrophylla.-Higuera de la Bahia de
Moreton.- que se caracteriza por su porte gigantesco como árbol ornamental,
llaman la atención en los Jardines de Murillo.
En Sevilla fue
introducido a principios del siglo XX, y a pesar de las diferencias climáticas
existentes entre su lugar de origen y nuestra ciudad, se ha naturalizado muy
bien; tanto es así, que está muy bien representado en la capital de Andalucía,
donde existen magníficos ejemplares en los Jardines de Murillo, en la Plaza del
Cristo de Burgos , en la Glorieta de Goya ,y en la de Gabriela Ortega o en el
Paseo de los Rosales del Parque de María Luisa
y en la calle Palos de Moguer ,Paseo de Colon o Parque de los Príncipes.
El nombre científico de este árbol es Ficus macrophylla Desf. ex Pers. y
pertenece a la familia de las Moráceas. Es originario del este de Australia,
concretamente en Nueva Gales del Sur, en la isla de Lord Howe, donde crece en
las zonas bajas a lo largo de la costa, pero también lo podemos encontrar en
las regiones tropicales costeras de la provincia de Queensland.
En espacios urbanos de mucho tránsito de coches o peatones
resultan peligrosos si no se les reduce la copa con frecuencia. La caída de una
rama de más de tres mil kilos en la puerta del la escuela infantil María
Inmaculada de la calle Antonio el bailarín, puso en alerta la necesidad de
controlar su desarrollo en evitación de posibles accidentes. La drástica poda a
la que se les sometió no favoreció a los árboles, ni garantizo a largo plazo la
no caída de ramas, al debilitar su
estructura básica.
******************<>*<>*********************
HISTORIAS EN
VERDE.-ALAMEDA DE HERCULES
Hasta el siglo XVI era una zona pantanosa insalubre cubierta de polvo en verano e inundada en
invierno. Antiguamente, el río Guadalquivir se ramificaba en dos brazos, el
primero conocido como la Laguna de Feria y el segundo denominado Compás de la
Mancebía, cubierto de aguas estancadas y muy pestilentes desde 1513 a 1523 se
llevaron a cabo obras de limpieza y adecentamiento del lugar hasta entonces
degradado e insalubre. Para intentar paliar esta situación, el entonces
asistente Francisco Zapata de Cisneros, conde de Barajas, inicio las obras de
la Alameda en el año 1574, rellenando la laguna con cascotes (procedentes de
derribos) a razón de dos mil cargas semanales, hasta el año 1578.
Además de plantar álamos, naranjos y cipreses, se contrató al
arquitecto Juan de Oviedo para embellecer la plaza transportando desde la calle
Mármoles dos columnas pertenecientes a un templo romano. Gigantescas columnas
se colocaron sobre dos pedestales y, encima de éstas, se pusieron las estatuas
de Hércules, fundador de Sevilla, y Julio César, que la amuralló. La figura de
Hércules, que lleva el rostro de Carlos I, costó 56.250 maravedíes, y la de
Julio César, 60.000 encargadas a Diego de Pesquera y están colocadas sobre
capiteles de mármol blanco y estilo Corintio. En el extremo norte, otras dos
columnas sostienen las estatuas de Carlos I y Felipe II (su hijo).
La reforma de la Alameda consistió en la ordenación de un
espacio libre sin lazo alguno con el pasado, por lo cual constituía el ideal
constructivo de los trazados arquitectónicos renacentistas.
El decorado especifico de una jardinería culta y amable.
La historia nos dice que en 1574 el asistente de Sevilla,
Francisco Zapata y Cisneros, conde de Barajas mando se plantaran álamos,naranjos
y cipreses, en otra cita se detalla la plantación de álamos blancos, álamos
negros, cipreses, naranjos y paraísos para formar un gran paseo con más de
1.700 árboles...
A lo largo del paseo arbolado se instalaron bancos y tres
fuentes con esculturas mitológicas (desaparecidas), una de las cuales
–realizada por Diego de Pesquera– estaba presidida por el dios Baco y otra
–obra de Bautista Vázquez– por Neptuno y las Ninfas, probablemente fundidas en
bronce por Bartolomé Morel. De la tercera, nada se sabe.
Un eje axial norte-sur ordenaba todos los elementos
importantes del espacio.
Se había creado el primer gran jardín público de la ciudad,
anticipándose en su diseño –pues no era un simple paseo arbolado– a lo que
ocurría siglos más tarde. La denominada Laguna de la Feria (por el nombre que
recibía el barrio próximo) o Laguna de la Cañavería (por las cañas y plantas
palustres que existían en las cercanías), pasó a denominarse Alameda (por loa
álamos que se habían plantado)...
Es la más antigua alameda plantada, y por ello jardín, y
abierta a todo el mundo, y por ello pública, que se conserva en Europa en la
actualidad es la Alameda de Hércules de Sevilla (1574).
El jardín público más antiguo de la ciudad fue proyectado
como un paseo renacentista, como un espacio geométrico, regular, en el que las
alineaciones de los árboles creaban un espacio central alargado que permitía el
paseo y la estancia a lo largo de toda la zona. La existencia de los paseos
laterales bordeados por hileras de árboles tal como se plantaban en Aranjuez
La Alameda se convirtió pronto en lugar de encuentro y
esparcimiento para los sevillanos, en centro social de la vida de la ciudad,
donde concurrían comerciantes y nobles. Una zona de paseo elegante para la
buena sociedad, que sustituyó al Arenal en las preferencias de esparcimiento de
los sevillanos del siglo XVI.
Fue en el año 1575 siendo asistente de la ciudad el Señor
Conde de Basadas cuando se trajo por primera vez agua de la Fuente del
Arzobispo.
En el año 1581 con el terremoto se arrancaron muchos árboles
y otros se troncharon por la mitad.
Durante esta época las reposiciones y plantaciones de árboles
continuaron: 250 en 1595, 234 en 1661 y 136 en 1691.
, En 1765 el asistente Ramón Larumbe tuvo que realizar una
profunda reforma de la Alameda y construir casi en su totalidad una nueva
cañería desde la Fuente del Arzobispo que aportara el caudal suficiente para
alimentar las fuentes de la Alameda y otras que se encontraban en el interior
de la ciudad. Hasta la Edad Moderna las fuentes públicas han sido consideradas más
que en razón de su utilidad y en el Renacimiento la fuente se convirtió en un
elemento de gran valor decorativo.
La Alameda llego a contener hasta seis fuentes construidas
por el Asistente Larumbe en las reformas de 1973, todas de cuatro caños, dos de
piedra de Morón y otra de jaspe y las tres últimas de piedra de Estepa.
Se realizaron nuevas plantaciones, con más de 1.000 árboles,
se colocaron nuevos bancos y se instalaron tres nuevas fuentes
(reconstruyéndose las tres anteriores que se encontraban prácticamente
destruidas)
Al mismo tiempo Ramón Larumbe mandó levantar en el extremo de
la Alameda opuesto al que presentaba las columnas romanas, dos columnas
coronadas por leones con los escudos de España y Sevilla, obra realizada por el
escultor Cayetano de Acosta en 1764. Posteriormente, en los pedestales se
realizaron dos inscripciones –hoy casi destruidas y prácticamente ilegibles.
En el siglo XVIII la Alameda, con paseos escoltados por
árboles y fuentes que proporcionan agua de gran calidad, era una zona elegante,
muy concurrida por carrozas y personas que pasean a pie, en la que se celebran
fiestas locales como la velada de San Juan y San Pedro. Las plantaciones se
realizaron con una disposición geométrica, aunque al desarrollarse los árboles
en alzado surge de nuevo la naturaleza en su estado primario, un paseo vegetal
repleto de posibilidades para el goce y placer de los sentidos.
Fue posible un espacio integrando la naturaleza, el arte
escultórico y arquitectónico lo que
concito el marco y el teatro mundano que allí se daba cita.
La Alameda llega al siglo XIX como un concurrido paseo
poblado por aguadores que ganan su sustento vendiendo agua a los concurrentes,
caballeros provistos de capa, señoras con matilla y abanico, sin que falten los
sacerdotes en sotana y los militares de uniforme.
Aunque el asistente Arjona realiza algunas obras de
conservación y ajardinamiento, durante el primer tercio del XIX la Alameda
sufre un profundo proceso de degradación.
Y a partir de 1871 se crean los primeros cafés cantantes, en
los que por primera vez se baila y canta flamenco.
En 1874 las fuentes
que la ornamentaban fueron abandonadas; parte de la ciudad quedó privada
de agua.
Las clases acomodadas abandonaran la zona para concentrarse
en el Salón Cristina construido en 1830 por el Asistente Arjona; en la Alameda
permaneció la población más humilde.
En 1830 el jardín más antiguo de la ciudad se empezó a
denominar Alameda Vieja, hasta que en 1845 adoptó su nombre actual: Alameda de
Hércules.
En el último tercio del siglo XIX la Alameda recupera parte
de su antigua vitalidad y esplendor: se instalan varios kioscos de agua que a
finales del siglo expenden refrescos y bebidas alcohólicas..
En 1876 las bases de las columnas fueron rodeadas por verjas
metálicas.
En 1885 se instaló junto a las columnas de los leones una
fuente de mármol (popularmente conocida como Pila del Pato) procedente de la
Plaza de San Francisco. Posteriormente se trasladaría a la plaza de San Sebastián,frente
a la actual Estación de Autobuses del Prado y después a la Plaza de San
Leandro, donde se encuentra en la actualidad.
La Alameda del siglo XX
Durante las tres primeras décadas del siglo XX, la Alameda
vuelve a convertirse en una de las zonas más animadas y concurridas de la
ciudad, con quioscos de bebidas provistos de marquesinas, toldos y amplios
veladores coronados por cables con bombillas de colores, en muchos de los
cuales había gramófonos que reproducían cante flamenco y canción española. La
Alameda se constituye en la zona más popular y concurrida de la ciudad, en la
que se proyectan al aire libre las primeras películas mudas, las murgas
amenizan el ambiente y el flamenco adquiere protagonismo en los
cafés-cantantes, donde se formaron artistas de la talla de Manolo Caracol.
Pero tras la guerra civil, en los años cuarenta y cincuenta
se produce una profunda degradación de la Alameda, tanto del espacio urbano
como del ambiente popular que la envolvía.
Los café-cantantes que aparecieron en el último tercio del
siglo anterior, desaparecen en los años veinte del siglo XX, excepto las Siete
Puertas y Casa Morillo que mantuvieron su actividad hasta los años sesenta. En
esta época el cante jondo es marginado y queda recluido en los cuartos y
reservados de los bares en los que los señoritos organizaban fiestas privadas
hasta el amanecer.
El ambiente en la Alameda se torna marginal; la prostitución
se extiende por sus calles. Es un ambiente singular en el que coexisten los
reservados en los bares, que son escuelas de flamenco para los nuevos
cantaores, con las casas de prostitución, hasta 35 llegaron a contarse.
Bares de alterne, viejas casas con prostitutas de avanzada
edad y nuevos locales con mujeres jóvenes que ejercen la prostitución, se
extienden por sus calles hasta finales del siglo XX.
Proxenetas, gente corriente, jóvenes de movimientos
alternativos, artistas, cantaores, músicos de rock, niños jugando en el albero,
vecinos hartos de un ambiente así, vecinos que no cambian su barrio por na…
Asfixiada por el tráfico urbano y por los vehículos aparcados en todos sus
rincones. Pero la Alameda sigue llena de vida, de gente normal y de gente
marginal.
Como había ocurrido numerosas veces a lo largo de su
historia, la Alameda quedó anegada en 1961 cuando se produce la última gran
inundación en Sevilla como consecuencia del desbordamiento del Tamarguillo.
En 1978 comenzaron a realizarse en la Alameda las obras del
metro previsto para la ciudad. Aquellas obras quedaron sepultadas al
paralizarse en 1983 el proyecto presentado en los años setenta.
Durante el periodo 1978-2002, la Alameda acogió un mercadillo
ambulante que animaba las mañanas de domingo. Aquellas mañanas festivas,
cientos de personas recorrían el bulevar para comprar o contemplar objetos y
cuadros antiguos, y en los últimos tiempos, programas de informática que los
más jóvenes necesitaban para introducirse en el nuevo mundo virtual.
A final de siglo, la Alameda se presenta como un gran paseo
central de albero que, con parterres laterales con vegetación a lo largo del
mismo, aparece escoltado por grandes árboles, álamos negros, .Ulmus campestris
en las zonas periféricas y álamos blancos.-Populus alba.- en el espacio central.
Se colocaron los primeros juegos infantiles en la Alameda. Los dos estanques
construidos en sus extremos durante la reforma realizada en los años treinta
desaparecieron.convertidos en parterres con plantas de flor,después también
estos desaparecieron.
Unas alineaciones de plátanos.-Platanus x hibrida en ambas cabeceras,
en el paseo central los álamos blancos.-Populus alba y en los laterales álamos
negros en fase de decrepitud y alguna acacia negra.-Gleditsia triacanthus y
almez.-Celtis australis aislados.
La última remodelación comenzó en 2005 y terminó a finales de
2008.
La remodelación urbanística realizada ha eliminado los
aparcamientos de automóviles que congestionaban todo el espacio, ha restringido
la circulación de vehículos a un único carril y, en consecuencia, ha
incrementado el espacio peatonal. Es decir, se ha logrado la peatonalización de
gran parte del espacio.
El suelo de albero ha sido sustituido por un tipo de ladrillo
de color amarillo para mantener una cierta conexión visual con el albero
tradicional. Además, entre las piezas del suelo se dejan pequeños espacios para
que crezca la hierba con la finalidad de crear un agradable prado verde entre
las piezas del enlosado.
Sin embargo, el resultado ha sido uno muy diferente al
previsto en el proyecto realizado: un material, que por la suciedad que
incorpora, ha generado una superficie de color terrizo, manchada, que hace que
todo el espacio presente un aspecto sucio. Y, excepto junto a las fuentes, la
hierba prevista no se desarrolla, hecho previsible en una zona peatonal muy
transitada con una climatología como la de Sevilla
Se han instalado tres fuentes, dos en los extremos de la
Alameda y otra en la zona central. En el urbanismo de la ciudad, estas fuentes
son singulares pues no incorporan ningún tipo de taza sino un sistema que
propulsa desde el suelo una treintena de chorros de agua, cuya altura varía
periódicamente, y que vierte directamente en el enlosado. El suelo de las
fuentes, de forma irregular, está formado por piezas cerámicas de color blanco
y azul. Las fuentes, sobre las que se puede andar, permiten un contacto con el
agua muy agradable. Son los elementos más atractivos en el nuevo diseño de la
Alameda, rompiendo con su colorido la uniformidad de una apagada solería amarilla.
En un diseño que pretende ser parcialmente vanguardista, A
nivel de las columnas históricas se han realizado suaves vaguadas, que permiten
ver parte de la base oculta, y se han eliminado las verjas que las protegían
para potenciar su proximidad y permitir que puedan ser tocadas.
Farolas,bolardos y bancos que impiden que los automóviles
invadan el espacio peatonal, por su masa y densidad, no contribuyen a hacer que
el espacio sea visualmente más atractivo.
Por lo que se refiere a la vegetación, tanto en el extremo
norte como en el extremo sur de la Alameda aparece un gran grupo de plátanos de
sombra, acompañados por algunas jacarandas periféricas. En el paseo central hay
varias alineaciones de álamos blancos y en la zona periférica crecen almeces,
con algunos olmos en la margen de la Casa de las Sirenas y algunas acacias de
tres espinas, robinias y una sófora en el lado contrario.
En 2009 se reubicaron, sobre nuevos pedestales, el busto
dedicado en 1968 a la cantaora Pastora Pavón “Niña de los Peines” (esculpido
por Antonio Illanes Rodríguez) y la escultura erigida en 1991 al cantaor Manolo
Caracol (obra de Sebastián Santos Calero).
Junto a ellos, ese mismo año, se levanta el monumento al torero Manuel
Jiménez Moreno Chicuelo (obra de Alberto Germán). Aunque los tres artistas son
de Sevilla, no parece tener mucho sentido situarlos juntos pues cada uno de
ellos y cada escultura tienen una historia muy diferente.
Frente al conjunto escultórico se encuentra una zona de
juegos infantiles que, necesaria para los vecinos de la zona, aparece
descontextualizada pues no estaba prevista en el diseño original. Más allá se encuentra
otra zona dedicada a los más pequeños y en el extremo sur de la Alameda,
aparece un reloj sobre una columna oblicua.
Bajo la Alameda se encuentra un gigantesco tanque de las
tormentas que, con un diámetro de unos 24 metros y 25 metros de profundidad, es
capaz de almacenar más de 11.000 m³ de agua. Ejecutado en 2009 por EMASESA a
partir de la construcción subterránea de metro realizada en los años setenta
del siglo anterior, el pozo de las tormentas tiene como finalidad almacenar los
excedentes de agua que se producen durante las precipitaciones torrenciales o
durante las riadas, de modo que tras la situación extrema se permite la salida
del agua a la red de saneamiento cuando ésta puede evacuarla y transportarla a
una estación depuradora para ser reciclada. En diciembre 2009 el pozo
prácticamente se llenó.
Pues la alameda como tal, es decir, como un paseo central que
discurre entre árboles, ha desaparecido.
El jardín público más antiguo de la ciudad fue proyectado
como un paseo renacentista, como un espacio geométrico, regular, en el que las
alineaciones de los árboles creaban un espacio central alargado que permitía el
paseo y la estancia a lo largo de toda la zona.
En la nueva Alameda, la disposición de los árboles y las
farolas han distorsionado de tal manera todo el espacio que el paseo central
diáfano, sencillamente, no existe. El diseño original de la Alameda se ha
perdido.
La nueva Alameda, ni es vanguardista, ni es clásica; ni
siquiera es una alameda. Se ha transformado en una superficie ondulada, de
monótona tonalidad amarillenta, en la que sólo destacan las fuentes y,
lógicamente, las históricas columnas.
Pero la Alameda, como a lo largo de la mayor parte de su
historia, sigue alegre y bulliciosa, llena de gente de uno y otro tipo. Se han
abierto bares y restaurantes de diseño, conviven la cocina tradicional y la
nueva cocina, las tapas tradicionales en unos locales y las innovadoras en
otros. Transitada de día y refugio en las noches de verano (si el ayuntamiento
asume que la Alameda es un espacio de todos los vecinos de Sevilla). Conciertos
de flamenco y de música rock, espectáculos de títeres y exposiciones de
fotografía, representaciones de todo tipo al aire libre… Sigue siendo una de
las zonas más atractivas de la ciudad porque no hay otra plaza en Sevilla que
pueda acoger a tanta gente, paseando o en veladores, a familias y parejas, a
niños y viejos, a jóvenes y menos jóvenes.
Pero no sólo es un receptáculo físico de unos 30.000 m2 en
pleno centro dela ciudad, es algo más. Pues a esto hay que añadirle su carácter
social en tanto, y como muy bien recoge el estudio titulado “La ciudad
silenciada: vida social y Plan Urban en los barrios del Casco Antiguo de Sevilla”,
este espacio es ante todo“…un lugar de confluencias. Para algunos el marco
diario, para muchos una delas escenas donde el lugar se representa” (Cantero et
al., 1999: 30).el abandono en cuanto a servicios y cuidados municipales, la
paulatinadesaparición de los corrales de vecinos, el incremento de la
prostitución conducen alhundimiento de la Alameda como importante centro de
significado popular (León Vela, 2000: 30).
Los árboles existentes en la Alameda se usaron como argumento
en la creación de un frente común. El hecho de que se pusiera en circulación la
idea de que con las hipotéticas obras del parking corrían peligro de ser
talados sirvió para aglutinar a estos colectivos en una asociación de nombre
“Plataforma Alameda Viva”. Por tanto los plátanos y olmos, álamos, jacarandas o
acacias sirvieron de elemento de anclaje entre todas las diferentes imágenes de
la Alameda (la vecinal, la política, la
marginal…) sintetizándola en una, quedandobajo el auspicio de los árboles.
Podría interpretarse que estos otorgaban al espacio la connotación de ser un
lugar vivo, natural, diverso en contraposición al cemento –presumible sustituto
de la arboleda– en clara asociación con un lugar convertido en un espacio
muerto, artificial, unitario. De hecho el acontecimiento más mítico, el que se
convirtió en todo un hito que simbolizaría la lucha de estos grupos sociales
estuvo relacionado con los mismos: hablo de “Villaardilla Conjunto
Resistencial” (Barber, 2006). Es decir, ante la posibilidad de que el
consistorio llevara a cabo su proyecto de parking se organizó lo que a la
postre se denominó un auténtico “alzamiento”. Acción que no sólo se basó en la
construcción de rudas cabañas en las copas de los árboles en los que pequeños
grupos de personas las habitaban dotándoles de nueva vida e imposibilitando su
tala, sino que ocasionó un frenesí de acciones donde ese binomio
espacio-conflicto alcanzó su cenit. Tanto es así que a consecuencia de la
presión ejercida através de toda esa campaña de micro-acciones el alcalde concedió
una reunión a los miembros de dicha plataforma en donde les informó de la
suspensión de la tala así como que se constituiría una mesa de trabajo común.
Ya en noviembre del año 2010 «La Revuelta» pidió al anterior
alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, que sustituyese los árboles secos, cosa
que no se llegó a realizar. El pasado año volvieron a pedir lo mismo al nuevo
Gobierno municipal, señalando que el arbolado seco en la plaza «ascendía ya a
67 árboles». Tras ello, el Gobierno local procedió a finales del pasado mes de
diciembre a reponer 35 de esos árboles, y no todos por «no contar con más
presupuesto en la anualidad de 2011».
En el año 2012 unos 400 vecinos, según las estimaciones de la
Asociación Vecinal del Casco Norte «La Revuelta» llevaron a cabo en la mañana
de ayer una plantación de fresnos en la Alameda de Hércules. Con esta
iniciativa se pretendía protestar por el «estado de abandono» en el que, según
la asociación vecinal, se encuentra el arbolado de esta zona de la ciudad. Bajo
el lema «Como no los planta Zoido, los plantará el vecindario», se plantaron un
total de tres fresnos a lo largo de la mañana. Desde la propia asociación se
precisó que todavía quedan un total de 29 alcorques sin árboles en la Alameda.
La reposición de estos árboles frenos.-Fraxinus angustifolia
en reposicion de alcorques vacios de los álamos blancos.-Populus alba debe ser
corregida el espacio debe ser considerado una alameda, no una fresneda.
La alameda ha ganado mucho en vegetación, sobre todo por la
elección de almeces.-Celtisaustrales como árbol base para
todo el paseo, laplantación fue un éxito, losárboles se están desarrollando
magníficamente, aun carentes de las podas de formación necesarias que no se les
han aplicado, cada año que pase el problema de daños en los árboles en las
operaciones de poda serán másacentuados, y las heridas de mayor diámetro, el Ayuntamiento
debe ser consciente de ello y actuar con verdaderos profesionales tanto en la poda como en la reposición de
marras para que el paseo conserve un arbolado digno del jardín más antiguo de Europa,
no declarado Bien de Interes
Cultural BIC en su momento por su
interés histórico.
Datos históricos
y fotos sacadas de Internet y propias.
JoséElías Bonells.-Julio 2016
*****************<>*<>******************
José Elías, nos envía una
colección de fotografías para que examinándolas reflexionemos sobre lo acontecido en la Avenida de la Constitución
***************<>*<>***************
Nuestro compañero no entiende porque no se abre la cancela
central de los Jardines de Catalina de Ribera, donde se consigue la mejor perspectiva
de estos jardines
Aquí la foto de su estado actual y del de antes, los
jardines ganarían más ahora que las adelfas sin podar están con importantes
floraciones
Aquí nos muestra una foto de la escultura de Mercurio que en la actualidad preside la fuentes del
Estanque de los Alcázares de Sevilla, que estuvo en los Jardines de las Delicias, y
nos dice que también se llevaron de estos jardines la fuente que está emplazada
en la plaza de la Alianza
Fotografías de cómo estaba la avenida del Tamarguillo, antes
de la creación del paseo del Poeta Manuel Benitez Carrascco, sobre el año 2.000
en el paseo deben reponerse muchas las plantas que se han ido perdiendo y a la par que ordenando sus sistemas de
ruego adaptándolo a su función de
espacio verde en un importantes espacio.
pesar de los estudios que se realizan para la creación de paisajes
urbanos dignos para la ciudad, el mantenimiento de estructuras y mobiliario
obsoleto o mal conservado, ofrece un lamentable aspecto en algunos puntos
No todo se resuelve con grandes y caos proyectos, los hay
más baratos, todo es cuestión de sensibilidad
Saludos: Pepe Elías
**********<>-<>****************
Antonio Tejedor Cabrera Dr. Arquitecto.
Departamento de Proyectos Arquitectónicos...-Universidad
de Sevilla
El jardín es la
arquitectura del acontecimiento. Anticipándose a todo posible análisis y
haciendo superflua cualquier apología entusiasta, una auténtica avalancha de
atributos y calificativos viene a nuestra mente cuando empezamos a reflexionar
sobre el Jardín Histórico: sutil, rico, intenso; luminoso, frágil, umbrío;
misterioso, sugerente, laberíntico; cerrado, placentero, tranquilo; silencioso,
fresco, colorido; inaprensible, fugaz, ligero; inesperado, variado, abierto.
La arquitectura
del jardín se apodera de nuestro ánimo sin que uno se sienta obligado a
conocer, en primera instancia, las vicisitudes históricas de su creación, la
idoneidad de sus especies vegetales o el acierto de la implantación en el
lugar. El jardín conquista nuestros sentidos, nos impregna: de repente, nos
sentimos inmersos en una sensación que identificamos como la experiencia
directa de la naturaleza, convertida en arquitectura, pero sin que el peso de
ésta se nos imponga. Uno queda prendido en tanta incidencia como cautiva
nuestra atención. Pues en el jardín prevalece el acontecer de lo múltiple y lo
azaroso frente al deseo que tantas veces inspira a la arquitectura de alcanzar
la condición unitaria y definitiva de lo construido.
El jardín
penetra a través de las múltiples grietas que presenta la realidad del mundo en
que vivimos. La jardinería histórica nos enseña que existe un arte de la
manipulación de la naturaleza que es el intento del hombre por comprender el
medio que le circunda.
Pero también
nos habla de las inquietudes espirituales del hombre, de la necesidad de dar
respuesta a una cuestión que, generación tras generación, todas las culturas
han intentado resolver; esta cuestión no es otra que la relación entre el ser y
el devenir, entre la permanencia y el cambio. Y en este sentido, el propio
material con él se construye el jardín –el terreno, la vegetación, el agua, los
factores medioambientales...–es paradigmático de esta dialéctica.
En Andalucía,
la conciencia del jardín está ligada alplacer sensorial de las huertas
hispanomusulmanas y las almunias que recogieron las técnicas romanas y las
perfeccionaron con aportaciones traídas de Oriente. A lo largo de la historia,
la importancia de la herencia de al-Ándalus en jardinería es extraordinaria y
se prolonga con múltiples variaciones desde la época medieval a la moderna y
aún hasta nuestro siglo, rescatada por grandes jardineros comoJ.C.N.Forestier y
Javier de Winthuysen1.
Las razones del
vigor de esta herencia se han justificadoa menudo en las necesidades de
satisfacción espiritual y sensual que
son universales e intrínsecas a la naturaleza humana. Sin embargo, hay que
destacar que si el espíritu del jardín andalusí se traslada hasta nuestrosdíasa
través de la mayor parte de losJardines Históricos de Andalucía, ello se debe
fundamentalmente a la hegemonía de lo privado frente a lo público. Así ocurre
tanto en la vivienda que se vuelca al patio en vez de abrirse a la fachada,
como en las villas y las fincas de retiro y de recreo que personalidades del
poder religioso, político o económico se construyen en el medio rural, a menudo
con un fuerte sentido de prestigio social.
La variedad de
los modelos de al-Ándalus se justifica tanto por los condicionantes
medioambientales–suelos pobres y clima muy exigente para el crecimiento de las
especies vegetales por la simultaneidad de períodos de calor y sequía e
irregular reparto de las lluvias-, como
por la variedad de las topografías. Estos condicionantes han determinado
sistemas de captación, almacenamiento y distribución del agua bien diferentes
si el jardín se desarrollaen terreno llano o abrupto.
A las
condiciones del medio se superponen los factores culturales, las modas
cortesanas y los estilos extranjeros que ocasionalmente encuentran acomodo.
Las formas de
la vegetación –setos recortados, empalizadas, cenadores y emparrados,
alineaciones y macizos– se decantan hacia la composición simple y menos
pretenciosa, donde se valora la belleza “perse” de los elementos naturales
antes que su sofisticada elaboración en parterres. La formas del agua–acequias,
acueductos, pozos, norias, atargeas, pilares, fuentes, estanques- determinan el
carácter sencillo del jardín y nos explican la regularidad del trazadoo el
sentido del aterrazamiento, la compartimentación o la discontinuidad espacial
que se aprovecha para el contraste de escalas y un cierto efecto escénico y
sorpresivo.
Los jardines
son también la expresión más débil de nuestro Patrimonio Histórico. La
fragilidad de su condición vegetal y la precariedad constructiva de sus
elementos arquitectónicos acentúan las dificultades de conservación y restauración, de manera que
una reflexión sobre sus particulares condiciones de tutela o
salvaguarda es especialmente pertinente en
El debate
finisecular sobre los problemas específicosuna reflexión sobre sus particulares
condiciones de tutela o salvaguarda es especialmente pertinente en el debate
finisecular sobre los problemas específicos del patrimonio. Precisamente en el
marco de la actual coyuntura cultural que pone en relación la tutela de los
bienes con las necesidades de desarrollo social sostenible; en un contexto
caracterizado por la sensibilidad social por los temas del medio ambiente y el
patrimonio natural y por la especialización progresiva sobre el paisaje de
profesionales llegados desde disciplinas tradicionales como la historia, la
geografía, la biología, la arqueología o la arquitectura.
Desde la
Arquitectura...
Cuando el
vocablo jardín, que es por sí mismo un término ambiguo y rico en imágenes y
significados, es adjetivado por la palabra “histórico” adquiere una dimensión
precisa que lo vincula definitivamente a la tutela del patrimonio. Como bien
inmueble, el jardín histórico pertenece al campo de la arquitectura, aunque se
sitúa en los límites de esta disciplina. Por su devenir histórico también ha
estado íntimamente asociado a la arquitectura. Sólo en las últimas décadas, la
práctica arquitectónica ha prescindido del jardín; una penosa limitación
derivada del desarrollismo inmobiliario pero que también encuentra sus raíces
conceptuales en la exclusión de los primeros postulados paisajistas del
Movimiento Moderno que no se interpretaron como vanguardias arquitectónicas.
Históricamente
los jardines han estado vinculados a la arquitectura monumental como espacios
destinados al esparcimiento o al ocio, funciones complementarias de aquellas
otras que soportaban los edificios: residencias, sedes del poder, etc. En
cierto modo, todo jardín estaba subordinado al uso de la arquitectura a la que
se asociaba, de manera que el destino de estas arquitecturas marcó el destino
de los jardines que las acompañaban. Incluso la proliferación de los parques
urbanos en el siglo XIX siguió estando asociada durante mucho tiempo a los
grandes edificios públicos.
“Un jardín
histórico es una composición arquitectónica y vegetal que, desde el punto de
vista de la historia o del arte, presenta un interés público”, según la
definición del International Council of Monuments and Sites (ICOMOS) del
Symposium Internacional de Fontainebleau de 19712. La declaración del ICOMOS de
París de 1978 añadió que un jardín histórico debía ser considerado como un
monumento, lo que ya se había reclamado en la reunión del ICOMOS en Granada de
1973. Esta reunión reclamaba que los trabajos de restauración y de puesta en
valor de los jardines históricos fueran realizados como trabajos que afectaban
a los monumentos históricos en el espíritu de la Carta de Venecia y demandaba
una adaptación de esta carta a las necesidades de los Jardines Históricos. Así
surge en 1981 la Carta de Florencia, conocidacomo “Carta de los Jardines Históricos”
por iniciativa del ICOMOS/IFLA.-3.ª
Sobre esta
consideración del jardín como arquitectura, es preciso destacar aquí la lúcida
anticipación de Javier de Winthuysen, pintor y jardinero sevillano que impulsó
la conservación de los jardines históricos en la primera mitad de nuestro
siglo. “Armonizar espacios y macizos, sean éstos de la naturaleza que fuesen,
no es otra cosa que Arquitectura en el más puro concepto estético. Y no
solamente tratándose de las plantas o de sus conjuntos sometidos a formas
regulares, sien sus formas libres y disposiciones acordes con la naturaleza
(sentido del parque paisajista) en que plantas, aguas, planos y hasta
perspectivas ajenas al recinto han de formar, por virtud del arte,
disposiciones rítmicas conscientes, aunque en toda obra de jardín
necesariamente va ligada la emoción, podemos decir, sensual, a la emoción
estética. Pero, en todos los casos, sea sometiéndose el arte a la naturaleza o
ésta al arte, los productos –romántico o clásico– estarán informados por un mismo
sentido: el sentido arquitectónico”4ª. Consecuente con esta concepción del
jardín como arquitectura, defendió la idea de que “nuestros jardines históricos
deben ser considerados monumentos”, en un artículo publicado en “Crisol” en
19315.
...Al Paisaje
Cultural
Si desde el
concepto histórico de jardín llegamos con facilidad a la expresión más genuina
de la cultura jardinera mediterránea, el patio, mediante una reducción de la
escala y de los ámbitos espaciales, también es posible extender la idea de
jardín en la otra dirección, hacia un concepto territorial del mismo que lo
pone en relación con el paisaje. Siguiendo a F. Zoido, entendemos el paisaje
“como porción del territorio visible; es decir, como espacio a una escala
visual en la que es posible la apreciación de ciertas formas y detalles de
interés para su reproducción y para la intervención transformadora, y respecto
del cual es posible reconocer los procesos naturales o antrópicos que lo
explican”6.
Ahora bien,
desde el punto de vista de la escala, encierto modo jardinería y paisajismo son
conceptos antinómicos. La arquitectura, en el caso del jardín, suele ser el
elemento contenedor y conformador delmismo y, de manera contraria, es el
elemento que rompe el paisaje virgen y natural para convertirlo en paisaje
humanizado. Por esta razón, seguimos inmersos en el problema de la
delimitación: qué es jardín histórico en relación con arquitecturas y paisajes
que abarcan todas las escalas del espacio habitable.
La primera
aportación internacional específica sobre el paisaje se produce con la “Carta
para la Conservación de lugares de valor cultural” o Carta de Burra (Australia)
de 1979, donde se especifican los tipos de conservación posible sobre el
paisaje. La Carta ICOMOS-Nueva Zelanda (1992) mejora la definición de la Carta
de Burra: lugar cultural es “cualquier área, incluida la cubierta por el agua,
y el aire que forman el contexto espacial de tal área, incluyendo cualquier
paisaje, sitio tradicional o lugar sagrado y cualquier cosa fijada a la tierra,
incluso zona arqueológica, jardín, edificio o estructura y cualquier volumen de
agua, de río o de mar, que forme parte del patrimonio histórico y cultural”.
Es decir, el
jardín histórico debe considerarse como paisaje y, en sintonía con las últimas
aportaciones de los comités de expertos vinculados a la UNESCO, dentro de la
categoría del “designed landscape”, según
se estableció en el encuentro sobre Paisajes Culturales celebrado en La
Petite Pierre (Francia) en 1992. La traducción de este término no es fácil ya
que tiene acepciones diversas: en Francia se utiliza “constructions des
paysages” y en España se ha utilizado la expresión “paisaje concebido”. Sin
embargo preferimos traducirlo como “jardín” o en todo caso como “paisaje
proyectado” ya que se refiere al paisaje creado intencionadamente por el hombre
por razones estéticas, como son los parques y jardines, a menudo asociados con
edificios y conjuntos monumentales.
En cualquier
caso, “paisaje proyectado” hace referencia al entorno y a la acción humana
sobre el medio pero no cubre los matices simbólicos y psicológicos que el
término “jardín” contiene y que, por ello, preferimos utilizar. El jardín, por
consiguiente, puede definirse como paisaje proyectado, fundamentalmente creado
por el hombre por razones estéticas y productivas y, por tanto, bien diferente
de otros tipos de paisajes culturales como son el paisaje evolutivo –fósil o
vivo–; y el paisaje asociativo vinculado con fenómenos históricos, religiosos o
artísticos relevantes.
Esta definición
de paisaje proyectado “construido por razones estéticas” aunque encaja bien con
el concepto de jardín resulta demasiado excluyente (por ejemplo, no es
aplicable a una huerta). Por esta razón, en el encuentro UNESCO de Viena en
1996, el grupo de expertos sobre Paisajes Culturales Europeos extendió la
definición de paisaje proyectado hacia una dimensión más antropológica. En las
conclusiones de dicho encuentro se reconoce la enorme dificultad que conlleva
la definición, clasificación y gestión del paisaje cultural europeo, que se
encuentra entre los más ricos, diversos y complejos del mundo. Y se señala que
la conservación de los paisajes naturales no ha integrado la protección y
desarrollo de los paisajes culturales en Europa, para finalizar recomendado que
“la protección de los paisajes culturales no debe ser marginal, sino una parte
central de la conservación del patrimonio en Europa” .
Sobre la tutela: antecedentes y panorama
actual
La noción de
monumento histórico y las prácticas de conservación asociadas a ella se han
extendido hasta lugares insospechados hace sólo unas décadas.
Y esta
expansión que, finalmente, supuso la inclusión de los Jardines Históricos en el
vasto y heterogéneo campo del patrimonio cultural, tiene tres dimensiones
singulares en nuestro contorno que vamos a ver a continuación: cronológica,
geográficay tipológica.
En España no se
puede hablar de un proceso autónomo de reconocimiento del Jardín Histórico como
obra de arte. La incorporación clara y consecuente del jardín al Patrimonio
Histórico no se produce hasta la ley española de 1985 que viene a recoger los
avances italianos en materia de bienes culturales con la ampliación progresiva
de los tipos de bienes susceptibles de ser incorporados a la herencia
colectiva, desde el monumento singular hasta el conjunto histórico, sus
estilos, tipos y peculiaridades; propondrá e informará sobre los que los
merezcan, con tal declaración, la tutela y protección del Estado, y encauzará
todas las iniciativas en favor del arte de la jardinería, cuidando igualmente
de la conservación de los parajes pintorescos, que deban ser preservados de la
destrucción o reformas perjudiciales”.
Cuadro 1.
JARDINES HISTÓRICOS DE ANDALUCÍA
DECLARADO
INCOADO
Córdoba
Jardín y patios
del palacio de Viana 4/1983
Jardín de la
finca Moratalla. Hornachuelos 5/1983
Granada
Carmen de los
Mártires 9/1943
Jardines de la
Alhambra 7/1943
Jardines del
Carmen de los Cipreses 2/1984
Jardines del Generalife
7/1943
Jardín de
Narváez. Loja 11/1983
Jardines del
Cuzco. Víznar 11/1982
(Sin efecto
desde 7/1994)
Málaga
Jardín del
Retiro. Churriana 2/1984
Jardín
Histórico-Botánico de la Concepción 9/1943
Jardines del
Palacio del Rey Moro. Ronda 9/1943
Sevilla
Jardines del
Real Alcázar 6/1931
Parques de
María Luisa 6/1983
Jardines de
Murillo y Paseo de Catalina de Rivera 11/1982
Jardín de las
Delicias 10/1980
Jardín de la
Casa de Pilatos 11/1982
(Sin efectos
desde 6/1994)
Total: 14 J. H.
12 2 Incoados
Declarados (+2
Desincoados)
La labor
voluntariosa y discontinua del Patronato bajo el impulso de Javier de
Winthuysen, permitió iniciar una importante línea de investigación y
restauración que se diluyó en la década de los cincuenta sin completar el
inventario de jardines y quedó definitivamente interrumpida hacia 1984 con el
traspaso de las competencias del Estado en materia cultural a las Comunidades
Autónomas. Al amparo de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, los
Jardines Artísticos declarados pasaron a ser Jardines Históricos con la
categoría de Bien de Interés Cultural(B.I.C.).
Desde el punto
de vista geográfico, los conceptos europeos de patrimonio histórico se han
extendido progresivamente por todo el mundo y, hoy en día, diversas organizaciones
internacionales, como hemos visto, velan por la preservación de bienes y
tradiciones que, por encima de su valor para la identidad nacional de las
comunidades, son consideradas Patrimonio Mundial o Patrimonio de la Humanidad.
Pero la nueva
sensibilidad por el patrimonio se manifestó, especialmente desde los años
sesenta con la aplicación de las teorías ambientalistas, en la incorporación sucesiva
de nuevas tipologías de bienes inmuebles a la noción de patrimonio histórico y
la aplicación del concepto del entorno ligado a aquéllos. El culto por los monumentos
antiguos se extendió a cualquier expresión del arte de la construcción, no sólo
a las arquitecturas populares, los edificios productivos y las industrias;
también a los parques y los jardines, a los conjuntos construidos, pueblos y
centros históricos de ciudades.
Entre los
Jardines Históricos de Andalucía (cuadro I) existe una variada tipología de
espacios vegetales con valores históricos, estéticos, botánicos o
paisajísticos:
Espaciosurbanos
como parques y jardines públicos, y espacios privados como patios y jardines de
monumentos, cármenes y fincas de recreo. Sinembargo, los espacios arbolados
urbanos con categoría de B.I.C. son muy escasos en Andalucía. De los catorce
Jardines Históricos declarados o incoados, tan sólo tres de ellos son espacios
públicos en el estricto sentido de la palabra: espacios que, formando parte del
sistema verde y de ocio, son directamente accesibles por el ciudadano. Son el
Parque de María Luisa, los Jardines de las Delicias y los Jardines de Murillo y
Paseo de Catalina de Rivera, los tres en Sevilla. Los tres son magníficos
ejemplos de la importancia de las aportaciones de la jardinería andaluza
regionalista al nuevo entendimiento del disfrute social del jardín que tiene su
origen en el siglo XIX. También el Parque de la Fuente del Río, de Cabra
(Córdoba) está declarado, en este caso, como Sitio histórico. El resto de los
Jardines Históricos reflejan una gran variedad de tipos: jardín patio, jardín-huerta
(carmen) y jardín de recreo con sus múltiples subtipos: jardín-cortesano,
jardín-morisco, jardín-mudéjar, etc.
El cuadro II
refleja la proporción entre jardines públicos y privados y el uso actual.
Aunque originalmente casi el 80% d estos jardines fueron concebidos para uso
privado, en la actualidad sólo una quinta parte conserva una función
estrictamente privada, ya que algunos de propiedad particular tienen orientada
su función a la visita turística (como el Palacio de los Marqueses de Viana en Córdoba,
el Jardín de El Retiro en Málaga y la Casa del Rey Moro en Ronda).
Se constata así
una tendencia general hacia la adaptación de los grandes Jardines Históricos a
parques municipales (como ha ocurrido en la Concepción en Málaga, el Carmen de
los Mártires en Granada y el jardín del palacio de los Ribera en Bornos, este
último sin declaración específica de jardín histórico). En correspondencia con
esta dinámica es previsible que el destino final de los grandes Jardines
Históricos sea el ocio y el disfrute colectivo. Aunque algunos puedan continuar
en manos privadas, las dificultades de mantenimiento han generado ya una
práctica general de apertura al turismo cultural y el ocio, como demuestran los
tres casos mencionados y el éxito de visitas en los jardines de la Alhambra, el
Generalife o el Alcázar de Sevilla.
El estado de
conservación de nuestros jardines es muy variable y depende de las tipologías,
de los estilos y, sobre todo, del tipo de gestión que se les aplica.
El referente
paisajístico, el control de los procesos naturales y las variaciones del medio
ambiente, nos remiten inmediatamente al jardín como “hecho ecológico”, frágil y
necesitado de un cuidado especial.
Así, los
riesgos existentes sobre el medio ambiente en general –la desertización, la pérdida
de calidad de las aguas, la contaminación atmosférica, la construcción de
grandes infraestructuras sobre el territorio–son amenazas reales y directas
para este tipo de monumentos. Entre las causas endógenas de deterioro se pueden
citar: el abandono prolongado, los cambios de propiedad, los usos inapropiados
(prácticas deportivas, fiestas, etc.), el vandalismo y, mucho menos graves, los
problemas fitosanitarios.
La conservación
de un jardín con valores patrimoniales suele estar facilitada por el uso social,
cultural o económico continuado. La Carta de Jardines y Sitios Históricos de
1981, aporta interesantes artículos(artº. 18 al 22) sobre las posibilidades de
utilización del jardín histórico en relación con el control de acceso, las
condiciones de visita y la realización de actos festivos, juegos y deportes que
siempre estarán limitados por las necesidades de mantenimiento.
La Carta
Italiana de Restauración de los Jardines Históricos de 1981 señala también la
importancia de la apertura al público de los jardines si bien “el jardín
histórico debe tener un uso que no perjudique su fragilidad y, por tanto, que
no provoque alteraciones de su estructura y de su uso originario”
. Cuadro 2.
JARDINES HISTÓRICOS DE ANDALUCÍA
PROPIEDAD/GESTIÓN
USO ACTUAL
Pública Privada
Público Privado
Córdoba
Jardín y patios
del palacio de Viana Cajasur Museo
Jardín de la
finca Moratalla.
Hornachuelos
Particular Residencial
Granada
Carmen de los
Mártires Ayuntamiento Parque
Jardines de la
Alhambra Patronato J. A. Público
Jardines del
Carmende los Cipreses Particular Residencial
Jardines del
Generalife Patronato J. A. Público
Jardín de
Narváez. Loja Particular Residencial
Jardines del
Cuzco. Víznar Particular Residencial
Málaga
Jardín del
Retiro. Ecoparque
ParqueChurriana
S. A. OrnitológicoBotánico
Jardín
Histórico-Botánico Patronato Parquede la Concepción Municipal BotánicoHistórico
Jardines del
Palacio del Particular Público Rey Moro. Ronda
Sevilla
Jardines del
Real Alcázar Patronato Público Municipal
Parques de
María Luisa Ayuntamiento Parque
Jardines de
Murillo y Paseo de Catalina de Rivera Ayuntamiento Parque
Jardín de las
Delicias Ayuntamiento Parque
Jardín de la
Casa de Pilatos Fundación Público
Total: 8 6 (+2)
11 (+1) 3 (+1)
Entre los
jardines mejor conservados se encuentran los de La Alhambra de Granada, el
Alcázar de Sevilla y el Jardín de la Concepción de Málaga, que cuentan con
patronatos propios. Demuestran así la conveniencia de órganos específicos de
gestión al menos en los jardines que funcionan como parques públicos. Estos
patronatos planifican de acciones de conservaciónsobre los Jardines Históricos,
además de otras actividades destinadas a su promoción social, como congresos,
visitas guiadas, exposiciones, etc.
Si bien las
Leyes del Patrimonio Histórico Español de 1985 y la andaluza de 1991
constituyen un marco legal suficiente para la tutela de los Jardines
Históricos, aunque no es así para los paisajes culturales.
Su promulgación
parece haber tenido un efecto paralizante en la protección: desde 1985 no se
han incoado ni declarado jardines en Andalucía. Incluso sehan producido dos
“desincoaciones” por duplicidades de protección de jardines que ya estaban
incluidos en monumentos. Las dudas que surgen de esta situación están
demandando la elaboración de un Inventario de Jardines de Interés Patrimonial
que permita justificar y racionalizar los criterios de declaración de los
jardines desde la perspectiva global que aquél puede proporcionar y como punto
de partida de la planificación de las acciones de conservación y restauración
en el marco del II Plan General de Bienes Culturales de Andalucía
. Sobre la conservación/restauración del Jardín Histórico
Los Jardines
Históricos como bienes pertenecientes al patrimonio cultural no escapan al
debate disciplinar sobre los conceptos de “conservación” y “restauración”, si
bien la peculiaridad de sus elementos vegetales en continuo cambio reclama
algunas reflexiones específicas.
La conservación
y la restauración abarcan el conjunto de acciones de tutela más directamente
implicadas en mantener y transmitir el Patrimonio Histórico a las generaciones
futuras, precisamente aquéllas que se ocupan de preservar su materialidad
física. Solemos referirnos a ellas bajo el término genérico de
“intervenciones”, incluyendo en él las acciones de manutención y de
rehabilitación funcional y ambiental.
Al estar
dirigidas al patrimonio “material” que contiene los valores simbólicos,
artísticos, históricos, etnográficos, de nuestra identidad cultural, la
importancia social de las intervenciones va en aumento ya que involucran cada
vez más a la sociedad creando polémica o reconocimiento sobre el trabajo
realizado y, a veces, expectativas de desarrollo local.
La conservación
de los Jardines Históricos también guarda una directa relación con la
racionalidad de los mecanismos de protección y de mantenimiento, en la medida
en que éstos favorezcan o no las actuaciones de los propietarios y titulares
sobre sus bienes culturales mediante incentivos fiscales y económicos. Es
posible, incluso, entender la conservación como una prolongación de la
protección en su vertiente más activa, actuando sobre los agentes causantes de
las alteraciones antes que sobre el propio bien. Esta conservación inducida
desde una adecuada política de protección es la más deseable. Además de ser
preventiva, descarga el “itinerario” administrativo de la conservación y
resulta más rentable a largo plazo al reducir los deterioros o daños futuros y
reparar los actuales con menores inversiones.
Conservar y
restaurar son acciones estrechamente ligadas a la promoción y valoración de los
recursos patrimoniales en relación con el turismo cultural y la generación de
empleo. Es éste un aspecto especialmente problemático si se trata de Jardines
Históricos. Por eso la planificación de estas acciones en el seno de una
concepción global del desarrollo territorial deberá minimizar las
contradicciones que son inherentes a la acción de conservación y la explotación
económica del Patrimonio Histórico.
En el aspecto
metodológico, puede considerarse como el fin último de la teoría de la
conservación el desarrollo de una estrategia general de intervención que
garantice, por un lado, el conocimiento profundo de la realidad patrimonial del
bien en cuestión y, por otro lado, la creación de las condiciones óptimas para
el mantenimiento futuro. El primer objetivo se alcanza a través de un
instrumento básico, el proyecto de intervención, que debe estar apoyado en los
estudios previos pertinentes sobre el perfil biográfico, la noción constructiva
y material, las nuevas exigencias funcionales, el valor cultural y la relación
con el entorno. El segundo objetivo está implícito en el proyecto pero debe
complementarse con la creación y formación de un equipo especializado en
mantenimiento y, en consecuencia, con las condiciones adecuadas de gestión.
El proyecto de
restauración está subordinado a una colaboración estrecha entre diferentes
disciplinas para el entendimiento crítico de la realidad del bien en toda su
compleja dimensión: el perfil biográfico histórico-arqueológico, la noción
constructiva y material que convierte al bien en documento histórico en sí
mismo, las nuevas exigencias funcionales, el valor cultural que le corresponde
y su relación con un territorio (ambiente, paisaje, contexto cultural) con el
que guarda precisos vínculos y marca los límites de la actuación. Es
precisamente esta noción de entorno la que ha venido a trastocar más
profundamente el concepto tradicional del proyecto: el conocimiento del entorno
es una parte esencial del conocimiento de los propios bienes. A ello se añade
la necesaria valoración técnica y científica que sitúa el proyecto en la escala
real de la intervención patrimonial.
La actividad
proyectual está siempre sujeta a juicios éticos y estéticos. Sobre los bienes
valiosos del pasado, la importancia de
estos juicios se hipertrofia ante la responsabilidad que supone intervenir
sobre lo que es por definición “perteneciente a la colectividad”.
Por ello,
resolver las necesidades “objetivas” de conservación y restauración de los
Jardines Históricos sí suele ser considerado por los profesionales implicados
como el fin último del proyecto, que debe reducir al mínimo las decisiones
improvisadas.
Por lo que
respecta a los criterios de intervención en Jardines Históricos, la tendencia
general que constatamos entre los autores consultados (p.e.Carmen Añón,
Lionella Scazzosi o Mariachiara Pozzana,por citar aquí a la paisajista española
más vinculada a la restauración de jardines y a las italianas que han realizado
las aportaciones más recientes y completas) da preferencia a la restauración de
la imagen y el concepto del lugar, respetando el origen y las superposiciones
de estilos que son reflejo del paso del tiempo, en detrimento de otras posturas
más conservacionistas que persiguen la autenticidad material del detalle o de
aquellas que priman las formas originales y la unidad de estilo (repristino).
Hacia un Plan Director de Jardines Históricos
de Andalucía
La línea
dominante en los últimos documentos emanados del Consejo de Europa y la UNESCO
sobre Jardines Históricos y Paisajes Culturales se articula alrededor de la
necesidad de que concurran los esfuerzos de los poderes públicos y de los
agentes sociales y económicos para salvaguardar el patrimonio natural y cultural
con eficacia. Un Plan Director de Jardines Históricos permitiría reflexionar
acerca del estado real de nuestro patrimonio vegetal y sobre la efectiva
aplicación en Andalucía de la doctrina y principios expresados insistentemente
por los organismos europeos especializados, para abandonar la actuación sobre
monumentos, conjuntos y bienes aislados, en favor de la protección integral del
Patrimonio como uno más de los factores del desarrollo social y económico.
Conocimiento,
proyecto y conservación son los términos claves del proceso de intervención
sobre los Jardines Históricos y sobre ellos se debe articular el Plan Director,
aunque no podemos dejar de mencionar otros aspectos relacionados con la tutela
como son:
La gestión
técnica, el papel subsidiario de la administración autónoma y las medidas de
protección y fomento, la necesidad de un marco reglamentario, la cualificación
de las empresas contratadas para la ejecución de los proyectos, la capacitación
del personal de las mismas y la recuperación de oficios y técnicas
tradicionales, las necesidades de difusión de las intervenciones efectuadas y
la atención al turismo cultural en jardines.
Resumiendo
algunos de los aspectos tratados aquí, entre los objetivos del Plan Director de
Jardines Históricos de Andalucía destacaremos:
1º. Elaborar
una programación que desarrolle los trabajos ya iniciados de documentación e
investigación histórica, artística, botánica y paisajística delos jardines de
Andalucía, para la racionalización de sus figuras de protección.
2º. Determinar
los sistemas y procedimientos que permitan planificar las intervenciones de
conservación y restauración de los J.H. y favorecer especialmente las acciones
preventivas (inspecciones periódicas y puesta al día de la información,
intervenciones demantenimiento y reparación, etc.) y la elaboraciónde mapas de
riesgo (de índices de contaminación,de peligrosidad meteorológica, de riesgo
sísmico, etc.) que permitan una aproximación más pormenorizada a la problemática
de los bienes en sus áreas territoriales concretas. Para ello, se deben
utilizar con decisión los instrumentos de las nuevas tecnologías informáticas,
en especial, los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y las bases de datos
relacionales que nos van a permitir vincular áreas de conocimiento dispersas,
datos sobre el clima o los ecosistemas, con información sobre los riesgos
derivados del desarrollo industrial y turístico.
3º. Completar y
aplicar las prescripciones de la Ley andaluza en lo que afecta a la
conservación y restauración –reglamentando los criterios y normas aplicables a
las intervenciones, los contenidos documentales de los proyectos y los informes
finales y las condiciones exactas de declaración de “obra de emergencia”– así como
a la cesión de competencias a las Corporaciones Locales mediante la creación de
organismos mixtos de gestión.
4º. Trazar
líneas de acción específicamente dirigidas a potenciar los proyectos
sectoriales integrados en ámbitos territoriales, culturales y ambientales que tengan
implicaciones con otras políticas sectoriales (empleo, turismo, educación,
medio ambiente, etc.).
5º. Favorecer
la financiación compartida y la corresponsabilidad en las intervenciones y el
mantenimiento de los jardines entre los distintos agentes públicos y privados a
través de subvenciones, ayudas y convenios de colaboración.
6º. Colaborar
en la redacción de las figuras urbanísticas adecuadas para la protección de los
Jardines Históricos y en la actualización de los planeamientos que hasta ahora
son claramente insuficientes para la protección de estos bienes y la prevención
de los riesgos que les amenazan.
7º. Incorporar
la reflexión sobre los mecanismos de gestión pública y de concertación privada,
según la titularidad del bien singular, para su mejor puesta en valor y
difusión cultural.
8º. Por último,
como una cuestión fundamental, se encuentra la posible asignación de las
acciones del Plan Director a un órgano específico de gestión, dependiente de la
administración autonómica o de las universidades
La complejidad
y diversidad de la acción patrimonial sobre el Jardín Histórico implica a una
gran variedad de profesiones y especialidades que convierten la tutela de estos
bienes culturales en la máxima expresión de interdisciplinariedad. El rigor del
proyecto en la investigación documental, el conocimiento histórico preciso, la
valoración artística, la metodología arqueológica, las posibilidades de
protección legal, la restauración de los elementos constructivos, el cuidado de
la vegetación, los intereses paisajistas y medioambientales, son algunos de los
aspectos de esta mirada múltiple que es intrínseca a la tutela del Jardín
Histórico. Y todo ello debido a la doble condición de monumento y paisaje que
el Jardín Histórico posee y a ser la expresión material de una arquitectura “viva”,
de un espacio dinámico y sujeto, como ningún otro, a la acción directa del
medio físico en que se ubica.
NOTAS.-
1ª.Sólo en el
aspecto puramente botánico la deuda que mantenemos con el jardín musulmán es
enorme ya que una buena parte de las especies que se siguen utilizando, a parte
de las que más tarde se trajeron gracias a los viajes transoceánicos, fueron
introducidas entonces. El naranjo se documenta en la Península Ibérica ya en el
siglo XI con un uso puramente estético.
2ª. El
International Council of Monuments and Sites es una organización no
gubernamental que creó un Comité de Jardines Históricosen 1971.
3ª . A
propósito de la Carta internacional ICOMOS/IFLA de Florencia de 1981, conviene
señalar que se denomina “Carta de Jardines y Sitios Históricos”, si bien a los
sitios históricos sólo se les menciona en el artº. 8 para definirlos como un
“paisaje definido, evocador de un acontecimiento memorable”. Esta definición de
sitio histórico excluye aquellos lugares con valor etnológico, olvido que también
se produce en la ley española del Patrimonio Histórico de 1985 y que corregirá
la ley andaluza de 1991 al incorporar entre las categorías del patrimonio
inmueble los “Lugares de Interés Etnológico” El hecho de que la Carta de
Florencia no haga referencia en los artículos sucesivos a los Sitios Históricos
indica una dificultad intrínseca a la definición de sitio y de jardín. La
distinción entre jardín histórico, sitio histórico y paisaje quedará parcialmente
resuelta con las aportaciones del Grupo de Expertos en Paisajes Culturales de
La Petite Pierre (Francia) de 1992.
4.ª Cit. AÑÓN,
C.: “Javier de Winthuysen”. En Javier de Winthuysen.Jardinero. Andalucía.
Sevilla, 1989, p.29
5ª. AÑÓN, C.
Ibidem, p. 33
6.ª ZOIDO
NARANJO, F.: “La ciudad en el territorio”. En Patrimonio y ciudad. Reflexión
sobre Centros Históricos. Córdoba: IAPH, 1994, p.15
7ª. Auspiciados
por UNESCO, estos encuentros de “grupos deexpertos” tienen como objetivo último
determinar los criterios de inclusión de bienes y paisajes culturales en la
Lista del Patrimonio Mundial. Estos criterios de “universalidad” no son
aplicables, en general, a todos los países y mucho menos en el ámbito de una
región como Andalucía.
8.ª PRADA
BENGOA, J.I. de: “La protección del patrimonio cultural de la humanidad”. En
Boletín del IAPH, n.17, 1996, p.63.
9ª. El
encuentro de La Petite Pierre de 1992 establece en sus modificaciones a la Convención
de 1972 sobre Protección del Patrimonio Mundial, Natural y Cultural (párrafos
37 a 41) las categorías de lugares o paisajes culturales: 1ª. Paisaje
proyectado (jardines y parques fundamentalmente), 2ª. Paisaje evolutivo que
puede ser “paisaje fósil” o “paisaje vivo” y 3ª. Paisaje asociativo, que se
diferencia del anterior en que, incluso no conservando trazas culturales
tangibles, aparece vinculado con fenómenos históricos, religiosos o artísticos
relevantes. Cfr.Report of
the Expert Group on Cultural Landscapes. La Petite Pierre(France) 24-26 October
1992: http://www.unesco.org/whc/archive/pierre92.htm
10ª. Report on the Vienna Meeting on
European Cultural Landscapesof Outstanding Universal Value:
http://www.unesco.org/whc/archive/europe7.htm
11ª. Ibidem.
“Conclusiones”.
12ª.
“Considerando la importancia estética e histórica de estas obras la no menor
para el interés social y la trascendencia que para el artemoderno de ellas se
derivan, estando todo por hacer en este orden ycreyendo de conveniencia
nacional el desarrollo de una política denuestra jardinería, sería necesario proceder
a la catalogación de los jardines para fijar la existencia, declarando
monumento de interés artístico estas obras, que por sus cualidades especiales
de vitalidad y continuado desarrollo no pueden ser consideradas como de otra
clase de obras inertes y que necesitan un régimen especial e idóneo para su conservación e inspeccionadas por la
Dirección General de Bellas Artes, en armonía con lo que establece el artículo
tercero de la Ley de 13 de marzo de 1933”.
13ª.
Declaración de 16 de marzo de 1961 y publicación de 11 deabril de 1961.
14ª. Proposta
per una Carta del Restauro dei Giardini Storici. Accademia delle Arti del
disegno. Florencia,12 septiembre 1981. Recomendación 1ª.
15ª. El II
P.G.B.C. contempla por primera vez acciones específicas sobre los Jardines
Históricos en su Programa de Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico.
Cfr. Plan General de Bienes Culturales de Andalucía 1996-2000. Documento de
Avance. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía. Enero 1997. p. 131
**********<>*<>**********
El mantenimiento y la restauración de los jardines históricos
La expresión de la estrecha relación entre la naturaleza y la
civilización, jardines históricos se distinguen de los sitios naturales por su
arquitectura y composición.
Estos se expresan en
los planes y perfiles del terreno en las masas de plantas, las características
estructurales y decorativas, agua corriente o estancada, etc.
Intrínsecamente frágil - que consisten en los seres vivos,
especialmente las plantas - los jardines históricos deben mantenerse en un
ambiente adecuado y el medio ambiente físico.
La Carta de FLORENCIA (1982) es la referencia principal para
la conservación y restauración de jardines históricos.
Afirma que, en
respuesta a unas legítimas necesidades sociales sin comprometer la conservación
de jardines protegidos, es necesario establecer las tierras aptas para juegos y
deportes, junto con los jardines históricos y áreas naturales, con el fin de
preservarlos de su cualidades de la belleza y tranquilidad universalmente
reconocida ,sin alterarlos.
Se afirma que, debido a la espontaneidad de la planta, el
tiempo requerido para su renovación y la fragilidad de las pistas, el
mantenimiento de los jardines históricos demuestra "una operación primaria
y necesariamente continua."
Con respecto al
mantenimiento, la restauración debe seguir siendo la excepción.
Cualquier proyecto de restauración o parte de éstos,
necesariamente deben ir precedidas de un estudio amplio llevado a cabo por un
equipo multidisciplinario para cumplir con los jardines históricos específicos.
Este estudio toma la forma de la elaboración de planes y
documentos.
Entre ellos::
un estudio preciso de la situación actual (indicación de las
masas vegetales, ubicación y especies de identificación, los caminos de la
encuesta, elementos arquitectónicos, esculturas, etc.);
un plano de las principales fases de la transformación del
jardín desde su origen (evolución de los enfoques, perspectivas, puntos de vista,
bordes, elementos construidos, etc.);
un diagnóstico del estado de la planta (declaración
fitosanitaria) y el sistema hidráulico;
diagnóstico de los trastornos relacionados con los elementos
construidos, fuentes de agua, esculturas y otras piezas de decoración.
Un estudio y plano detallado, establecido para ser
manipulados (la misma escala, mismo diseño), sujeto a un trabajo de síntesis
para identificar los principios que guiaron el concepto original y evaluar su
evolución en el tiempo.
La confrontación con la situación existente da lugar al
establecimiento de una línea sobre la
base de criterios objetivos.
Por consiguiente, el proyecto será llegar lo más cerca
posible de la línea de base a través de la gestión del paisaje .
La eliminación gradual en el tiempo dependerá de las
prioridades establecidas por los
estudios anteriores (diagnósticos, humanos, materiales, etc.).
Es evidente que los jardines y paisajes diseñados están
amenazados.
La mayoría padece
problemas económicos que nos llevan a un menor nivel en su cuidado o cambio en
los métodos usados.
Muchos de los elementos que componen el jardín están en malas
condiciones o deterioro y es casi segura la posibilidad de reducción de la mano
de obra para su mantenimiento.
Definimos como mantenimiento la rutina normal diaria de los trabajos habituales necesarios para la
conservación de la mayoría de los jardines.
Definimos como gestión la organización y planificación, a
medio y largo plazo, que es especialmente importante en el caso de los jardines
históricos donde la restauración y la renovación son inevitables
Algunos aspectos sobre la gestión y mantenimiento de Jardines
históricos.
1º.-Proceso de envejecimiento
2º Relación entre
diseño y envejecimiento
3º Aspectos de la
vegetación
4º.- Organización del personal
5º Consecuencia del
uso publico
Proceso de envejecimiento
Los jardines son entes vivos en constante evolución y
decadencia.
Las áreas construidas, los arboles, el césped etc.. bien o mal conservados duran mucho tiempo.
Los arbustos las plantas vivaces que necesitan mas cuidados
duran menos.
En ningún momento existe el jardín perfecto y en ningún
momento puede decirse que el arte, unido a la técnica y habiendo aportado todos
los ingredientes este bajo control absoluto; ni que la naturaleza gobernada por
las mejores aptitudes del hombre este bajo control.
Los componentes duros y su reparación o tratamiento entran dentro de este proceso.
Los elementos vegetales comprenden un numero de ciclos
cerrados de crecimiento.
En ellos, las plantas nacen, se desarrollan, maduran, se
marchitan y se secan.
Relación entre diseño y mantenimiento
Es inevitable que exista una
estrecha relación entre el diseño y el carácter del jardín
histórico y la proporción de mano de obra necesaria para el trabajo normal de
mantenimiento y cuidado del jardín.
Hoy en día el coste de los jardineros y equipo de
mantenimiento constituye la partida mas importante del presupuesto,
representando el 60 o 70 % del coste total.
Aspectos de la vegetación y niveles de mantenimiento
Si los cambios o alteraciones son demasiado fuertes, el
carácter del jardín cambiara o desaparecerá.
Los niveles de mantenimiento deben ajustarse al estilo y
carácter del jardín.
Los parques silvestres o naturalizados precisan en general menos
atención que los geométricos y tradicionales.
Los arboles centenarios constituyen siempre un problema para
los jardines y parques históricos. Todos tienen una vida limitada pero las
atenciones que reciban ,harán que un árbol viva mas.
Sin embargo el mejor sistema es una renovación continua
programada por sectores.
Organización del personal
Una buena plantilla de mantenimiento constituye en realidad
la clave principal del éxito en el jardín bien
cuidado.
Es demasiado fácil diseñar la restauración de un jardín y
luego subestimar el mantenimiento.
Muchos de los grandes parques y jardines históricos fueron
proyectados por un propietario con ideas propias y a menudo era el único
responsable de la dirección y administración del personal.
Las antiguas generaciones de jardineros formados por la practica han desaparecido
virtualmente. Su lugar ha sido ocupado por personal procedente de muchos
ámbitos diferentes.
Muchos saben realmente poco sobre plantas y jardinería ,pero
quieren aprender.
Otros prefieren usar maquinas a hacer trabajos manuales de
mantenimiento necesarios.
Consecuencias del uso publico
Un problema importante
en jardines históricos abiertos al publico.
Parece que los visitantes respetan los jardines históricos y
que cuando mas cuidados están, mejor aspecto ofrecen, menos daños y vandalismo
se produce.
De todos modos habrá problemas suplementarios a los que los
jardineros habrán de hacer frente.
Conclusiones
En Europa, los jardines y parques cada vez son mas caros y
difíciles de mantener.
Los costes continúan subiendo y la mano de obra capacitada o
semicapacitada es ahora el capitulo mas caro en los presupuestos de la mayoría
de los jardines.
Hay también pocos jardineros formados profesionalmente o
expertos, lo cual es necesario para un buen mantenimiento del jardín y aun
cuando su lugar este ocupado, hasta cierto punto, por un buen surtido de
material informático, maquinaria, equipo y abonos.
Seleccionar la maquinaria mas adecuada y al mejor precio es importante y a menudo
difícil.
Los gestores deben ser capaces de tomar decisiones en los programas de planificación y
mantenimiento ajustados a las necesidades del jardín y de los visitantes al
mismo.
Algunos aspectos a considerar:
1º.-Region bioclimática de origen de las especies
El saber el país y la región biogeográfica de las especies
vegetales nos indica la resistencia al medio que tendrá esta especie cuando la
apliquemos en jardinería en una zona distinta a la de su hábitat ,lo cual es
habitual en los proyectos de jardinería.
2º.- La elección de las especies vegetales.,
Se es poco respetuoso con la obra original si utilizamos
especies no relacionadas con la época del jardín.
Un jardín histórico no es un jardín botánico.
3º.-Enfermedades y plagas
Posibilidad de introducir justificándolo variedades de
características físicas parecidas a las plantas antiguas, pero mas resistentes
a las enfermedades.
4º.-Crecimientos y tiempo de vida
Son dos factores muy importantes a considerar a la hora de
planificar un jardín.
Hay que considerar que los arboles son seres vivos y por
tanto de tiempo de vida limitado y un tiempo de crecimiento especifico de cada
especie.
5º.-Trasplantes
Consideraremos siempre la posibilidad del trasplante ,la
época y la dificultad del mismo ,cuando se trate de remover arboles dentro del
jardín.
6º .-Podas y topiarias
Hay que ser muy respetuoso con las podas, realizarlas
atendiendo la biología del árbol. evitando las aberraciones continuas que
contemplamos, las podas drásticas debilitan las especies arbóreas y las afean
estéticamente.
Restaurar arboles en
una buena practica de las técnicas de poda modernas.
En jardines que se requiera aplicar la topiaria en especies
de crecimiento lento y que exijan pocos recortes.
7º.-Del original a la restauración
El jardín histórico actual es el “ producto “ de un jardín
ideado y realizado en un tiempo que ha atravesado el curso de los años
sufriendo mejor o peor conservación, recibiendo distintas intervenciones o
sustituciones vegetales y que se encuentra ahora en el momento de afrontar una
nueva intervención.
Toda restauración es
una intervención mas sobre un lugar, que se produce por la suma de grandes o
pequeñas intervenciones a lo largo del
tiempo.
Restaurar un jardín implica atribuirle unos determinados
valores culturales lo que presupone su conservación a través de la nueva
intervención.
Nuestra intervención puede pretender buscar la recuperación
de la supuesta imagen original del jardín ,o puede solo aprovechar alguno de los valores que
tiene en la actualidad.
8º.-Los elementos de composición del jardín
El relieve y calidad
del suelo como base de cualquier actuación.
El ciclo natural del agua ha conformado diferentes tipos de
paisaje.
El origen-reserva-distribución-usos.
La vegetación y su domesticación juega un papel fundamental
en la historia del jardín y permite utilizar los elementos vegetales de muchas
y variadas formas.
Los elementos arquitectónicos son exclusivos de la
intervención del hombre, elementos que modifican o controlan los elementos
naturales o como elementos independientes que se depositan como objetos sobre
el paisaje ya conformado.
9º.-Los temas de composición del jardín
La relación entre el jardín y el paisaje que lo rodea se
establece a través de los limites.
La movilidad o
recorridos dentro del jardín están íntimamente ligados a su utilización
correspondiéndose con la relación que se quiera establecer entre el individuo y
el lugar convirtiéndolo en cerrado o
abierto, en unitario o compartimentado ,en homogéneo o jerarquizado.
Los usos del jardín explican los objetivos para los que fue
creado en el lugar, desde los usos inherentes
al jardín de paseo o la estancia, hasta los usos específicos que
requieren una formalización especial.
El trazado es el
conjunto de los temas tratados, explica la idea del lugar y es base de todas
las soluciones desde las que intentan ser fieles reproducciones de los espacios
naturales hasta las que son puras abstracciones de la naturaleza ,desde las que
imitan a la naturaleza hasta las que imitan la arquitectura, extremos
ejemplarizados por el jardín ingles del XVIII y por el jardín barroco francés
del XVII.
10º La conservación. Una operación continua y necesaria.
La conservación del jardín, de la imagen deseada para él, se
realiza a través de un programa de mantenimiento que garantice la
perdurabilidad de sus formas a lo largo del tiempo.
Los programas de sustitución periódica de la vegetación del
jardín permiten mantener la imagen del jardín por encima del paso de los años.
11º.-La restauración
pretendidamente “perfecta”
La recuperación de la imagen original del se realiza a través de la conservación de
los elementos originales que perdura y, de la eliminación de los posibles
elementos disturbadores y el establecimiento de un proceso de reconstrucción
de las partes dañadas o desaparecidas.
El hecho de que la mayoría de los jardines históricos son el
producto de diversas sobreposiciones y metamorfosis vegetales , la mayoría
sufridas a lo largo de los años ,junto con la realidad de entender que estamos
produciendo en ellos un cambio de función, de uso, de significado, convierte la
restauración perfecta en imposible, aunque su aproximación pueda ser realidad,
si se afronta desde otra óptica.
Solo los parques públicos, por su corta existencia y por ser
la única tipología que mantiene su significado ,permiten una restauración
perfecta.
12º .-Herencias del pasado
La valoración de alguna parte o algún elemento del antiguo
jardín se potencia a través de su conservación en la nueva intervención.
Los lugares que conservan restos de antiguos jardines y sirven de base para la
construcción de espacios públicos en los que se aprovecha la vegetación
anterior o algún otro elemento que haya perdurado.
13º.-Recuperacion de la memoria del lugar.
La destrucción total
del jardín y la falta de
información sobre su estado original nos impiden cualquier tipo de conservación
o restauración
La voluntad de recuperar la memoria del lugar nos conduce a
recordar el pasado en la nueva
intervención.
14.-El original y la restauración
La conservación continua mantiene el “ original “,pero dado
su carácter dinámico e intrínseco ,la intervención del conservador o el
jardinero se convierte en el instrumento principal de control de la imagen del
jardín.
La restauración “perfecta “ reconstruye una imagen que se
produce a través del conocimiento de la documentación existente sobre el jardín, del análisis de los
restos existentes del mismo y de la
solución de posibles problemas planteados por las necesidades actuales.
Un jardín con herencias es una nueva intervención sobre un
lugar en el que existen restos de anteriores jardines.
La recuperación de la memoria del lugar nos permite recordar
el pasado en la nueva intervención.
Entre cada original y
cada restauración ha transcurrido un largo periodo de tiempo y se han producido
infinidad de intervenciones y épocas de abandono.
El original fue ideado y realizado un día y ha sido
restaurado a través de los criterios establecidos por un restaurador.
Saber elegir el tipo de intervención adecuada a cada restauración
es nuestra deuda con cada original.
SENTENCIAS:
Pero los jardines históricos son un patrimonio frágil y
amenazado por la especulación urbanística, la falta de seguridad, la escasez de
recursos y la poca implicación de las Administraciones.
"Es triste que se preocupen de que se respeten todos los
detalles del edificio y no les importe si se arrasa la vegetación del jardín“.-
Francesc Naves
"De nada sirve restaurar un parque y plantar la
vegetación original sin un mantenimiento adecuado. El crecimiento de la
vegetación modifica su imagen constantemente y existe una tendencia a unificar
papeleras, plantas y farolas, por lo que en 10 años todos los jardines acaban
pareciéndose",.-Enric Batlle
Sin embargo, para Patricia Falcone, jefa de proyectos de
Parques y Jardines de Barcelona, uno de los principales problemas de este
patrimonio es la falta de seguridad que evite los continuos actos vandálicos,
algo que le ha llevado a sustituir las macetas de barro originales por otras de
plástico.
La desprotección histórica que ha sufrido este patrimonio de
Montjuïc, que no está catalogado, ha hecho que desapareciera en parte.
Para restaurar un jardín se ha de conocer su razón de
ser y su esencia y toda la documentación". "Las dos guerras que
asolaron Europa acabaron con jardines tan conocidos como los de Peterhof, en
San Petersburgo, Linderhof en Baviera y Villandry en Francia..
Todos están restaurados y nos parecen maravillosos“ ,
recuerda la especialista.
"Moralmente, no tenemos autoridad para criticar esos
trabajos, como tampoco podemos hacerlo con la restauración de Varsovia",
explica Carmen Añón, Historiadora del Arte de los Jardines firmante de la Carta
de Florencia de 1981 por la que los jardines históricos pasaron a ser
considerados monumentos.
"cualquier disonancia en un jardín deja ver que la
restauración ha fracasado".
Los jardines históricos están destinados a ser vistos y
recorridos, su acceso debe ser restringido en función de su extensión y
fragilidad, de forma que se preserven su integridad física y su mensaje
cultural.
Las carácterísticas fundamentales son:
Es una composición arquitectónica cuyo material es
esencialmente vegetal y, por lo tanto, vivo, perecedero y renovable..
Por lo tanto es cambiante a lo largo de los años y de las estaciones.
Puede estar o no ligado a un edificio o monumento, pero en
ningún momento puede desligarse de su entorno.
Tiene un interés público, ya sea desde el punto de vista
histórico o artístico.
Tiene figuras de protección específicas.
En España, los jardines históricos están declarados Bien de
interés cultural,BIC..
El jardín histórico debe ser conservado en un entorno
apropiado. Toda modificación del medio físico que ponga en peligro el
equilibrio ecológico debe ser evitada.
La Carta de Florencia
da recomendaciones en cuanto a lo que se refiere a las distintas operaciones a
realizar en dichos jardines.
Un jardín histórico es, según la definición propuesta por la
Carta de Florencia (1981), redactada por el Comité Internacional de Jardines
Históricos (ICOMOS-IFLA) e impulsada por la UNESCO: "una composición
arquitectónica y vegetal que, bajo el punto de vista de la historia o del arte,
tiene un interés público y, como tal, esta considerada como un monumento".
La protección de los jardines históricos exige que estén
identificados e inventariados.
Precisa intervenciones diferentes de mantenimiento ,
conservación y restauración, a saber:
En este sentido, un
jardín histórico es un paisaje cultural reducido, modelado por la mano del
hombre, que se ha mantenido a lo largo del tiempo hasta nuestros días, y al que
atribuimos un significado social, histórico o artístico relevante.
Más allá de esta definición sintética, la Carta de Florencia
confiere una dimensión transcultural a los jardines históricos.
En efecto, los jardines históricos son: "la expresión
de las estrechas relaciones entre la
civilización y la naturaleza, un lugar para el goce, propicio a la meditación o
el sueño”.
.
El jardín alcanza así el sentido cósmico de una imagen
idealizada del mundo, un "paraíso" en el sentido etimológico del
término, pero que aporta el testimonio de una cultura, de un estilo, de una
época y, a veces, de la originalidad de un creador".
El significado de la restauración de jardines históricos se
manifiesta en tres palabras clave: JARDÍN, espacio creado por el ser humano,
expresión de su pensamiento y sentimiento, reflejo de una época. RESTAURACIÓN,
recuperar el legado del pasado, para que se mantenga como testimonio en el
futuro. HISTÓRICO, valor que distingue a ciertos jardines, por antigüedad, o
declaración legislativa. Dice Consuelo Correcher.-Historiadora del Arte de los
Jardines
La recopilación de datos
debe empezar en el lugar de trabajo, reuniendo bibliografía, e
investigando en Biblioteca Nacional, Archivo y Biblioteca del Palacio Real,
Real Jardín Botánico, etc., y en nuestra propia biblioteca.
Para quién desarrolla esta profesión, los jardines son
"libros abiertos", en los que hay que saber leer, en su espacio y
elementos, como se lee en los legajos de un archivo, a veces con lentitud y
dificultad, hasta llegar a descifrar su significado.
La restauración de jardines tiene un marco legislativo que
consta de leyes, nacionales, autonómicas, y de normativas internacionales.
Es una especialidad dentro de una profesión, que requiere un
profundo conocimiento de la historia del arte del jardín, y del mayor número
posible de estos monumentos en los países donde existan.
Y es necesario el
sentido común.
Una restauración histórica tiene que sortear numerosas y
diferentes dificultades y finalmente optar por una propuesta, es el mínimo pero
fundamental aporte creativo del especialista.
Para reimpulsar la
autenticidad de una obra artística, con el máximo respeto a la historia, y la
recuperación de su mensaje, no hay que dejar las "páginas" donde
estén, hay que reincorporarlas a su sitio, reordenarlas, de otra manera no
habrá "lectura" del pensamiento expresivo del jardín, de su esencia.
El jardín de los Reales Alcázares en el estado actual es un
caos histórico y estético. Nos dice Consuelo Correcher refiriéndose a los
Jardines de los Reales Alcázares allá por el año 2000.
No creo aceptable que por deberse a la acción
tiempo-hombre, haya que mantenerlo.
En primer lugar, porque lo destructor no es lo correcto,
las acciones contra la esencia propia hay que corregirlas.
Los desaguisados sin criterio no deben ser mantenidos,
y es de orden caprichoso todo lo que no es abandono en el jardín de los Reales
Alcázares., salvo la estructura intacta desde el XVII, y muchos de los
elementos arquitectónicos y escultóricos que subsisten.
En segundo lugar,
en la mayoría de los jardines, y es el caso de los Reales Alcázares, estas
acciones incongruentes, consentidas por desidia y desconocimiento, han
suprimido y sobre todo añadido organismos vivos no correspondientes, lo que es también una agresión que desvirtúa
una obra de arte, creada con un ideario, servido por formas, y materiales
idóneos, y sus cambios o pérdidas, lo eliminan o tergiversan.
Las plantas inadecuadas no deben reponerse, medida
excesivamente lenta y poco comprometida con la autenticidad.
Lo que ha ido desapareciendo, por diversas causas, es una
carencia que hace del jardín una obra mutilada e incompleta, y debe ser
estudiada su recuperación.
Las restauraciones históricas cuestan trabajo y dinero, pero
proporcionan satisfacción y dinero. España lleva muchos años de retraso en la
preservación de los valores históricos y artísticos de los jardines, y en el
conocimiento de lo que verdaderamente son, tan pobre y equivocadamente
considerados y conservados en la actualidad.
En los jardines históricos no toda la explicación se obtiene
en los archivos, el jardín se vale de la semántica, de la simbología, de lo
inmanente de su espacio constituido por los testimonios de las intervenciones
humanas, que traducen su ideario, las otras, las que lo traicionan, hay que
inventariarlas como acciones lesivas la mayoría de las veces.
No pretendo con estas reflexiones, ni sentar catedra,ni fijar
normas, cada jardín histórico es un problema y requiere distintas soluciones.
Si me interesa que se debata sobre estos jardines que de
forma multidisciplinar se llegue acuerdos que los pongan en valor y que
formando parte de nuestro Patrimonio ,tanto los declarados BIC como los singulares
por su interés botánico o histórico sean gestionados, mantenidos y conservados
con la dignidad que requieren en una ciudad Patrimonio de la Humanidad.
*****************<><>*********************
› EL ÁRBOL COMO SER VIVO
› El
árbol es un ser vivo.
› Nace,
vive y muere...
› Tiene
un ciclo de vida y debe adaptarse a numerosos factores ecológicos en el medio
en que vive..
› Climáticos,
atmosféricos ó biológicos.
› La
vida en la ciudad no es un medio natural.
› Nace en un vivero,
crece durante 5-10-15 años durante su formación.
› Cuando
llega a la ciudad es objeto de cuidados que garanticen un buen arraigue y un
desarrollo armónico en el lugar que le hemos escogido.
› A
diferencia de los animales, el no se podrá mover, allí tiene que cumplir todo
su ciclo biológico.
› Se riega,entutora
y se le dan podas de formación y adaptación a su nuevo emplazamiento.
› Durante
los años que esta en pleno crecimiento, el árbol no precisa ningún cuidado
particular.
› Contrario
a las ideas tradicionales, un árbol en condiciones normales, no tiene necesidad
de poda.
› El corte de ramas
es siempre una agresión.
› Las
podas mal realizadas deterioran y debilitan la estructura del árbol y lo hacen
mas sensible a las enfermedades.
› Al
fin de su ciclo, el árbol produce mucha madera muerta, deviene frágil, atrae
parásitos y puede ser un elemento peligroso para los ciudadanos.
› Entonces requiere cuidados
especiales, con costes elevados, reducciones de copa, cirugía arbórea etc...
› Vivir
el la ciudad es sinónimo de numerosas dificultades para nuestro compañero.
› El
arbolado viario sufre fuertes agresiones.
› El
desconocimiento y la ignorancia sobre los árboles a conducido poco a poco a su
falta de respeto.
› Inventario
› Es
necesario un inventario del Patrimonio arbóreo para conocer y gestionar mejor.
› Evaluar
el numero de árboles y su localización, su estado sanitario, su situación y sus
necesidades.
› Todas
las informaciones en el inventario con base de datos cartográfica.
› Plantaciones para el futuro
› Uso
del mayor numero de árboles autóctonos, siempre que sea factible.
› Biodiversidad.
› Plantaciones
correctas.
› Un
buen árbol en el sitio adecuado.
› La
carta del árbol.-Proteger,informar y sensibilizar al publico de la importancia
de los árboles en las ciudades.
› Paleta vegetal
› Selección
de nuevas especies adaptadas a las características de cada lugar.
› Luchar
contra la canalización y unifor-midad del paisaje urbano.
› Especies
resistentes a las plagas y enfermedades.
› Daños al árbol
› El
hecho de su crecimiento relativamente lento, los hacen aparecer
inmutables, robustos, su evolución en
el tiempo poco perceptible.
› Pero
es bajo la corteza que los flujos vitales circulan dentro del árbol.
› Cualquier
alteración de la corteza, representa una puerta abierta a las enfermedades.
› Las raíces pueden
ser asfixiadas o mutiladas en suelos compactados que no dejan penetrar, ni el
aire, ni el agua.
› El
vertido de líquidos nocivos, los golpes de los automóviles, la apertura de
zanjas, las obras etc...contribuyen a debilitar y reducir su esperanza de vida.
› Frecuentemente los
vemos sometidos a podas radicales y repetidas, origen de muchos debilitamientos
actuales.
› Muchos
de estos problemas como consecuencia de una defectuosa elección del árbol en el
momento de la plantación.
› La
esperanza de vida de un árbol en la ciudad es de 50 a 100 años.
› Se observa en general
un debilitamiento del patrimonio arbóreo al conocer los problemas de
envejecimiento y debilitación.
› Un
árbol que se debilita es frágil, atrae parásitos que hacen peligrar a los
árboles sanos.
› En
el medio natural los árboles se reproducen solos, en la ciudad el hombre les
asegura su renovación.
› Algunos efectos beneficiosos
› Los
árboles son indispensables por el equilibrio biológico ó de vida de nuestras
ciudades, por sus funciones sociales ,pedagogicas,urbanísticas,biofísicas y
biológicas.
› Participan
en la depuración del aire,contribuyen a disminuir la tasa de gas carbónico y a
neutralizar otros agentes contaminantes atmosféricos (ozono,pólenes,aerosoles...)
Contribuyen a refrescar el aire,
aumentando la tasa de humedad por su transpiración..
› Las
alineaciones permiten reducir la reverberación de los ruidos de la circulación
de los coches sobre las fachadas.
› Permiten
interceptando los rayos solares disminuir la reflexión luminosa y el ahorro de
energía.
› Las raíces retienen el agua
y limitan los fenómenos de erosión y deslizamiento de suelos.
› La
naturaleza viviente dentro de la ciudad a través de los árboles marcan las
estaciones y albergando la fauna urbana.
› Porque
el árbol es un ser vivo que se desarrolla en un largo periodo, el paisaje
urbano esta en continua evolución en el espacio y en el tiempo.
› Seguridad en los árboles
› La
evaluación de la seguridad en el arbolado urbano debe ser realizada por profesionales.
› Los
árboles no viven eternamente. Hay que prever un reemplazamiento cíclico.
› Sustituir
árboles en la ciudad es una obligación del gestor del arbolado, debe dejar de
ser un tabú.
› Los árboles deber ser eliminados
› Desequilibrio
estructural.-Árboles inclinados por efectos negativos y con podredumbres.
› Retirar
Objetivos.-Dianas de caída
› Abatimiento
de árbol.-Antes evaluar y considerar alternativas.
› Cableado.-Alargar
el periodo de seguridad.
› Desmochado.-Practica
que no debería de realizarse nunca en el arbolado viario.
› Razones para podar el arbolado
viario
› Su
situación entra en conflicto con la edificacion el trafico, el alumbrado, la
señalización etc....
› Por
las frecuentes agresiones que padecen...
› Por
el incremento del riesgo de fractura de las ramas.
› En
los árboles jóvenes para su formación.
› Origen de los conflictos
› La
baja participación de los profesionales en arboricultura en los proyectos de
urbanización.
› La
falta de campañas de divulgación dirigidas a educar e informar a los ciudadanos
sobre las razones de la poda y sus bases técnicas.
› La
falta de homogeneidad de los criterios técnicos que se aplican en los distintos
municipios.
› Esta gran cantidad de situaciones,
crean un medio idóneo para la arbitrariedad.
› Si
los profesionales de la arboricultura son capaces de establecer bases comunes a
todas las actuaciones de poda de arbolado viario, obtendremos el respeto y el
reconocimiento necesario para entrar en dialogo con los responsables políticos
y con los ciudadanos.
› Como podar
› Podar
no significa cortar ramas.
› La
poda es un dialogo entre el podador y el árbol.
› Cualquier
manipulación a la estructura del árbol implica una respuesta del mismo.
› Para
saber podar necesitamos saber anticipadamente como va responder el árbol, a
nuestras acciones.
› ? A que responde la estructura de
un árbol ¿
› Antes
se creía que la estructura de un árbol era la que se le confería con la poda.
› Ahora,
sabemos que las diferentes especies de árboles parten de un modelo estructural
propio determinado genéticamente.
› Por
tanto las diferentes especies tendrán diferentes respuestas.
› Esto
es de sobras conocido por los profesionales ,ahora tienen una base donde
sustentarse.
› El conocimiento de las diferentes
correlacio-nes de crecimiento que ordenan la estructura en cada etapa, nos
permiten orientar las técnicas de poda.
› Si
una de las podas es la de contener el volu-men del árbol, observando las
diferentes etapas de su desarrollo, podemos encontrar la respuesta.
› Si
conseguimos llevar el árbol a su etapa madura, no será necesaria ninguna
intervención para mantener su volumen.
› La poda por etapas
Etapa juvenil.-Poda de formación
› Reequilibrar
ramas
› Etapa
adulta.-Poda de selección.
› Seleccionar
ramas estructurales.
› Etapa
madura.-Poda de mantenimiento
› Eliminar
ramas debilitadas y secas
› Etapa
senescente.-Poda de reducción
› Eliminar
ramas secas y reducir carga de las débiles.
› Atenciones en las podas
› Madera
muerta.-La madera muerta no es “ negociable “.Debe ser
retirada inmediatamente.
› Uniones
débiles de ramas.-Situación de peligro de fractura.
› Pudriciones.-La
presencia de pudriciones puede ocasionar fracturas. Evaluar la seguridad.
› Grietas.-Hendiduras
en el árbol que indican senescencia del árbol.
› Tradiciones populares
› La
cultura popular va muy ligada al recuerdo de las tradiciones agrícolas o al ambiente rural, donde las costumbres de la
explotación y gestión del arbolado hacen que se trate de una obtención de
recursos para la conseguir maderas,fru-tas y energía.
› Consecuencias de las podas mal
ejecutadas
› Las
agresiones que se realizan en el arbolado viario, ocultan las consecuencias
nefastas que se manifiestan años mas tarde.
› Por
ignorancia en muchas ocasiones las podas aceleran la senescencia de los
árboles, haciéndolos mas inseguros.
› En
principio los árboles son elementos seguros.
› Pero
pueden pasar a no serlo con una gestión incorrecta.
› La
poda no responde a una necesidad del árbol, sino que responde a reducir las
situaciones de saneamiento ó riesgo de
fractura de algunas ramas y consecuentemente aumentar la seguridad ciudadana.
› Determinación de bases comunes.
› Se
disponen de los conocimientos necesarios para establecer unas bases comunes a
las técnicas de poda del arbolado viario.
› Hemos
de exigir que las Administraciones consideren a sus profesionales dentro de sus
instituciones en los proyectos de gestión del arbolado urbano.
› Son necesarios recursos
para promocionar campañas de divulgación que tengan como objetivo educar al
ciudadano en el conocimiento y el respeto al arbolado viario, así como las
razones de su poda y su abatimiento en algunos casos.
› Vivimos en ciudades
en las que la calle y el espacio publico son muy utilizados por el ciudadano
durante todo el año y requieren espacios sombreados en verano y soleados en
invierno.
› Ciudades
densas, acerados estrechos donde confluyen múltiples factores, comercios
badenes, mobiliario urbano y con viviendas y balcones que dan a la calle.
› En muchas calles
se han plantado árboles donde no se dan las mínimas condiciones de espacio para
su desarrollo.
› Determinadas
inversiones urbanísticas han permitido la implantación de arbolado en nuestras
ciudades, pero no se han conseguido recursos suficientes para la gestión de
este patrimonio.
› Desde principios
de los ochenta cada remodelación de calles y aceras, cada nueva urbanización,
cada espacio libre abierto en nuestro municipio, ha contado con la presencia de
árboles, como elementos vivos e imprescindibles, una veces autóctonos y
conocidos como el abedul, el roble o el haya, otros más exóticos como el
gingko, el liquidambar o el arce del azúcar.
.
› El árbol de nuestras calles,
aún joven, viene a ser como el espejo en el que se refleja nuestra condición
humana.
› Sus
manchas, sus heridas, hablan de nuestro civismo, de nuestra solidaridad, del
grado de respeto hacia los seres vivos y nos recuerda lo mucho que nos queda
por hacer.
› Nuestros
centros escolares ya tiene experiencia en prácticas de seguimiento estacional
del arbolado, a través de una actividad medioambiental.
› Un árbol urbano
es aquel especimen o colección de ellos creciendo dentro de una localidad urbana
o suburbana.
› En un sentido amplio, incluye cualquier clase
de vegetal leñoso creciendo en asentamientos humanos.
› En un sentido más estricto (encajando en
parque forestal) describe áreas donde los ecosistemas carecen de sobrevivientes
silvestres o remanentes.
› Los árboles juegan
un rol importante en la ecología de los hábitats humanos de muchas maneras:
filtran aire, agua, luz solar, ruidos; enfrían el ambiente; dan sombra a
animales y a otros vegetales, y área recreacional para los habitantes. Moderan
el clima urbano, reducen vientos y tormentas, proveen de sombra a viviendas y
comercios, ayudando a conservar energía.
› Son
críticos en enfriar la isla de calor urbana, y sombrear reduciendo los
potencialmente peligrosos días de reducción del ozono, que azotan las
megaciudades en los meses de verano picos.
› En muchos países
hay un crecimiento del entendimiento de la importancia de la ecología en la
forestación urbana.
› Surgen
numerosos proyectos para restaurar y preservar los ecosistemas, desde la simple
eliminación de las hojas caídas, a la eliminación de vegetales invasores, y a
la reintroducción de especies nativas originales.
› Beneficios
› Los
beneficios del arbolado urbano son muchos: embellecimiento, reducción de los
efectos de la isla de calor, reducción de las escorrentías y escurrimientos,
reducción de la contaminación atmosférica (química, física, biológica),
reducción de costos de energía por perfeccionar el sombreado de edificios y de
calles, mejora del valor de la propiedad, atenúa la amenaza a la fauna y flora
silvestres, y en general mitiga todos los impactos urbanos ambientales.
› Social, psicológica,
recreacional, vida silvestre
› La
presencia abundante de arbolado reduce el estrés, beneficiando la salud
psicofísica del habitante urbano.
› El
sombreado agradable de calles y parques atrae a la socialización y al juego.
› Nuevamente,
la planificación y el involucrarse de la comunidad son importantes para obtener
resultados positivos.
›
› Los árboles dan
sitios de anidación y alimento a aves y otros animales.
› La gente aprecia el avistaje, alimentación,
safaris fotográficos, pintura artística, y vida silvestre.
› La
combinación del arbolado y la vida silvestre ayudan a mantener su conexión con
la naturaleza.
› Beneficios económicos
› Los
beneficios económicos de los árboles son conocidos desde hace mucho tiempo.
› Recientemente,
la mayoría de esos beneficios han sido cuantificados.
› La cuantificación de los beneficios económicos
del árbol ayuda a justificar las erogaciones públicas y privadas en su
manutención.
› Uno de los ejemplos
más obvios de su utilidad económica es la decisión de plantar árboles en el
Oeste y Norte (o Sur, dependiendo del hemisferio) de los edificios. Las sombras
acondicionan el edificio durante el verano, pero permiten que el Sol lo
caliente luego de que las hojas caen. Todas las acciones físicas de los árboles
– la sombra (regulación lumínica), control de humedad, control de vientos,
control de la erosión, mejoramiento de la calidad visual, barrera de ruidos,
absorción de precipitaciones y polución – conllevan beneficios económicos.
› Reducción de la contaminación
atmosférica
›
› Ya
que las ciudades se esfuerzan por cumplir con los estándares en calidad
atmosférica, las maneras en que los árboles contribuyen con la limpieza del
aire no deben ser pasadas por alto. Los contaminantes más importantes en la
atmósfera urbana son el ozono (O3), óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre
(SOx) y otros tipos de polución en menor escala.
› El smog es producido
por reacciones químicas entre NOx y compuestos orgánicos volátiles (COVs) en
presencia de luz solar.
› Las
altas temperaturas aumentan la velocidad de estas reacciones.
› Las
emisiones vehiculares e industriales, los vapores de gasolina y los solventes
químicos son las principales fuentes de NOx y COVs. Las partículas
contaminantes de menos de 10 o 25 micrómetros de tamaño (PM10 y PM25) están
formadas por gotas microscópicas de sólidos o líquidos, las cuales se adhieren
a los tejidos pulmonares ocasionando serios problemas de salud.
› La polución
comienza en su mayoría como humo, el cual causa graves problemas a personas con
enfermedades cardíacas y respiratorias e irritación a personas saludables.
› Los árboles son una solución importante,
efectiva y económica tendiente a reducir la polución y mejorar la calidad del
aire.
› Los árboles reducen las
temperaturas y el smog
› Con
una sana y extensa forestación urbana la calidad del aire puede ser mejorada
drásticamente. Los árboles ayudan a disminuir la temperatura del aire y el
efecto de la isla de calor en áreas urbanas. Esta disminución en la temperatura
no sólo reduce el consumo de energía, sino que también mejora la calidad
atmosférica ya que la formación de ozono requiere de altas temperaturas.
› A medida que la temperatura
aumenta, la formación de ozono se incrementa.
› Los parques urbanos reducen la temperatura y
por consiguiente la producción de ozono.
› Grande sombras de árboles pueden reducir la
temperatura de los ambientes entre 3 y 5 °C
› En el Condado de Sacramento, California, se
estimó que elevar la cubierta de dosel a cinco millones de árboles reduciría la
temperatura del verano en 3 °C. Esta reducción en la temperatura disminuiría
los picos en los niveles de ozono en un 7% y los días con smog en un 50%.
›
La sombra de árboles en estacionamientos
contribuye a reducir emisiones
› La
reducción de temperatura por parte de la sombra de los árboles en playas de
estacionamiento (aparcamientos) disminuye la cantidad de emisiones evaporativas
en autos estacionados. Estacionamientos sin sombra de árboles pueden apreciarse
como islas de calor en miniatura, donde las temperaturas pueden ser incluso
mayores que en las áreas circundantes.
› Áreas arboladas
pueden reducir significativamente la temperatura del aire.
› A pesar de que la principal masa de emisiones
de hidrocarburos proviene de los caños de escape de vehículos, el 16% de esas
emisiones proviene de la evaporación que ocurre en los sistemas de distribución
de combustible cuando los vehículos están detenidos y los motores aun
calientes.
› Esas
emisiones evaporativas y los gases de combustión de los primeros minutos de
operación de un motor son altamente perjudiciales para el microclima local.
› Autos estacionados
en playas de estacionamiento con un 50% de superficie arbolada emiten un 8%
menos de evaporación que vehículos estacionados en aparcaderos con sólo un 8%
de superficie arbolada.
› De acuerdo a los positivos efectos de los
árboles en playas de estacionamiento, ciudades como Davis, California,
establecieron ordenanzas que determinan que las playas de estacionamiento deben
tener un 50% de superficie arbolada.
› Los componentes
volátiles del asfalto se evaporan más lentamente en estacionamientos con sombra
y calles.
› La sombra no sólo reduce las emisiones sino
que también aumenta la durabilidad del asfalto y por ende la necesidad de
mantenimiento.
› Menos
mantenimiento implica menos asfalto caliente (humos y vapores) y menos
maquinaria operando (emisiones de hidrocarburos).
› El
mismo principio se aplica a los techados a base a asfalto.
› Remoción activa de contaminantes
› Los
árboles también reducen la contaminación fijando activamente las partículas de
polución del aire.
› Los estomas, poros en la superficie de las
hojas, captan gases contaminantes que luego son absorbidos al agua del interior
de la hoja.
› Algunas especies de árboles
son más suceptibles a la absorción de polución, lo cual puede afectar el
desarrollo normal de la planta.
› Idealmente,
los árboles deberían seleccionarse de acuerdo a una alta capacidad de absorción
de contaminantes y a una alta resistencia a los efectos negativos que
ocasionan.
› Un
estudio realizado en 1991 a través de la región de Chicago determinó que los
árboles remueven aproximadamente 17 toneladas de monóxido de carbono (CO), 93
toneladas de dióxido de azufre (SO2), 98 toneladas de dióxido de nitrógeno
(NO2) y 210 toneladas de ozono (O3).
› Secuestro de Carbono
› Quienes
trabajan con parques urbanos en ocasiones se encuentran interesados en conocer
la cantidad de carbono que es fijado del aire y almacenado en el arbolado como
madera en relación con la cantidad de dióxido de carbono (CO2) que es liberado
a la atmósfera durante el trabajo de la maquinaria necesaria para mantener los
árboles, la cual está impulsada por combustibles fósiles.
› Los árboles interceptan partículas
contaminantes
› Sumado
a la absorción de gases nocivos, los árboles también funcionan como filtros
interceptando partículas del aire y reduciendo la cantidad de partículas
dañinas de importancia, siendo capturadas por la superficie del árbol y su
follaje. Esas partículas permanecen temporalmente en la superficie de los
árboles hasta que son lavadas por el agua de lluvia, arrastradas por fuertes
vientos o hasta que caen al suelo dentro de una gota de transpiración de la
hoja.
› Ya que los árboles
son un reservorio temporal de partículas dañinas, si no existiesen, esas
partículas temporalmente retenidas permanecerían en el aire dañando la salud
humana.
› Aumentar la superficie arbolada aumenta la
retención de partículas aéreas y por ende mejora la calidad del aire.
› Los árboles de gran porte con follaje perenne
son los que mayor cantidad de partículas remueven del aire.
› El estudio de Chicago en 1991
determinó que los árboles fijaron aproximadamente 234 toneladas de partículas
de menos de 10 micrómetros (PM10) de tamaño.
› Grandes
árboles sanos con troncos de por lo menos 75 cm de diámetro remueven
aproximadamente 70 veces más polución del aire por año (1.4 kg/año) que árboles
sanos y pequeños de menos de 10 cm de diámetro en el tronco (0.02 kg/año).
› Compuestos orgánicos volátiles
biogénicos
› Un
aspecto importante a considerar cuando se valoran los efectos de los árboles en
la calidad del aire urbano es que emiten algunos compuestos orgánicos volátiles
biogénicos (COVBs). Estos compuestos químicos (principalmente isopreno y
monoterpenos) forman los aceites esenciales, resinas y otros compuestos
orgánicos que las plantas utilizan para atraer agentes polinizadores y repeler
predadores.
› Como se mencionó anteriormente,
los COVBs reaccionan con NOx formando ozono. Esto significa que los COVBs
emitidos por los árboles contribuyen a la producción de ozono. Si bien esa
contribución debe ser considerada pequeña, las emisiones de COVBs pueden
exacerbar el problema del smog.
› No
todas las especies de árboles, sin embargo, emiten altas cantidades de COVBs.
› Las especies que mayor cantidad de
isopreno emiten y que deben ser plantadas con atención son:
› Casuarina
› Eucalyptus
› Liquidambar
› Platanus
› Populus (álamo)
› Quercus (roble)
› Robinia
› Salix (sauce)
› Árboles que están bien adaptados
al entorno y se encuentran saludables no deben ser retirados ni reemplazados
sólo porque emiten COVBs.
› La
cantidad de emisiones de hidrocarburos que pueden producirse por el
mantenimiento de un árbol que emite pocas cantidades de COVBs puede ser más
perjudicial que las grandes emisiones de COVBs de alguna especie de la lista
anterior.
› Los árboles no deben
ser catalogados como contaminantes ya que sus beneficios en la calidad del aire
son mucho mayores que los daños que puedan ocasionar las emisiones de COVBs
aumentando la concentración de ozono.
› Las
emisiones de COVBs crecen exponencialmente con la temperatura.
› Por
ende, mayores emisiones ocurrirán a mayores temperaturas.
› En climas desérticos,
los árboles nativos adaptados a condiciones hostiles emiten cantidades de COVBs
significativamente menores que árboles de climas húmedos.
› Como
se discutió anteriormente, la producción de ozono también depende de la
temperatura. Así, la mejor manera de reducir la producción de ozono y de COVBs
es reducir las temperaturas urbanas y el efecto de la isla de calor. Como se
sugirió anteriormente, la mejor manera de reducir la temperatura urbana es
aumentar la cubierta vegetal y particularmente la cantidad de árboles.
› Los efectos del arbolado
urbano en la producción de ozono fueron descubiertos recientemente por la
comunidad científica, aunque investigaciones extensas y concluyentes aun no han
sido realizadas.
› Se
realizaron algunos estudios cuantificando los efectos de las emisiones de COVBs
en la formación de ozono, pero no se determinó concluyentemente la contribución
del arbolado urbano en esa producción. Importantes preguntas continúan sin
respuesta.
› Por ahora, se desconoce
si existen suficientes reacciones químicas entre las emisiones de COVBs y NOx
que produzcan cantidades nocivas de ozono en los medioambientes urbanos.
› Es
necesario e importante para las ciudades estar atentas a que estas
investigaciones continúan y las conclusiones no deben ser expuestas hasta que
no hayan sido recolectadas las evidencias pertinentes. Nuevos estudios e
investigaciones podrán resolver estos interrogantes.
› Poda
› Podar
es el proceso de recortar un árbol o arbusto.
› Hecho
con cuidado y correctamente, la poda puede incrementar el rendimiento del
fruto; así, es una práctica agrícola común.
› En
producción forestal se emplea para obtener fustes más rectos y con menos
ramificaciones, por tanto de mayor calidad.
› En arbolado urbano
su utilidad es, por un lado, prevenir el riesgo de caída de ramas, y por otro
controlar el tamaño de árboles cuya ubicación no permite su desarrollo
completo.
› Con
frecuencia, en jardinería, se utiliza la poda para conseguir formas
artificiales en los árboles o arbustos. Bien ejecutada y repetida con la
periodicidad adecuada puede aumentar el valor ornamental de los mismos.
› Sin embargo con frecuencia se practica de
forma inadecuada (mutilaciones como el desmoche), ocasionando pudriciones de la
madera que acortan la vida de los árboles e incrementan el riesgo de rotura de
ramas.
› Por otra parte,
una tala demasiado radical del árbol a menudo compromete su supervivencia.
› Cada
árbol exige un tipo de poda diferente. Como norma general las podas más
importantes son:
Poda de copa, desmochar o descopar:
› Se
realiza en el primer año, consiste en podar la rama principal de la copa para
favorecer la ramificación.
› Poda de formación:
› Se
realiza al cabo de varios años, para dar una forma adecuada al árbol.
› Poda de aclareo:
› Se
trata de cortar ramas enteras, a veces se hace a la vez que la de formación.
Ayuda a la formación de la copa.
› Poda
de invierno:
› Se
realiza en invierno sobre árboles de crecimiento lento o poco vigorosos. Frena
la formación de flores.
› Poda de verano o poda verde:
Tiene como
finalidad regular el crecimiento.
› Las podas de ramas viejas
y secas se realizan para prevenir que exista una excesiva cantidad de madera
seca que permita una gran combustión en caso de incendio.
› Son
podas de limpieza.
› El
proceso por el cual un árbol se protege de la entrada de organismos parásitos
en los cortes de poda fue descrito en 1977 por Alex Shigo, denominándose modelo
CODIT (Compartmentalization Of Decay In Trees).
› En algunos países como
México, específicamente en el Distrito Federal, existe legislación ambiental
que protege el arbolado urbano y que se remite a normas locales que regulan la
actividad de poda como lo es la Norma Ambiental para el Distrito Federal
NADF-001-RNAT-2006.
› Como
cortar,que cortar,cuando cortar y cuanto cortar.
› Solo
un profesional conoce las dosis.
› Adecuación de especies al viario
› En
las calle a menudo nos encontramos con árboles muy próximos a fachadas, con los
fustes totalmente desestructurados e inclinados sobre la calzada o con especies
que producen alergias o frutos engorrosos, o bien la madera de sus ramas es
quebradiza y frágil.
› Todo
ello es consecuencia de una plantación inapropiada, bien por no ser la especie
adecuada para esa situación, bien por no ser el lugar idóneo para esa especie.
› Por ello, se pretende
evaluar aquellas especies que presentan una mala adaptación a las condiciones
ambientales de la ciudad, o que por sus características resulta desaconsejable
su plantación para desarrollarse como alineación en las calles.
› A
su vez es necesario clasificar los espacios urbanos existentes atendiendo a
características que pueden influir en la idoneidad de una especie, como el
ancho de la calle, distancia a fachada, orientación, densidad de tráfico y de
viandantes, etc.
› Los criterios que se
han teniendo en cuenta para evaluar si una especie es adecuada o no han sido
ambientales, estructurales, fisiológicos, estéticos, funcionales, sanitarios y
fitopatológicos.
› El
estudio se ha basado en tres líneas de investigación complementarias:
› En
el estudio cuantitativo del viario se han analizado una serie de características
recogidas en los datos de inventario de cada uno de los árboles pertenecientes
a las especies objeto de estudio.
› Centrando nuestra
atención en la acumulación de defectos (maderas vistas, huecos, cortezas
incluidas, terciados mal consolidados, ramas secas e interferencias) que
presenta cada especie.
› Por
otra parte, de cara a valorar la adecuación de las diferentes especies al
viario, se han definido cuáles son las características intrínsecas interesantes
o imprescindibles, y cuáles son las negativas de cada una de ellas: poca
exigencia en suelo, tronco recto y vertical, vigor, reacción a podas,
compartimentación, etc.
› Y por último,
mediante el estudio por alineaciones, se ha valorado en calle las funciones que
el arbolado debe cumplir, para poder cuantificar en que medida las alineaciones
de las distintas especies se adecuan o no al medio.
› Las
tres líneas de trabajo se han comparado unas con otras y de esta forma, se ha
podido obtener una clasificación de las especies estudiadas según su grado de
adecuación.
› Con este estudio
se pretende iniciar un método para llegar a identificar el árbol adecuado en el
lugar preciso, así como su difusión por los diferentes organismos y empresas
constructoras que realizan plantaciones en las calles.
› Gestión y mantenimiento del
arbolado viario
› La
diversidad de especies, tamaños, entornos, hace que las necesidades de
mantenimiento sean muy heterogéneas y que sea necesario un gran esfuerzo de
previsión a corto, medio y largo plazo.
› Todo
ello debe estar apoyado en una estructura organizativa adecuada, así como en
medios humanos, materiales y herramientas de gestión apropiados.
› La Planificación
de las labores y trabajos a realizar para el mantenimiento y la conservación
del arbolado viario conlleva:
› Establecimiento
del Calendario de las labores a realizar.
› Organización
del personal por brigadas y labores en función del calendario establecido.
› Distribución
de los medios mecánicos disponibles.
› Estimación
de rendimientos.
› Elaboración
de Planes y Programas.
› Para optimizar el servicio
se realiza una gestión integral por calle, que conlleva el saneado y renovación
de todo el arbolado de una misma calle en una temporada, de forma que al ir
sustituyendo el arbolado peligroso o en deficiente estado por ejemplares
jóvenes y sanos se asegura la continuidad de esa alineación arbórea a lo largo
de los años.
› Para
ello, en una misma campaña se poda, se tala, se extraen los tocones y se
plantan los nuevos árboles, quedando éstos últimos incorporados de forma
automática en el programa de riego anual.
› Plan de Poda y Arboricultura
› El
objetivo de cualquier intervención de poda en un árbol urbano es mejorar su
desarrollo y crecimiento, evitar el riesgo de propagación de plagas y
enfermedades, eliminar la peligrosidad y garantizar la seguridad del ciudadano.
› Desde el momento
que un árbol se planta en un alcorque de la acera, se cambian sus condiciones
normales de crecimiento, teniendo que desarrollarse en un entorno urbano
sometido a continuas agresiones que hacen que sus estructuras pierdan el
crecimiento natural dando lugar a copas ahiladas, desequilibradas, inclinadas,
con golpes, heridas y otros defectos que pueden convertirlo en un elemento
urbano de riesgo, lo que implica la necesidad de actuaciones continuas de poda
para eliminar dichos riesgos e incidencias.
› En el Plan de poda
se incluyen los ejemplares arbóreos que precisan rebajar la copa al presentar
estructuras ahiladas, desequilibradas, mal conformadas, con deficiencias
mecánicas o problemas sanitarios.
› Se
trata de árboles que crecen muy próximos a fachadas y han alcanzado alturas que
pueden suponer un riesgo de fractura o abatimiento.
› Al
tener que eliminar mayor porcentaje de copa, éste tipo de actuación se realiza
durante el periodo de parada vegetativa.
› En el Plan de arboricultura
se incluyen todas aquellas unidades arbóreas que precisan actuaciones puntuales
de poda y que no suponen una intervención importante en su estructura. Se trata
de mejorar el estado del árbol eliminando las ramas secas o enfermas, acortando
las ramas que se han desarrollado excesivamente para el lugar donde se ubica,
quitando las ramas que pueden incidir en los peatones o que en su desarrollo
pueden ocultar semáforos u otras señales viarias, además de la eliminación de
las incidencias que se ocasionan por los crecimientos anuales.
› El tipo de poda
que se realiza consiste en la eliminación selectiva de ramas o partes de una
rama por alguno de los siguientes motivos:
› Ramas
bajas que inciden en peatones, tránsito de vehículos y transporte o
señalización viaria.
› Ramas
secas, rotas, mal formadas o en deficiente estado fitosanitario.
› Chupones,
muñones y rebrotes de raíz.
› Ramas que inciden
en ventanas, fachadas, tejados, farolas, estructuras, instalaciones, cables
eléctricos o cualquier otro servicio que puedan acarrear daños a los mismos.
› Ramas
con excesivo peso y longitud, que representen riesgo de rotura o favorezcan el
desequilibrio de su estructura.
› Dichas
actuaciones deben respetar siempre la biología del árbol, la forma y estructura
adquirida en su desarrollo y las características intrínsecas de cada especie.
› Plantaciones
› La
plantación de arbolado urbano tiene como objeto rejuvenecer y aumentar el
patrimonio arbóreo de la ciudad.
› Los
criterios que rigen las plantaciones para asegurar en la medida de lo posible
su viabilidad y correcto arraigue son:
› Las
plantas deben presentar un tronco recto, porte normal, ramificado y bien
conformado.
› El sistema radical
debe ser completo y proporcionado al porte.
› Especies
sanas que no estén declaradas expuestas a plagas y enfermedades de carácter
crónico.
› Ejemplares
de desarrollo normal, sin que presenten síntomas de carencias ni daños,
heridas, roturas, magulladuras o cualquier otro foco de infección de agentes
patógenos.
› Hay
que evitar la plantación de especies que
resultan inadecuadas por sus frutos, maderas quebradizas o sistema radicular
agresivo
› Estas especies inadecuadas para
su desarrollo como arbolado de alineación en las calles deben ser sustituidas paulatinamente por especies semejantes
con mayor adaptación a las condiciones urbanas de la ciudad.
› Existe
un plan de regeneración continuo de forma que cuando se tala un árbol en
mal estado es sustituido por otro
ejemplar para dar continuidad a la alineación.
› Previamente a la plantación
se extrae la tronca existente y se cambia el sustrato del alcorque en su
totalidad para impedir la propagación de enfermedades y aportar al terreno del
nuevo árbol los nutrientes necesarios para que se pueda desarrollar en buenas
condiciones.
› Para
favorecer la sustentación de los ejemplares recién plantados se instala un
tutor en cada uno de ellos y en caso de ser necesario una mayor protección para
evitar golpes de vehículos u otros, se coloca un protector metálico de tres
pies.
› En caso de detectar
en el alcorque tuberías, servicios o cualquier incidencia que impida la
plantación y el futuro desarrollo del ejemplar, no se lleva a efecto.
› Se estudia el problema y en caso de no poder
subsanarlo se procede a la clausura del alcorque.
› Hay
que prever con antelacion la ubicación de los arboles en las nuevas
urbanizaciones.
› Programa de Riego
› En
climatologías como la nuestra, el riego es una labor fundamental para la
viabilidad de nuestro arbolado, especialmente el más joven.
› En
el programa de riego se incluyen todas las unidades arbóreas con menos de cinco
años de plantación y aquellas otras que por sus características fisiológicas,
botánicas o de situación requieren una aportación de riego de al menos una vez
al mes en la época estival .
› Plan de Tratamientos Fitosanitarios
› Los
tratamientos fitosanitarios intentan prevenir o erradicar las plagas y
enfermedades que atacan a los árboles para evitar daños irreversibles en éstos
y su propagación a otros ejemplares, además de paliar las molestias que
ocasionan al ciudadano.
› Cada
vez es mas dificil aplicar tratamientos a los arboles de las ciudades.
› El programa de tratamientos
fitosanitarios tiene como base la relación de calles con árboles donde se
detectaron plagas y enfermedades el año anterior, así como aquellas calles con
especies arbóreas susceptibles de ser infectadas por plagas usuales en el
arbolado viario.
› Con
los datos de las especies y los posibles patógenos se establece el Calendario
de Tratamientos fitosanitarios.
› No
olvidemos la necesidad de consultar con el asesor
› Previamente a su utilización
se estudian los productos que se van a aplicar para erradicar cada plaga o
enfermedad: dosis, composición, persistencia, toxicología, fitotoxicidad, forma
y épocas de aplicación, frecuencias, plazo de seguridad, etc.
› Se
esta imponiendo la lucha biologica para combatir las plagas en la ciudad y la
aplicación de trabajos culturales.
› Programa de Entrecavado y Limpieza
› La
salud del árbol también requiere la atención de su alcorque.
› Es
necesario eliminar del terreno todo elemento que pueda ocasionar daño o ser
competencia para su desarrollo
› Plan de Destoconados
› El
objetivo de destoconar es dejar libre y en buen estado el suelo para que pueda
recibir a un nuevo árbol, mediante la extracción de las raíces existentes en el
alcorque.
› Se
trata de una de las labores más complejas y duras del mantenimiento del
arbolado viario, que se intenta mecanizar con el uso de la destoconadora, pero
en la mayoría de los casos debe realizarse manualmente por problemas de
accesibilidad, posibles daños en infraestructuras y canalizaciones o por las
reducidas dimensiones del alcorque.
› Inventario
› La
ciudad debe contar con un inventario del arbolado de alineación de sus calles,
que no se limita sólo al recuento de los árboles de las calles, sino que sitúa
cada posición en la cartografía digital y aporta los 40 datos más descriptivos
de cada uno de ellos.
› Se
trata de datos representativos del entorno y del estado, recogidos por técnicos
especialistas -ingenieros agrónomos,tecnicos agricolas, ingenieros de montes,
biólogos, jardineros etc..
› De esta manera se conoce
al detalle dónde está cada árbol y como se encuentra, siendo una herramienta de
gran utilidad para la gestión diaria del mantenimiento, que facilita la toma de
decisiones y la adecuación de las actuaciones a las necesidades reales de la
población arbórea.
› Permite,
por tanto, obtener un profundo conocimiento del arbolado de cara a la
planificación de las labores y al establecimiento de criterios propios de la
arboricultura sostenible.
› Para que un inventario
sea eficaz y útil para la gestión diaria debe reflejar la realidad más actual,
por eso el Ayuntamiento aboga por la actualización del inventario en paralelo a
la realización de las principales labores de conservación y la revisión
periódica de todos los datos de cada uno de los árboles que componen el
inventario del arbolado viario , revisión que se realiza cada 5 años.
› Especies arbóreas del viario
› Se
debe fomentar la biodiversidad de especies como medio para asegurar el
patrimonio arbóreo ante el riesgo de plagas, así como para diversificar el paisaje y mejorar la cultura
del árbol adecuando las especies a las posibilidades que ofrece cada calle para
su correcto desarrollo.
› GIS: Aplicación informática del
arbolado viario
› La
aplicación informática vertebra el sistema de conocimiento del arbolado viario
y es una herramienta de gestión para los técnicos gestores del arbolado como
fuente de información e instrumento de análisis.
› Integra
perfectamente las bases de datos cartográfica, alfanumérica y fotográfica de
los árboles viarios, de forma que nos permite la consulta simultánea de todas
ellas de una manera muy visual e intuitiva.
› Pero la aplicación
no sirve exclusivamente para consultar el inventario.
› Sus
componentes y funcionalidades la hacen muy útil para la gestión diaria
permitiendo búsquedas, selecciones, dar altas o bajas, consultas, planificar
actuaciones, actualizar el estado de las posiciones, realizar informes, edición
gráfica, etc.
› Asimismo,
contiene la información del modelo de riesgo de modo que calcula para cada
árbol su nivel de riesgo, que es un elemento adicional e importante para la
toma de decisiones sobre las actuaciones a priorizar.
› El programa de gestión
integral planifica las labores de conservación que son necesarias realizar en
cada momento y a su vez, la aplicación localiza las unidades que precisan de
estos trabajos de mantenimiento, para poder ordenarlas y dar prioridad de
ejecución en el establecimiento de los programas específicos de cada labor.
› Entre los beneficios
que aporta cabe destacar principalmente:
› Permite
el conocimiento detallado del arbolado viario.
› Es
un medio de comunicación fluido, transparente y rápido.
› Constituye
una herramienta de apoyo a estudios de I+D.
› Laboratorio móvil
› Un
Laboratorio Móvil de Control del Arbolado Urbano tiene como finalidad el análisis y la inspección pormenorizada de
los árboles viarios, utilizando el instrumental de testificación de la madera,
así como una serie de útiles que facilitan el estudio del arbolado y el acceso
al mismo en condiciones de seguridad.
› ¿Porqué utilizar el
instrumental?
› Los
árboles son estructuras que, principalmente, encaminan su crecimiento a
soportar su propio peso y el empuje del viento. Su anatomía interna está
relacionada con su capacidad para soportar cargas mecánicas. En ocasiones, un
árbol puede externamente no presentar defectos en su tronco, tener su copa
frondosa, y sin embargo, internamente puede encontrarse en muy mal estado.El
tipo, el tamaño y la localización de estos defectos, son críticos en la
evaluación de la peligrosidad.
› Actualmente se esta utilizando para
el análisis de:
› -
Especies problemáticas.
› -
Ejemplares con defectos recurrentes.
› -
Seguimiento de la evolución de las pudriciones de la madera.
› Aparatos
de testificación
› El
Laboratorio Móvil de Control de Arbolado Urbano va equipado con cinco
instrumentos de testificación de la madera:
› Arbosonic
› Martillo
de impulsos
› Resistógrafo
› Fractómetro
› Tomógrafo
sónico
›
Arbosonic
› Arborsonic
emplea ondas de ultrasonido, que aportan información sobre las condiciones de
la estructura interna del árbol.
› La
onda es transmitida por un emisor y recogida por un receptor, que normalmente
se posicionan apartados 180º sobre la corteza, y permiten determinar el tiempo
que tarda la onda en atravesar la madera. Una vez que la señal emitida llega al
receptor, en la pantalla del Arborsonic se puede leer la medición obtenida en
microsegundos.
› El tiempo de propagación
se incrementa cuanto mayor es la alteración de la madera, es decir, a mayor
avance de la pudrición o cuanto mayor es la cavidad que presente el árbol.
› Con Arborsonic se puede conocer el estado
interno de la madera, evitando innecesarias perforaciones en la misma.
› Es
un instrumento ligero y manejable, siendo muy constantes y precisas las
mediciones que realiza.
› Martillo de impulsos
› El
Martillo de Impulsos, al igual que el Arborsonic, se basa también en la
velocidad de propagación del sonido a través de la madera.
› Su
funcionamiento es el siguiente: un tornillo enroscado en la corteza del árbol
es golpeado con un martillo, provocando una onda sonora que atraviesa la madera
y llega hasta un segundo tornillo, que se encuentra, normalmente, situado en la
parte opuesta del tronco, y que lleva colocado un receptor, que detecta la
llegada de la onda.
› La unidad central de proceso
calcula la velocidad de la onda, es decir, distancia recorrida entre tiempo
empleado, y la aporta como dato.
› Los
defectos drásticos en el interior de la madera reducen la velocidad de paso hasta
en un 70%, y estados tempranos de pudrición de la madera la reducen en un
10-20%.
› Antes
de proceder al golpeo con el martillo, es necesario introducir en la unidad
central de proceso, la distancia que separa a los tornillos.
› Después, se procede al golpeo sobre
el tornillo que queda libre. En ese momento la
unidad central de proceso calcula el tiempo que tarda la onda sonora en llegar
el receptor, y la velocidad en metros por segundo aparece en la pantalla de la
misma.
› En
cada punto de medición se realizan 7 golpeos, para posteriormente obtener la
media de los mismos, valor que se considera como definitivo.
› Se
puede observar, esquemáticamente, el funcionamiento tanto del Arborsonic como
del Martillo de Impulsos.
› Cuando la madera está libre de
defectos, la trayectoria seguida por la señal emitida es
recta, mientras que si la madera presenta defectos, la trayectoria de la señal
se aparta de la línea recta, ya que debe rodear el hueco o la madera en
pudrición, que transmite peor el sonido.
› De
esta forma, al existir defectos la señal tarda más tiempo en cubrir la
distancia que separa el transmisor del receptor, obteniéndose valores más altos
en el instrumental de testificación.
› Estos valores son proporcionales a
la extensión del defecto: a mayor pudrición o cavidad, mayor es el tiempo de
paso de la señal.
› Resistógrafo
› El
Resistógrafo es una máquina que sirve para medir la resistencia de la madera a
la perforación.
› Al
estar la resistencia a la perforación directamente relacionada con las
propiedades mecánicas de la madera, las zonas defectuosas de ésta, como
pudriciones o huecos, pueden ser fácilmente detectadas y cuantificadas.
› El Resistógrafo consta de una
varilla que perfora la madera hasta una profundidad de 40 cm.
› A
la vez que se produce la perforación, se obtiene una gráfica a escala real en
la impresora portátil del Resistógrafo, que refleja con gran exactitud el
estado interior del árbol.
› Al
aplicar el Resistógrafo sobre el tronco de un árbol, a medida que la fina
varilla va perforando la madera, la gráfica que se obtiene muestra la variación
de la resistencia que ofrece la madera al avance de la misma.
› La muy avanzada pudrición
del árbol de la fotografía, se aprecia en la gráfica que se muestra, en la que
de derecha a izquierda, la parte de madera funcional tiene una altura mucho
mayor en el eje de ordenadas, que la parte más interna, de madera en pudrición.
› De
esta forma, el Resistógrafo muestra con fidelidad el estado de la parte interna
del árbol, e incluso, en madera en muy buen estado, se pueden llegar a
distinguir los distintos anillos de crecimiento anual.
› Resistografo
› Fractómetro›
› El
Fractómetro es una máquina de tamaño reducido, ligera, compacta y manejable.
› Sirve
para medir la resistencia y la rigidez de la madera, para conocer hasta que
grado se encuentra afectada por la pudrición, y cual es su calidad, vista ésta
desde un punto de vista mecánico.
› Para
utilizarlo es necesario primero, extraer con una barrena un testigo de madera
del árbol.
› La longitud del testigo
puede ser de hasta 30 cm y su anchura de 5 mm.
› Una
vez extraído, se coloca en el Fractómetro, donde es sometido a presión hasta
que se parte, momento en el que se toma lectura de la presión ejercida y del
ángulo de rotura.
› El
Fractómetro, en definitiva, simula la fuerza ejercida sobre el árbol por el
empuje del viento.
› Presiones
altas se corresponden con madera en buen estado, mientras que con las presiones
bajas ocurre lo contrario.
› Conjugando los respectivos
valores de las presiones de rotura y también de los ángulos de rotura
obtenidos, se puede distinguir el tipo de pudrición que afecta a la madera, y
se puede conocer si el árbol está siendo capaz de contenerla y limitarla.
› Esta
información es útil en la previsión de la capacidad de supervivencia del árbol,
y en la valoración de su capacidad mecánica y de su estabilidad
› Fractometro
› Tomógrafo sónico
› El
Picus es un "tomógrafo sónico" que emplea impulsos de sonido que se
emiten y reciben desde un conjunto de sensores para obtener un “escaner” de la
sección del árbol.
› En
primer lugar se colocan los sensores a la altura a la que se quiere sacar la
representación gráfica de la sección del árbol.
› Todos los sensores
están unidos entre sí, y están conectados a una unidad central, que a su vez se
conecta a un ordenador portátil.
› Cuando
todo el sistema está conectado, se recoge la geometría de la sección del árbol
a esa altura mediante la introducción de la disposición exacta de los sensores
y de la distancia relativa entre ellos (mediante una forcípula forestal).
› A
continuación comienza le emisión y recepción de ondas sónicas.
› Para ello, se da un ligero golpe en
la primera cabeza magnética. El resto de cabezas recibe la señal, y el aparato
registra los diferentes tiempos empleados.
› A
continuación, se golpea la segunda, etc. Terminada la serie completa de golpes,
la unidad central procesa la información, y asigna a cada punto de la sección
del árbol un color en función de la velocidad de transmisión de los
"rayos" que pasan por ese punto o por sus cercanías.
› Se obtiene una sección coloreada,
donde los colores significan el buen o mal estado de la madera: marrón oscuro,
madera en perfecto estado; marrón claro, madera ligeramente alterada; verde,
estado intermedio; rojo, madera muy alterada; y azul, cavidad.
› Ventajas:
› Funciona
correctamente y los resultados obtenidos son fiables.
› No
es agresivo ni invasor, apenas afecta a la madera del árbol.
› Es ligero y permite trabajar a
cualquier altura.
› Las
imágenes que se obtienen son muy representativas.
› Inconvenientes:
› Si
el árbol es muy grueso y la pudrición está en estados iniciales las imágenes
son menos precisas.
› Se
puede tardar entre 8 y 10 minutos en montar todos los sensores.
› Representa
las distancias entre los sensores, quedando fuera parte .
› Estudios I+D
› Para
poder gestionar adecuadamente los árboles plantados , es necesario conocer bien
el comportamiento real del arbolado en un entorno “no natural” y con las
condiciones tan hostiles que le ofrece la vida urbana diaria.
› Se
debe evaluar las posibilidades de desarrollo, las necesidades y cuidados que
requiere cada situación, así como las limitaciones intrínsecas de cada especie
para poder analizar y evaluar los trabajos que hay que llevar acabo en cada
caso particular.
› Ante la falta de documentación e
información relativa al arbolado viario , nos vemos
necesariamente aumentar el conocimiento arborista urbano de la ciudad mediante
la realización de estudios que, basados en la realidad actual y valorados con
técnicas nuevas, llenen el vacío documental que existe del arbolado de
alineación.
› Se
trata de analizar las situaciones que se van desarrollando en el día a día de
la gestión de su conservación y que sirvan como base para siguientes
actuaciones.
› El objetivo principal de estos
estudios se centra en conseguir:
› Base
documental en que se asientan y justifican las actuaciones que se realizan en
el arbolado.
› Analizar
y Evaluar la gestión que se está llevando a cabo. Solucionar problemas y
mejorar la gestión.
› Extrapolar
los estudios que se realizan en otros países a las condiciones concretas que se
dan en el Municipio.
› Elaborar
Modelos, Guías y Documentación que se vaya ampliando con el tiempo, la
experiencia y los resultados.
› Entre los estudios a realizar cabe
destacar:
Guía de evaluación
› Descortezados
(maderas vistas) Fisuras Cortezas incluidas
Adecuación de especies
› Platanus
xhybrida.- Ulmus spp.Phoenix canariensis.-
Valoración del arbolado
Comparación de inventarios















































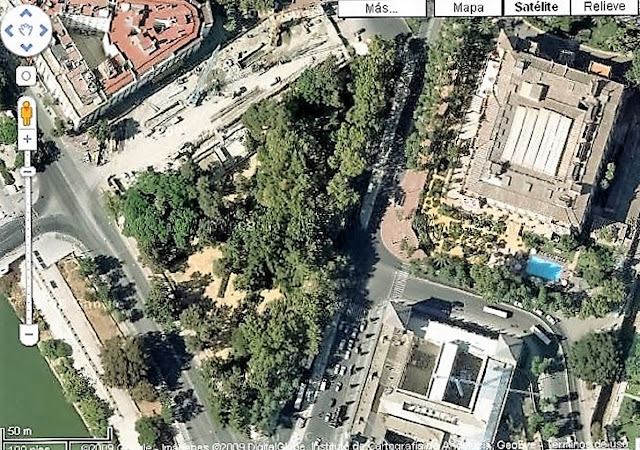










































































































































No hay comentarios:
Publicar un comentario